
La labor de las cortes de justicia ya no es un asunto que interese únicamente a los expertos. Una sentencia atrae la atención de propios y extraños. El escenario de las decisiones judiciales es el ámbito público. Todo acto administrativo, ley de la República, laudo arbitral o sentencia judicial deben ceñirse a la Constitución más allá de sus efectos concretos. La época en la que bastaban la Ley y el reglamento ya acabó. Un juez que limita su labor a la estricta aplicación de una ley específica está muy lejos de cumplir su tarea.
Ciertos elementos tornan inconfundible la justicia constitucional: la preservación y potenciación de los derechos fundamentales y el respeto al orden constitucional. Uno y otro son el cara y sello de una moneda, van siempre juntos y de la mano. Su labor de celoso guardián de la Constitución no atraerá siempre unánime simpatía. Amarga nuestra función, pero está en su naturaleza: tenemos que mortificar a alguien. Nuestra única lealtad es con la Constitución. Ha dicho Luigi Ferrajoli que somos amigos disfrazados de enemigos. Agregaría que no somos enemigos disfrazados de amigos, lo que sería peor.
La primacía de la Constitución
Un Tribunal Constitucional (TC) asoma ante la insuficiencia democrática. Constituye un instrumento que quiere y debe imponer el respeto de la voluntad de la Constitución, más allá de nuestras convicciones ideológicas o más allá de nuestras simpatías o antipatías. La Constitución es el rasero de toda práctica institucional o social. Ni el Estado ni la sociedad civil son inatacables para la Constitución.
Los tribunales constitucionales aseguran también transiciones. En nuestro caso fue un colosal instrumento para facilitar la transición a la democracia. Precisamente, los tribunales constitucionales fueron creados para evitar una desnaturalización autoritaria del poder del Estado. Somos sus garantes, como sostiene Antoine Garapon, el guardián de las promesas democráticas, o para utilizar un coloquial peruanismo, sus huachimanes.
Su labor de celoso guardián de la Constitución no atraerá siempre unánime simpatía. Amarga nuestra función, pero está en su naturaleza: tenemos que mortificar a alguien. Nuestra única lealtad es con la Constitución.
De allí también la desconfianza del propio constituyente peruano. Y cuenta esto también para el constituyente de 1979. A la vez que creaban el control concentrado, manifestaban su resquemor cuando fijaban un brevísimo mandato de cinco años para los magistrados. Uno de los más breves del mundo. Tiempo estrechísimo para afirmar una auténtica jurisprudencia, una cultura del stare decisis.
La desconfianza alcanza a los propios jueces. Una franca colisión entre el control legislativo y el control constitucional. Más allá de sanciones, muchas más efectivas resultan reuniones de coordinación y cooperación mutua en el marco de una colaboración institucional eficaz.
La Justicia Constitucional –anota Hans Kelsen, nada menos que su creador– desempeña la función de una protección eficaz de la minoría contra el avasallamiento de la mayoría. Un rasgo esencial: su carácter contramayoritario.
La independencia judicial, más que privilegio de los jueces, representa un derecho ciudadano. La independencia judicial debe ser vivida como valor y escenificada con convicción, frente al poder público y frente a los poderes fácticos.
No estamos siempre ante la sana crítica de las resoluciones judiciales, sino al afán perverso de orientar el sentido de un fallo.
Un juez debe ser independiente también de sí mismo, de sus prejuicios políticos, ideológicos y culturales. Eso es quizá más difícil que soportar una arremetida estatal, económica o periodística. Y es que ni el Estado ni los particulares quedan dispensados de la Constitución ni del alcance de sus nuestras sentencias. La intolerancia, el sectarismo, la venganza o la represalia tampoco pueden acompasar nuestras decisiones. Manuel Aguirre Roca, un ejemplo de grandeza judicial, que destituido arbitrariamente no dudó en declarar fundados amparos que interponían sus detractores o rechazar demandas que planteaban sus defensores. No por un sagaz cálculo político. Ni represalia frente al agravio, ni mal entendida gratitud frente al encomio. Junto a la Constitución que acompañaba también al magistrado, el olvido.
El proceso democrático
En el descanso que conduce al segundo piso en una vitrina se guarda una valiosa sentencia. Los firmantes fueron destituidos, pero dictada la sentencia nada pudo detener el curso del proceso democrático. Se iluminaba así el firmamento de la justicia constitucional peruana. Hoy respetada internacionalmente.
Desde la Constitución de 1828, la de Luna Pizarro, la Constitución Madre, se consagró la garantía de la independencia judicial. Pero, durante mucho tiempo, fue letra muerta o como gustaba decir Ricardo Palma de las normas que no se cumplían, ostias sin consagrar. Manuel Lorenzo de Vidaurre, quizá uno de los juristas más lúcidos de América Latina, como un acto de excesiva cortesía, colocó sus manos, en forma de espuela para facilitarle a Bolívar descender del caballo. Vidaurre sería luego, no sé si por ese gesto, el primer presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y esto que la independencia judicial fue un ideal republicano.
La justicia en el Perú ha padecido secularmente la intromisión del Poder Ejecutivo, que buscaba subordinarlo no solo en términos políticos, sino también hasta jurisdiccionales. Ribeyro se pregunta si los asuntos más importantes de su tiempo se decidían más en el Palacio de Gobierno que en el de Justicia.
El propio Tribunal de Garantías Constitucionales se hallaba marcado por su dependencia. Para emplear la frase de Robert Badinter, les fue ajeno el deber de ingratitud, tanto así que la Constitución de 1993 tuvo que modificar su composición. La elección tripartita por el Poder Ejecutivo, el Congreso de la República y el Poder Judicial generaron un sentido de mal entendida lealtad política. Javier Alva Orlandini, al referirse a la independencia de la justicia constitucional, señalaba: “El amparo y los otros procesos constitucionales- adquirieron relevancia desde que el Tribunal Constitucional se emancipó de la dictadura y ejerció sus atribuciones con autonomía e independencia”.
La justicia en el Perú ha padecido secularmente la intromisión del Poder Ejecutivo, que buscaba subordinarlo no solo en términos políticos, sino también hasta jurisdiccionales. Ribeyro se pregunta si los asuntos más importantes de su tiempo se decidían más en el Palacio de Gobierno que en el de Justicia. Pero la falta de independencia judicial no es un problema exclusivo del Perú. Venezuela y también Ecuador, Bolivia y Nicaragua ofrecen casos clamorosos. Este drama democrático de nuestros países ha sido observado reiteradamente por la Corte Interamericana que guarda una defensa coherente de la independencia judicial. Ratificó que no podía existir responsabilidad de los jueces constitucionales derivada de su prerrogativa de revisar la constitucionalidad formal o material de las leyes.
El Derecho y la política
Junto a la voluntad de subordinar la independencia de los jueces a la voluntad de la política, también existen ejemplos de encarnizados actos de resistencia a los poderes políticos, registrados en los anales de la historia como muestras de la gran reserva moral de muchos jueces, conocidos unos, pero otros apenas reconocidos como héroes anónimos. No es el Derecho el que debe quedar subordinado a la política. Es la política la que debe ser subordinada al Derecho, como imponen los principios constitucionales. No es que los tribunales sean omnipotentes, sucede que la Constitución es omnipotente. Es cierto que el juez constitucional deberá actuar con un prudente equilibrio entre el afán de cambio y la urgencia de estabilidad: entre la expansión y la restricción.
El juez constitucional en ocasiones debe ser como el Ulises de Homero. La idea la encontramos en los autores Jon Elster y Francois Ost. Ulises, convencido de que se rendiría a la belleza del canto de las sirenas y acabaría en el fondo del mar y que por ese motivo perdería el control de sí mismo y de su nave, solicitó a sus subalternos que lo atasen al mástil del barco. En ocasiones, el juez está obligado a actuar de ese modo. Por el contrario, en otros casos, el juez actuará como un dinámico y fortachón, juez Hércules, con iniciativa y energía.
El miedo no puede tener residencia en la casona del Tribunal Constitucional. Por miedo no puede variarse el sentido de un fallo, ni doblegarse una convicción ni quebrarse la Constitución.
Thomas Jefferson, en su famosa Declaración de la Independencia, incluyó el siguiente texto en la lista de quejas estadounidenses contra la Corona: «El Rey Jorge ha hecho que los jueces dependan sólo de su voluntad, por la tenencia de sus oficios, y la cantidad y el pago de sus salarios». En otro pasaje, Jefferson sostuvo que los jueces federales «no dependen de nadie más que de sí mismos».
Ricardo Palma, en sus Tradiciones peruanas, relata que el temible lugarteniente de Gonzalo Pizarro, Francisco de Carbajal, conocido como El demonio de los Andes, a causa de su crueldad (entre otras perlas, ejecutaba a sus enemigos después de invitarlos a cenar: “Comida acabada, amistad desecha”, era uno de sus lemas, logró que la Real Audiencia de Lima, reconociera, contraviniendo así al propio rey de España, a Gonzalo Pizarro, como gobernador del Perú. Uno de los oidores, Zárate, aparte de dar por miedo a su hija en matrimonio, firmaba sus sentencias por tres razones: el miedo, el miedo y el miedo. Las tres razones del oidor no pueden ser las razones de un juez contemporáneo, de un juez constitucional. El miedo no puede tener residencia en la casona del Tribunal Constitucional. Por miedo no puede variarse el sentido de un fallo, ni doblegarse una convicción ni quebrarse la Constitución. Como aconsejaba el Quijote: ¡Cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia!
Texto publicado originalmente en la edición 651 de «Jurídica», el suplemento del diario oficial El Peruano.



![No se requiere de un certificado médico legal que corrobore las lesiones de la víctima para acreditar la violencia ejercida en el robo [Casación 2694-2022, Lambayeque, f. j. 2.8]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-JUZGADO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Homicidio simple: Conductor de un vehículo motorizado (bien riesgoso) que no reduce la velocidad permitida al aproximarse a un cruce peatonal actúa a título de «dolo eventual», en tanto habiendo divisado al peatón pudo evitar el incremento del riesgo permitido (caso Furrey) [Exp. 01275-2025-1, f. j. 2]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/FURREY-ACCIDENTE-AUTO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Diferencias salariales entre trabajadores deben justificarse objetiva y razonablemente [Resolución 0540-2025-Sunafil/TFL]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/sunafil-fachada-3-LPDerecho-218x150.jpg)
![Se lesiona el derecho de dignidad cuando restringen el goce a una pensión mínima que permita atender las necesidades básicas del pensionista [Exp. 1417-2005-AA/TC, f. j. 37.c]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/pago-remuneraciones-trabajador-labor-LPDerecho-218x150.png)
![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)













![Clasificación de los bienes en el Código Civil. Bien explicado [ACTUALIZADO 2025] clasificacion-bienes-codigo-civil-peruano-LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/06/clasificacion-bienes-codigo-civil-peruano-LP-218x150.jpg)
![Los bienes inmuebles y muebles en el Código Civil peruano [ACTUALIZADO 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/03/Los-bienes-en-el-codigo-civil-LPDerecho-218x150.png)

![La designación solo puede ser aplicada a servidores con una continuidad mayor a cinco años [Informe Técnico 000925-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/servir4-LPDERECHO-218x150.jpg)




![Reglamento de la Ley 30364 (Decreto Supremo 009-2016-MIMP) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/07/Reglamento-de-la-Ley-30364-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Reglamento sobre encuestas electorales durante los procesos electorales [Resolución 0107-2025-JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/REGLAMENTO-ENCUESTAS-ELECTORALES-LPDERECHO-1-218x150.jpg)
![Diseño de la cédula de sufragio para la Consulta Popular de Revocatoria del Mandato de Autoridades Municipales 2025 [Resolución Jefatural 000031-2025-JN/ONPE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/DISENO-CELULA-SUFRAGIO-REVOCATORIA-LPDERECHO-218x150.jpg)




![[VIDEO] Juez propone que todos los delitos se tramiten en unidades de flagrancia, sin excepción](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/DELITOS-PLANTEA-TABOA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![[VIDEO] Hay jueces que rechazan cautelares porque «el caso es complejo», advierte Giovanni Priori en LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/JUECES-RECHAZAN-CAUTELARES-GIOVANNI-LPDERECHO-218x150.jpg)
![[VIDEO] Pedro Castillo podría buscar asilo político si enfrenta el juicio en libertad, advierten Benji Espinoza y Elio Riera](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/PEDRO-CASTILLO-ASILO-ABOGADOS-LPDERECHO-218x150.jpg)



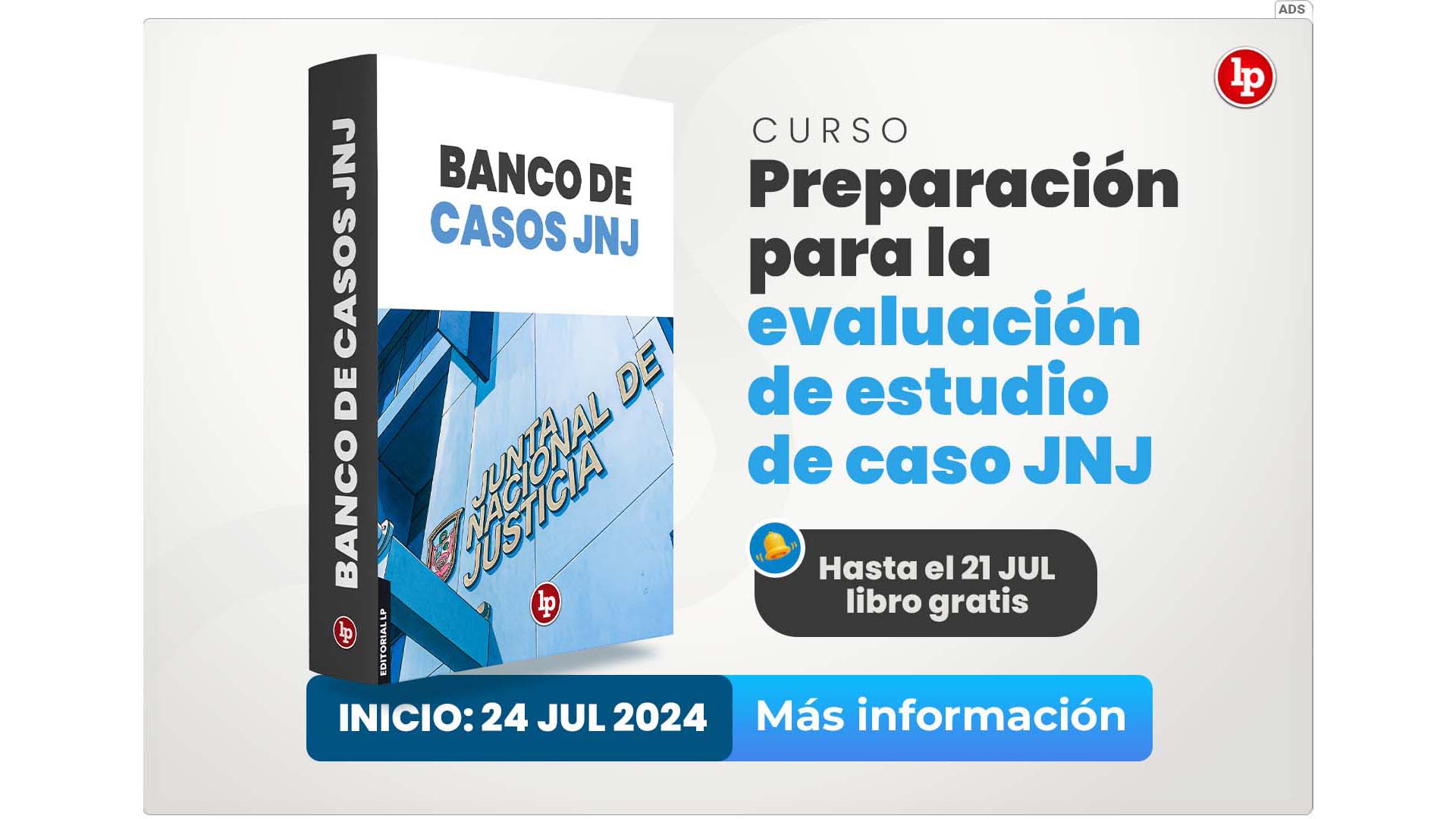
![TC declara inconstitucional ordenanzas municipales que permiten multar y remolcar autos mal estacionados [Expediente 00002-2023-PI/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/GRUA-AUTO-DEPOSITO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![¡Atención, sector público! Aprueban requisitos para la entrega del aguinaldo por Fiestas Patrias [DS 139-2025-EF] Dinero](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/11/dinero-sueldo-soles-gratificacion-aguinaldo-bono-cts-normas-legales-LPDerecho-100x70.png)
![Código Civil peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)





![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)





![Es correcto que a un asociado que comparte energía eléctrica con vecino sea sancionado con el corte del servicio, pues es una medida sancionatoria adoptada por el comité [Exp. 0277-1999-AA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-324x160.png)