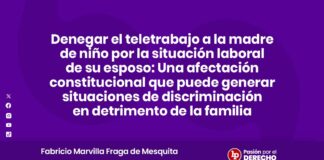Sumario: 1. Introducción. 2. La declaración del acusado: naturaleza y principios fundamentales. 3. La función del testigo en el proceso penal. 4. ¿Es compatible la presencia del testigo durante la declaración del acusado? 5. La recusación del juez: un mecanismo crucial para la garantía de imparcialidad. 6. El deber de probidad y buena fe procesal del abogado. 7. Sanciones por el uso abusivo de la recusación. 8. Conclusiones.
1. Introducción
El sistema de justicia penal, enmarcado en los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, persigue la materialización de la justicia a través de la averiguación de la verdad. En este contexto, cada acto procesal adquiere una relevancia singular, y su correcta ejecución es esencial para la validez y legitimidad de las decisiones judiciales. Dentro de las diversas interacciones que se producen en el desarrollo de un proceso, la declaración del acusado y la actuación de los testigos son pilares fundamentales para la construcción de la teoría del caso de las partes y la posterior valoración del juzgador. No obstante, la interacción entre estos actores y la correcta observancia de las garantías procesales pueden generar cuestionamientos. Por otro lado, la figura de la recusación del juez, concebida como un mecanismo de salvaguarda de la imparcialidad judicial, también puede dar lugar a debates sobre su uso legítimo o su empleo como una herramienta dilatoria. En el Perú, la casuística judicial ha puesto de manifiesto la necesidad de delimitar con claridad los alcances de estas instituciones, evitando su desnaturalización y asegurando la probidad en la actuación de los operadores del derecho. Este análisis se centrará en la normativa nacional y en la rica jurisprudencia producida por nuestros tribunales superiores.
2. La declaración del acusado: naturaleza y principios fundamentales
La declaración del acusado, o imputado en la fase de investigación, trasciende la mera concepción de un medio de prueba. Se erige, fundamentalmente, como un acto de defensa material, un espacio donde el sujeto pasivo de la imputación puede ejercer su derecho a ser oído, a explicar su versión de los hechos, a guardar silencio y a no autoincriminarse. El Código Procesal Penal de 2004, en su artículo 377, es categórico al establecer las condiciones bajo las cuales debe realizarse este acto: es personalísimo y se lleva a cabo «sin la presencia de otros imputados». Esta disposición no es casual; busca preservar la espontaneidad y la autenticidad de lo manifestado, impidiendo que la declaración sea contaminada o influenciada por las versiones de otros coimputados. La presencia obligatoria del abogado defensor durante la declaración, tal como lo prescribe el mismo artículo, refuerza su carácter de acto de defensa, garantizando que el acusado sea debidamente asesorado y que sus derechos constitucionales, como el de no autoincriminación, sean plenamente respetados.
La Corte Suprema de Justicia de la República, en el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116, ha enfatizado la dualidad de la declaración del imputado: es un medio de prueba, pero, sobre todo, es un medio de defensa. Ha recalcado la importancia de que se respeten el principio de no incriminación y el derecho a la defensa eficaz, los cuales son pilares del debido proceso. Al respecto, el destacado procesalista peruano César San Martín Castro ha expresado con claridad:
La declaración del imputado debe ser entendida como la principal manifestación del derecho de defensa en juicio, un espacio para construir su estrategia y desvirtuar la imputación fiscal, no una simple oportunidad para obtener información del caso (San Martín Castro, 2020, p. 75).
La trascendencia de este acto radica en que el imputado no está obligado a decir la verdad, a diferencia del testigo, y su declaración no puede ser valorada como confesión si no se cumplen las garantías procesales establecidas en la ley.
3. La función del testigo en el proceso penal
A diferencia del acusado, el testigo es una persona ajena a los hechos delictivos que, por haber percibido sensorialmente información relevante para la investigación o el juicio, es llamado a declarar sobre lo que conoce. Su rol es el de un órgano de prueba, cuya función esencial es la de aportar al proceso información fidedigna y objetiva que contribuya a la reconstrucción histórica de los hechos imputados. El CPP regula detalladamente la actuación del testigo, desde su deber de comparecer y declarar (art. 165) hasta las formalidades de su examen (art. 170). Este último artículo es crucial al establecer que el examen de los testigos se realiza mediante el interrogatorio directo de las partes y el contrainterrogatorio.
Esta metodología de examen subraya la vigencia de los principios de oralidad e inmediación, permitiendo que el juzgador perciba directamente la declaración, aprecie la credibilidad del testigo a través de su lenguaje verbal y no verbal, y someta su testimonio al tamiz de la contradicción por parte de las demás partes procesales. La finalidad primordial es que la convicción del juzgador se forme a partir de la percepción directa y sin intermediarios de la prueba testimonial. Como bien lo señala el jurista español Francisco Muñoz Conde (2001), la integridad, objetividad e independencia del testimonio son elementos vitales para la recta administración de justicia. Cualquier circunstancia que pueda comprometer la pureza de la declaración testimonial debe ser evitada para garantizar la imparcialidad en la valoración de la prueba.
4. ¿Es compatible la presencia del testigo durante la declaración del acusado?
La respuesta a esta interrogante, desde una perspectiva dogmática y jurisprudencial del derecho procesal penal peruano, es un rotundo no. La presencia de un testigo durante la declaración del acusado contraviene no solo disposiciones legales expresas, sino también principios estructurales del proceso penal.
En primer lugar, se vulneraría el principio de inmediación. Este principio exige que el juez o tribunal perciba directamente la prueba, sin filtros ni intermediarios. Si un testigo escucha la versión del acusado antes de rendir su propia declaración, su testimonio podría verse contaminado o influenciado, consciente o inconscientemente. Ello implicaría que su percepción no provenga únicamente de los hechos que presenció, sino también de lo manifestado por el acusado, afectando gravemente la pureza y fiabilidad de la prueba testimonial.
En segundo lugar, se afectaría el principio de contradicción. La declaración del acusado es, como se ha señalado, un acto de defensa, un espacio para que el imputado ejerza sus derechos fundamentales. No es el escenario para una confrontación directa y anticipada con los testigos. La confrontación de versiones y la contradicción de la prueba testimonial se reservan para la etapa del juicio oral, bajo las reglas específicas del interrogatorio y contrainterrogatorio (art. 375 CPP). Permitir la presencia de un testigo en esta fase previa desnaturalizaría el rol de ambos actores procesales y el momento oportuno para la confrontación de pruebas.
El artículo 377 del CPP, al establecer que la declaración del imputado se realiza «el examen se realizará individualmente», si bien no menciona explícitamente a los testigos, implica una regla general de exclusión para personas cuya presencia pudiera viciar el acto. La razón de ser de esta prohibición es la misma: evitar que una declaración sea influenciada por lo dicho por otro. La función del testigo es aportar su propia percepción de los hechos de manera independiente y objetiva. Si su testimonio se forma o se altera por lo escuchado del acusado, se desvirtúa su rol y se compromete seriamente la fiabilidad de su declaración.
Asimismo, permitir que un testigo presencie la declaración del acusado atentaría contra el derecho del acusado a no autoincriminarse y a la presunción de inocencia. Si el testigo es consciente de la versión del acusado, podría adecuar su testimonio, incluso de forma inconsciente, para reforzar o refutar aspectos de esa declaración, lo que dificultaría la valoración imparcial y objetiva de su propio relato por parte del juzgador. La Corte Suprema de Justicia de la República, en diversas sentencias, ha sido enfática en proteger la integridad del proceso de formación de la prueba, precisamente para evitar que se desvirtúe el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Al respecto, Ferrajoli (1995) subraya que el derecho de defensa en el proceso penal es un pilar fundamental y cualquier interferencia indebida en la recolección o actuación de la prueba puede vulnerarlo seriamente.
5. La recusación del juez: un mecanismo crucial para la garantía de imparcialidad
La figura de la recusación en el proceso penal no es un mero formalismo; es una garantía fundamental que materializa el derecho a un juez imparcial, un pilar esencial del debido proceso. Este derecho, reconocido universalmente, asegura que las decisiones judiciales sean adoptadas por un juzgador que carezca de cualquier interés o prejuicio que pueda afectar su objetividad en la valoración de los hechos y la aplicación del derecho. El CPP, en sus artículos 53 y siguientes, establece de manera exhaustiva las causales que pueden dar lugar a la inhibición o recusación de un juez. Estas causales abarcan desde el parentesco y la amistad íntima, hasta la enemistad manifiesta o el interés directo o indirecto en el proceso.
«La imparcialidad del juez es una garantía esencial para la tutela judicial efectiva y para la confianza de los ciudadanos en el sistema de justicia» (Alexy, 2007, p. 135). Este principio fundamental implica que el juez debe abstenerse de conocer un caso si existe alguna circunstancia que, objetivamente, pueda generar dudas razonables sobre su independencia o neutralidad. Como lo expresa Landa Arroyo (2004), la imparcialidad es la esencia de la función jurisdiccional, pues solo un juez imparcial puede garantizar un proceso justo y equitativo. La recusación, por tanto, se presenta como el mecanismo idóneo para salvaguardar esta imparcialidad, permitiendo a las partes apartar al juez cuando existan elementos objetivos que pongan en entredicho su neutralidad. No es, en esencia, un acto de desconfianza personal, sino un resguardo de la probidad en la administración de justicia.
6. El deber de probidad y buena fe procesal del abogado
Si bien la recusación es un derecho procesal inalienable de las partes, su ejercicio, como cualquier otro derecho, no es ilimitado. El abogado, en su rol de auxiliar de la justicia y defensor de los derechos e intereses de su patrocinado, está investido de un conjunto de deberes éticos y legales que rigen su actuación. Entre estos deberes, la probidad, lealtad y buena fe procesal ocupan un lugar central.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), en su artículo 288, es clara al imponer a los abogados el deber de «comportarse con lealtad y veracidad en todos los actos del proceso». El derecho es, ante todo, un instrumento para la realización de la justicia, y en esa búsqueda, la buena fe y la lealtad procesal se erigen como pilares fundamentales, impidiendo que la norma se desvirtúe en un mero formalismo sin contenido ético (García Toma, 2011, p. 45). Estos principios no son meras exhortaciones morales; son mandatos que buscan garantizar la fluidez, eficiencia y seriedad del proceso judicial. El objetivo es prevenir que los mecanismos procesales, diseñados para la consecución de la justicia, sean utilizados con fines dilatorios, obstruccionistas, meramente vejatorios o fraudulentos, desnaturalizando así su propósito legítimo.
El abogado, en su rol, no solo defiende a su cliente, sino que también contribuye al correcto funcionamiento del sistema de justicia. El ejercicio de la profesión exige un compromiso con la verdad y la lealtad, rechazando cualquier estrategia que busque entorpecer el desarrollo normal del proceso. El abuso del derecho de recusación, entonces, se configura cuando la solicitud carece de sustento objetivo y su interposición obedece a un fin espurio, ajeno a la genuina búsqueda de la imparcialidad.
7. Sanciones por el uso abusivo de la recusación
La pregunta sobre si se puede multar a un abogado por pedir la recusación de un juez debe ser abordada desde la perspectiva del uso legítimo versus el uso abusivo del derecho. Si la solicitud de recusación se fundamenta en causales objetivas y legítimas, y se presenta con la debida motivación y sustento probatorio, su interposición no solo es un derecho, sino un deber del abogado para salvaguardar la imparcialidad del juez y el debido proceso. En tal escenario, no debería acarrear sanción alguna, pues se trata del ejercicio de una garantía fundamental.
Sin embargo, el panorama cambia drásticamente cuando la recusación es manifiestamente infundada, temeraria o tiene un propósito dilatorio evidente. En estos casos, el ordenamiento jurídico peruano prevé mecanismos para sancionar la mala fe procesal y el abuso del derecho. Aunque el CPP no establece una multa específica y directa para el abogado que interpone una recusación sin fundamento, el artículo 112 de dicho cuerpo normativo otorga al juez la facultad de imponer multas a quienes «obstaculicen el normal desarrollo del proceso» o «actúen con mala fe o temeridad». Esta disposición, de carácter general, constituye el marco legal dentro del cual se podría aplicar una sanción pecuniaria en casos de recusaciones manifiestamente improcedentes.
La finalidad de estas sanciones no es coartar el derecho de defensa ni la facultad de las partes de cuestionar la imparcialidad del juzgador. Por el contrario, buscan mantener el orden procesal, garantizar la celeridad de la justicia y disuadir el abuso de los derechos procesales. Es imperativo señalar que la imposición de una multa debe ser excepcional y debidamente motivada. El juez debe fundamentar de manera clara y precisa por qué considera que la recusación fue interpuesta con mala fe o temeridad, garantizando siempre el derecho de defensa del abogado afectado, quien debe tener la oportunidad de argumentar y demostrar la legitimidad de su accionar. El Tribunal Constitucional, en la sentencia del expediente 00026-2021-PI/TC, ha recordado la necesidad de que toda sanción impuesta por un órgano jurisdiccional esté debidamente motivada y respete el principio de legalidad.
8. Conclusiones
En el complejo entramado del proceso penal peruano, la correcta interpretación y aplicación de las normas procesales son cruciales para garantizar la justicia y la tutela de los derechos fundamentales. Las dos interrogantes analizadas en este artículo, aunque aparentemente dispares, convergen en la necesidad de preservar la integridad y la probidad del procedimiento.
En primer lugar, la presencia de un testigo durante la declaración del acusado es categóricamente incompatible con los principios que rigen nuestro sistema de justicia penal. Permitir tal situación comprometería gravemente la pureza y fiabilidad del testimonio, vulnerando principios cardinales como la inmediación y la contradicción. La declaración del acusado es un acto de defensa, un espacio reservado para que el imputado ejerza sus derechos sin influencias externas que puedan viciar su espontaneidad. El testigo, por su parte, debe mantener su independencia y objetividad para ofrecer un testimonio imparcial, sin contaminación alguna de lo manifestado por otros intervinientes. La estricta separación de estos roles y momentos procesales es fundamental para la correcta formación de la prueba y la búsqueda de la verdad material en el proceso.
En segundo lugar, respecto a la posibilidad de multar a un abogado por pedir la recusación de un juez, se concluye que, si bien la recusación es un derecho fundamental irrenunciable que garantiza la imparcialidad judicial, su ejercicio abusivo puede y debe ser sancionado. La imposición de una multa solo es procedente cuando la solicitud de recusación es manifiestamente infundada, temeraria y tiene un propósito dilatorio o de mala fe, debidamente acreditado y motivado por el órgano jurisdiccional. La jurisprudencia peruana exige una evaluación rigurosa de la conducta del abogado, para no afectar indebidamente el ejercicio legítimo del derecho de defensa. La clave reside en distinguir con precisión entre la discrepancia jurídica o el error de criterio, que son consustanciales al litigio, y el uso fraudulento o dilatorio de un mecanismo procesal, que desnaturaliza la finalidad de la justicia y entorpece su administración.
En síntesis, la protección de los derechos fundamentales y la eficacia del proceso penal exigen una actuación proba y leal de todos los intervinientes. Los límites al ejercicio de los derechos procesales, cuando estos se desvían de su finalidad legítima, son necesarios para garantizar un proceso justo, transparente y eficiente.
Referencias
Alexy, R. (2007). Teoría de la argumentación jurídica. Palestra Editores. Recuperado de https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24802w/Argumentacion_Juridica/Teoria_de_la_argumentacion.pdf [Consulta: 26 de julio de 2025]
Corte Suprema de Justicia de la República. (2005). Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116. Lima, Perú. Recuperado de https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/10/Acuerdo-Plenario-2-2005-CJ-116-LP.pdf [Consulta: 26 de julio de 2025]
Ferrajoli, L. (1995). Derecho y razón: Teoría del garantismo penal. Trotta. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5279747 [Consulta: 27 de julio de 2025]
García Toma, V. (2011). Introducción al derecho. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Landa Arroyo, C. (2004). Derecho procesal constitucional. Palestra Editores. https://repositorio.pucp.edu.pe/items/0c074dfb-12ad-4554-91d9-7512701eaa13[Consulta: 26 de julio de 2025]
Muñoz Conde, F. (2001). Derecho Penal: Parte General. Tirant lo Blanch.
San Martín Castro, C. (2020). Derecho Procesal Penal: Lecciones. Instituto Pacífico.
Tribunal Constitucional. (2024). Sentencia del Tribunal Constitucional N° 00026-2021-PI/TC. Lima, Perú. Recuperado de https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2024/00026-2021-AI.html [Consulta: 27 de julio de 2025]
Sobre el autor: Aldo Jorge Hoyos Benavides es abogado y maestro en ciencias penales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Juez Especializado Mixto de la Corte Superior de Justicia de Amazonas. Exjuez penal de las cortes superiores de Justicia de Lambayeque, Pasco y Piura. Exabogado de Procuraduría Pública de SUNAT. Exfiscal contra el Crimen Organizado del distrito Fiscal de Amazonas.

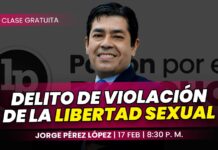

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Jurisprudencia del artículo 200.2 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-218x150.jpg)


![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)






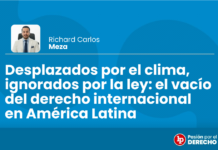


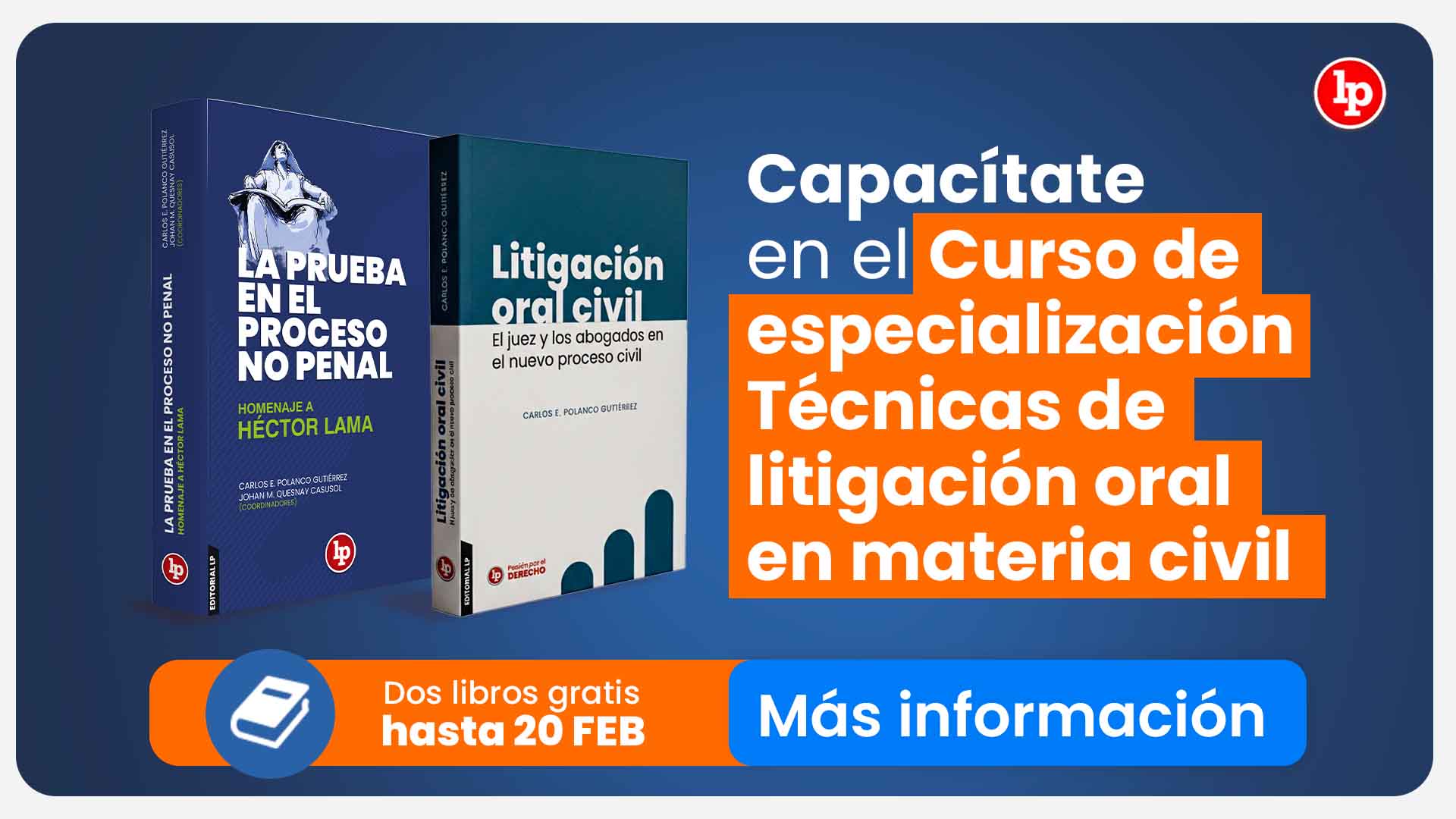
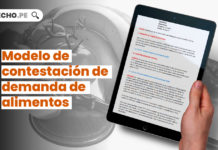
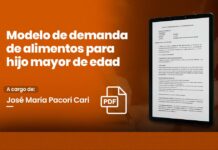
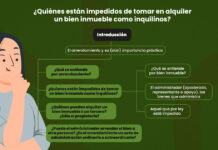
![[Balotario notarial] Competencia notarial en asuntos no contenciosos. Bien desarrollado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/COMPETENCIA-NOTARIAL-CONTECIOSOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![CAS: Solo pueden negociarse condiciones de trabajo permitidas en el régimen CAS; por ende, no es válido homologar beneficios de régimen laboral distinto (como CTS u otros) [Informe técnico 000518-2025-Servir-GPGSC] servidor - servidores Servir CAS - LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Trabajadores-Servir-LPDerecho-218x150.jpg)

![¿Si te has desafiliado de tu sindicato te corresponde los beneficios pactados por convenio colectivo? [Informe 000078-2026-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Servir-CAS-LPDerecho-218x150.jpg)
![Mediante el contrato por incremento de actividad el empleador puede aumentar la producción por propia voluntad y no por factores exógenos o coyunturales, lo cual debe estar establecido en el contrato y poderse acreditar [Casación 41701-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/11/contratacion-irregular-de-un-trabajador-LPDERECHO-218x150.jpg)


![Disponen el aumento del alumbrado público en vías con índices de criminalidad comprobada [Decreto Legislativo 1740]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-218x150.png)
![Reglamento de la Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas [Decreto Supremo 001-2026-MTC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/cine-LPDerecho-218x150.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
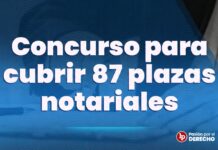








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)
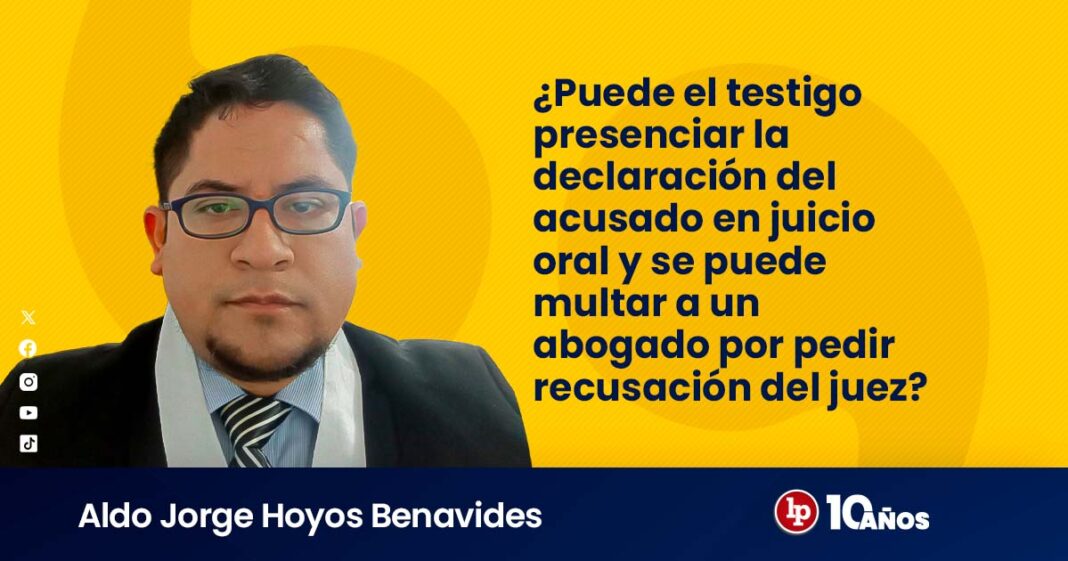
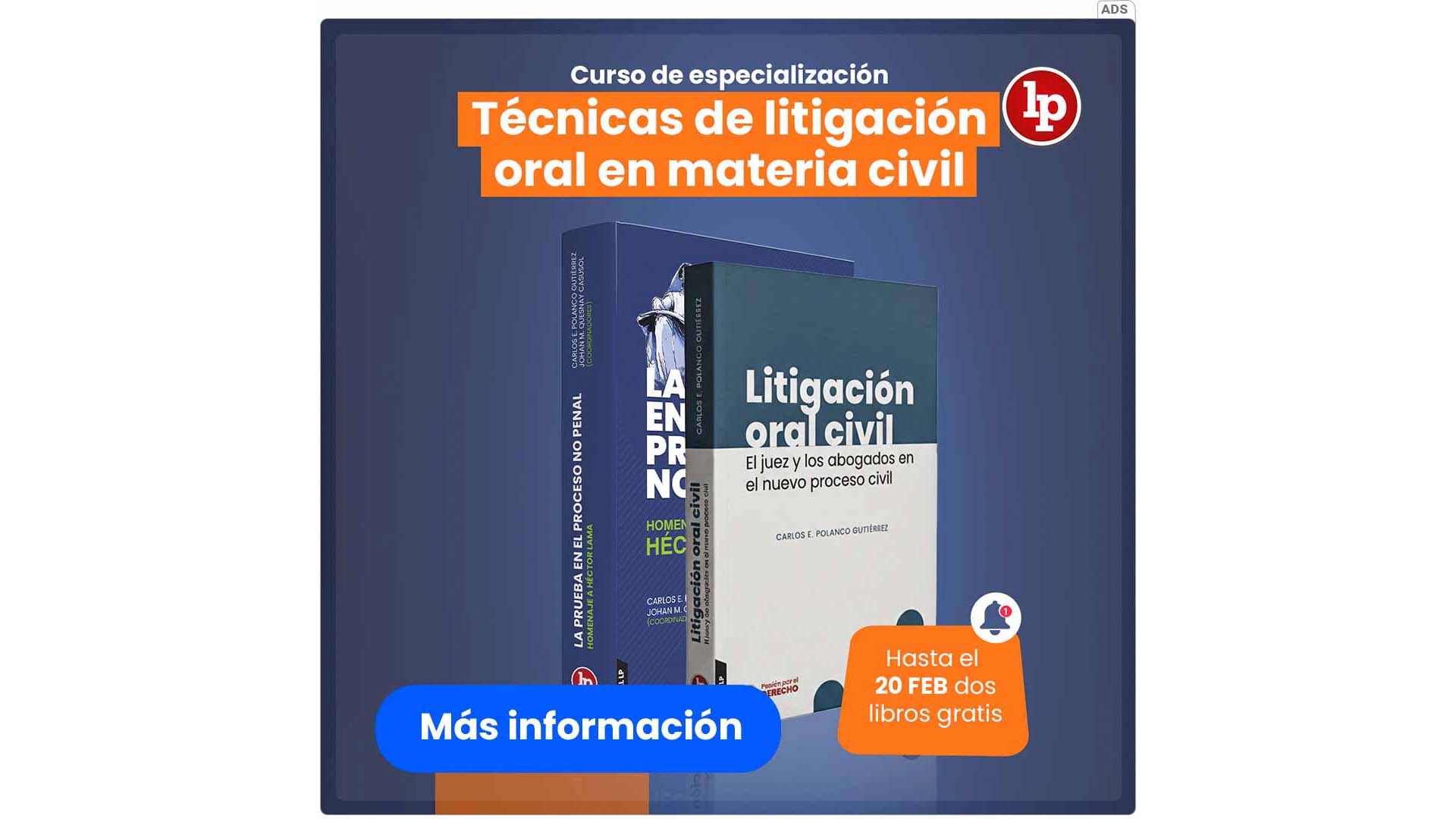

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Jurisprudencia del artículo 200.2 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-100x70.jpg)


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)