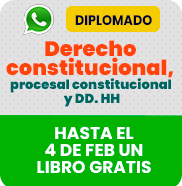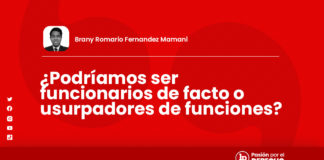Sin perjuicio de los problemas constitucionales que plantea la procedencia del Habeas Corpus como mecanismo para alcanzar la nulidad de resoluciones en procedimientos penales en los que los imputados no se encuentran privados de libertad o con riesgo concreto de que esta sea afectada, considero que los fundamentos utilizados por el Tribunal Constitucional (TC) para afirmar que se ha vulnerado el principio de legalidad en su garantía de irretroactividad de la ley penal desfavorable (lex praevia) son claramente arbitrarios, y absurdos. Me explico a continuación.
- Para comprar su entrada al VIVO X EL DERECHO clic AQUÍ.
La sentencia del TC señala que son nulas las resoluciones 35 y 46 emitidas por el 4to. Juzgado de Investigación Preparatoria, las cuales habían declarado infundados los pedidos de excepción de improcedencia de acción planteadas por la procesada —la señora Fujimori– y otros imputados por el delito de lavado de activos y organización criminal. En el caso específico de la resolución 35, el TC señala que se habría incurrido en la violación del principio de legalidad en su garantía de lex praevia, dado que al momento de los hechos (aportes de Odebrecht en 2006 y en 2011) no se encontraba vigente el delito de lavado de activos en la modalidad denominada por ellos de receptación patrimonial. Esta modalidad habría entrado en vigor con el Decreto Legislativo 1249, de noviembre del 2016.
Pues bien, hay que señalar, en primer lugar, que cuando uno intenta indagar en la sentencia cómo es que la resolución judicial 35 antes mencionada aprobó la imputación fiscal por lavado de activos “en la modalidad de receptación patrimonial”, no encuentra ningún párrafo que indique en qué parte del expediente se hizo esa imputación y qué entiende el Tribunal por esa modalidad. Tampoco se encuentra una explicación sobre si la reforma que se produjo en el año 2016 introduce verdaderamente una modalidad de lavado de esas características[1]. Entonces, tal como lo indica el voto de la magistrada Pacheco, no se ve cómo el Tribunal Constitucional puede determinar que hubo una aplicación retroactiva maligna del Decreto Legislativo 1249, ya que no se hace referencia clara al contenido de la resolución judicial ni a las imputaciones fiscales sobre las cuales aquella se pronuncia. No hay ninguna cita de los párrafos que utilizaron el fiscal José Domingo Pérez o el órgano judicial que indique cómo describieron y cómo calificaron los hechos.
En segundo lugar, a partir del seguimiento que hemos realizado de este caso entiendo que la imputación de hechos que se ha realizado contra Keiko Fujimori en el requerimiento de acusación, la cual ha sido aprobada por el juez, es la de conversión (art. 1 del D. Leg. 1106), es decir, la recepción de activos procedentes de actividades delictivas, pero que se colocan en el mercado electoral haciendo pasar dichos activos (al menos los procedentes de Odebrecht) como producto de múltiples aportes de simpatizantes o de actividades de recaudación de fondos del público (cocteles, bingos, etc.) en las campañas de 2006 y 2011 (actos de “pitufeo”). Se trata de una subsunción claramente razonable y respecto de un tipo penal invariablemente tipificado en los años 2002 (Ley 27765) y 2012 (D. Leg. 1106).
En consecuencia, hay continuidad normativa y no habría ninguna aplicación retroactiva maligna del supuesto de hecho. EL TC interfiere en ese proceso de tipificación y afirma, sin base alguna, que los hechos que se describen en el caso no califican como lo ha calificado el fiscal con aprobación del juez (conversión), sino sólo como recepción de activos procedentes de actividades delictivas (art. 2 del D. Leg. 1249). De esta manera se observa, a mi juicio, una inaceptable intromisión en el proceso de subsunción que le corresponde a la fiscalía y al órgano judicial, más inaceptable aún dado que este proceso es a todas luces claramente razonable. El TC invade arbitrariamente competencias que son reserva del sistema judicial.
En tercer lugar, en la hipótesis negada de que la tipificación que correspondía fuera la de recepción de activos procedentes de actividades delictivas con prescindencia del fin de evitar la identificación del origen ilícito de los mismos (art. 2 del D. Leg. 1106 reformado por el D. Leg. 1249), tampoco habría una violación del principio de legalidad (garantía de lex praevia). En efecto, la norma que aparece en este último decreto legislativo (y a la cual se le atribuye la introducción de la modalidad de receptación patrimonial) es en realidad el mismo delito de recepción o tenencia de activos procedentes de actividades delictivas, pero prescindiendo de la finalidad de realizar acciones tendentes a evitar la identificación de su origen ilícito.
Entonces se trata de un supuesto más amplio que abarca cualquier recepción o mantenimiento de activos procedentes de actividades delictivas con o sin fines de evitar la identificación de su origen (Casación 617-2021 Nacional). ¿Cuál es entonces la violación del principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable? Como señala la doctrina más dedicada al tema (Llamacponcca, 2017) se trata de una figura convertida en un “tipo penal de aislamiento”, es decir, en mi criterio, una figura en la que la pretensión es reprimir los actos de recepción o mantenimiento de activos de origen delictivo con posibilidad de conocer dicho origen y sin importar si se realiza con el fin de evitar la identificación de su origen. Se trata entonces del mismo supuesto de lavado por recepción, pero ampliada en el sentido de no importar finalidades específicas. Sin embargo, reitero, este tipo penal no ha sido la calificación utilizada por el fiscal y el juez de investigación preparatoria.
Finalmente, tal vez lo más grave de la decisión de la mayoría del TC se encuentra en la ya referida intromisión para cuestionar la tipificación razonable que hace la fiscalía con la aprobación del órgano judicial, de tal manera que se subroga en funciones propias del Poder Judicial y del sistema de justicia ordinaria. Esta sentencia es la expresión más grave de una evolución que ya tiene antecedentes en otros pronunciamientos de esta mayoría del TC que avasalla los asuntos que son materia de reserva del Poder Judicial y que presentan a este como una institución pintada en la pared, resquebrajando su estatus de poder del estado y de órgano constitucional autónomo.
Otro extremo de la STC es el referido a la violación del derecho a un plazo razonable. Sin pretender abarcar esta cuestión en este texto, cabe decir que, aunque es evidente que se ha producido una dilación del procedimiento que ha sido materia de habeas corpus, hay que preguntarse si la razón de la dilación es atribuible exclusivamente a deficiencias de los órganos del sistema de justicia (fiscales y jueces) o si lo es también a los mecanismos exacerbados de la defensa de los procesados.
En todo caso ¿es que la nulidad de las resoluciones judiciales que resuelve el TC era el camino necesario y proporcional para revertir esa violación? ¿No cabían otras posibilidades menos invasivas respecto de la finalidad constitucional de perseguir y eventualmente sancionar graves delitos como el lavado de activos? Así, por ejemplo, la inclusión de un plazo adicional perentorio o la aplicación de una atenuante compensatoria ante una eventual condena o la reparación civil por el manejo deficiente del procedimiento, ¿no habrían sido medidas menos invasivas? La tendencia absolutamente mayoritaria en el ámbito del Derecho comparado y en nuestra jurisprudencia suprema es, precisamente, apelar a estas medidas menos invasivas antes que dañar un proceso que implica el esclarecimiento de hechos sumamente graves para la vida democrática del país.
Mi postura, desde tiempo atrás, ha estado orientada hacia un enfoque diferente del caso planteado por la fiscalía (Idehpucp, noviembre 2018). Sin embargo, las puntuales discrepancias que he mantenido con los planteamientos fiscales sobre este caso no niegan lo razonable de la tipificación central planteada por la fiscalía y la aprobación progresiva por el juez de investigación preparatoria. Personalmente, tenía la expectativa de que este proceso fuera definido al final por la Corte Suprema de la República, la cual, en casación y con plenas competencias sobre la tipificación óptima de un hecho, habría podido, legítimamente, confirmar una eventual condena o una absolución de las personas imputadas en este caso.
- Para comprar su entrada al VIVO X EL DERECHO clic AQUÍ.
(*) Sobre el autor: Yvan Montoya es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, abogado por la Pontificia de la Universidad Católica del Perú – PUCP, profesor principal del Departamento Académico de Derecho PUCP, miembro del Consejo de la Facultad de Derecho de la PUCP. Es consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo – OIT. Fue miembro del Consejo Directivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos – IDEHPUCP (2019-2023). Ex director de la Maestría en Derecho penal y en Derechos Humanos de la Escuela de Posgrado PUCP, ex vocal y presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República (2016-2018) y ex jefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad hoc Anticorrupción (2006).
[1] La supuesta modalidad de receptación patrimonial del delito de lavado de activos es atribuida, según un informe de parte de la defensa de la Sra. Fujimori, a aquel supuesto en que la recepción o mantenimiento de activos procedentes de actividades delictivas, con posibilidad de conocer dicha procedencia, se hace sin presencia del elemento subjetivo referido a la finalidad de evitar la identificación de su origen.
![El tribunal superior debe pronunciarse sobre la reparación civil, confirmando, modificando o revocando dicho extremo, aun cuando haya absuelto a los procesados [Casación 767-2025, Puno, ff. jj. 9-10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Es innecesario que las actividades ilícitas previas se encuentren sometidas a investigación o a proceso judicial, o que exista una sentencia condenatoria; basta con acreditar que el agente penal conocía o pudo presumir dicha actividad criminal [Casación 2092-2022, Arequipa, f. j. 14]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-FIRMANDO-DOCUMENTO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Hay robo con subsecuente muerte cuando la muerte resulta de la violencia empleada para consumar el apoderamiento o vencer la resistencia, mientras que hay homicidio para facilitar u ocultar otro delito cuando se mata con el propósito de facilitar su comisión o asegurar la impunidad [Casación 996-2022, Sullana, f. j. 11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-ABOGADO-JUEZ-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Actos contra el pudor: Juez debe analizar el grado de acercamiento del padre con la menor víctima para determinar si pudo existir injerencia en la declaración exculpatoria [Casación 2284-2022, Selva Central, f. j. 15]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








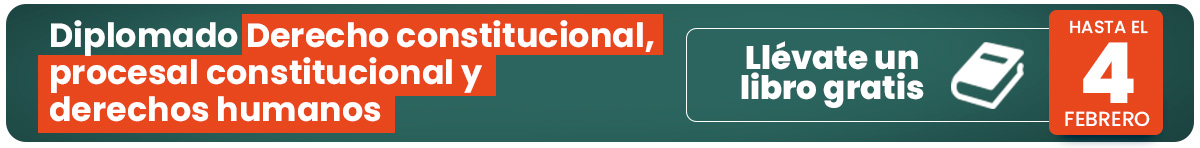
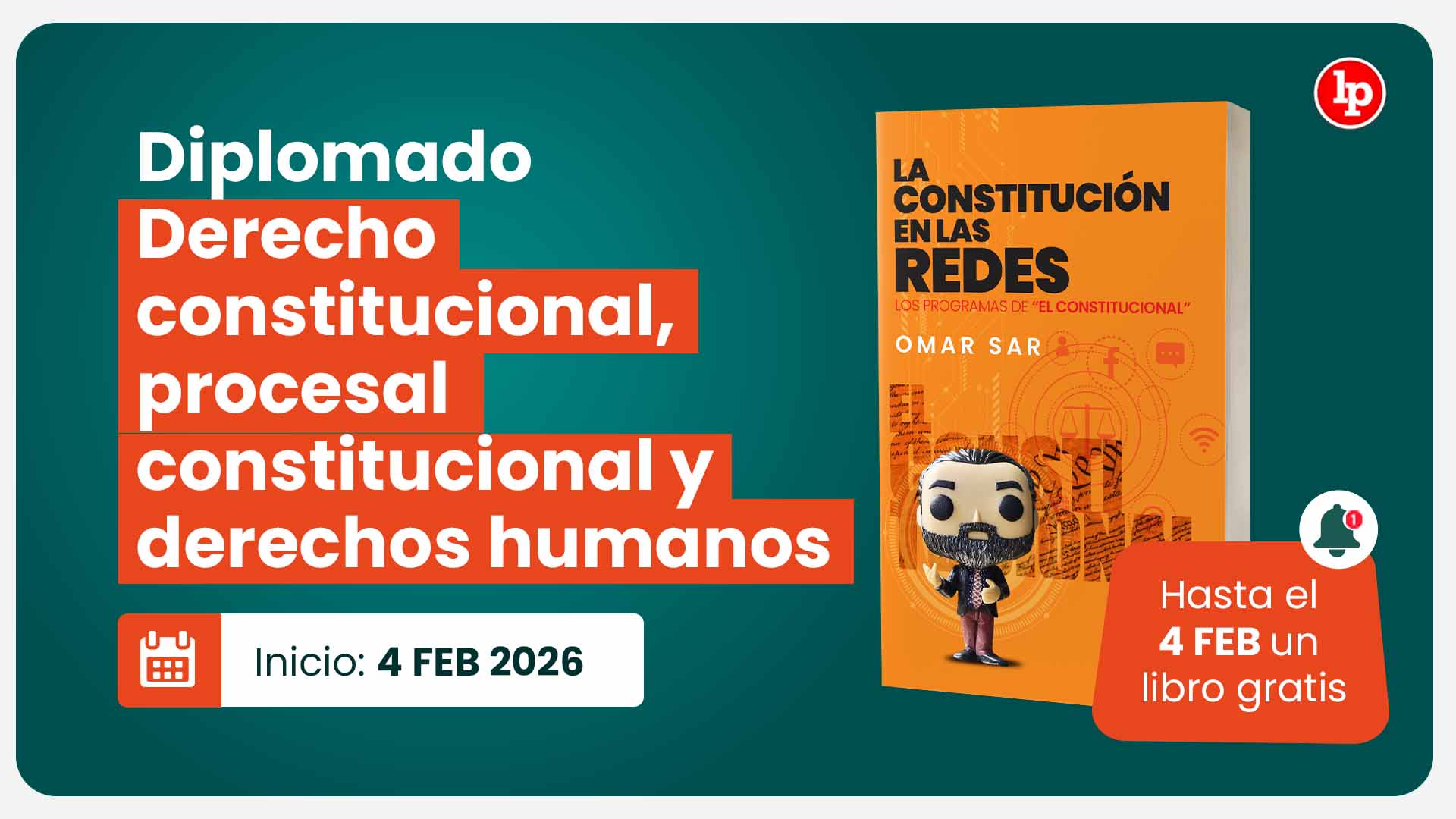
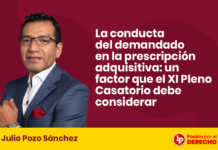
![[Balotario notarial] Gestión documental notarial: protocolo notarial, registros notariales, traslados instrumentales (testimonios, partes, boletas y copias)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PROTOCOLO-REGISTRO-GESTION-LPDERECHO-218x150.jpg)
![EsSalud y médico deberán indemnizar por daño moral (S/550 000) y por daño psíquico (S/150 000), generados a una mujer tras el fallecimiento de su bebé no nato a causa de no practicarle una cesárea de emergencia pese a embarazo de alto riesgo; así, la magnitud de esta muerte, el intento de culpar al bebé y a la madre, y los años de medicación por depresión, justifican ambas cifras [Exp. 02483-2019-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/embarazada-mujer-medico-chequeo-bebe-salud-LPDerecho-218x150.jpg)
![La posesión no se transmite por herencia: hijo que recibió de sus padres, vía anticipo de legítima, la posesión del bien inmueble a usucapir, no puede adicionar a su plazo posesorio el de sus padres, porque el actor durante el tiempo que vivió con sus padres (transferentes) tenía la condición de poseedor inmediato, mientras que sus padres eran poseedores mediatos [Casación 80-2023, Ayacucho]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/propiedad-mazo-civil-inmueble-casa-vivienda-mazo-familia-predio-llave-posecion-juez-LPDerecho-218x150.jpg)
![¿Qué ocurre si una entidad no entrega la información solicitada por el portal de transparencia o no responde dentro del plazo legal? [Informe Técnico 002766-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-LPDERECHO-218x150.jpg)


![¿Es legalmente viable que la entidad obligue a un servidor civil a laborar en horarios y días no habituales (como feriados o días no laborables) sin que dicha condición haya sido comunicada previamente? [Informe Técnico 00500-2015-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/trabajo-remoto-documento-servir-LPDerecho-218x150.png)
![[VIVO] Clase modelo sobre Control constitucional vía amparo: Casos controvertidos. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-PUBLIO-JIMENEZ-BELMONT-BANNER-218x150.jpg)
![Rechazan liberar a su hábitat natural al Zorro Run Run o su reinserción a un «área de manejo de fauna silvestre en libertad» hasta nueva evaluación [Exp. 04921-2021-0]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/07/Justicia-peruana-reconoce-por-primera-vez-derechos-de-un-animal-sentencia-se-dictoa-favor-del-reconocido-zorro-RUN-RUN-LPDERECHO-218x150.jpg)




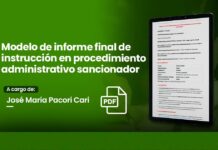
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)







![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)





![[VIVO] Clase modelo sobre prueba de los requisitos de la prescripción adquisitiva. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-JOAO-JIMENEZ-SALAS-BANNER-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![[VIVO] Clase modelo sobre Control constitucional vía amparo: Casos controvertidos. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-PUBLIO-JIMENEZ-BELMONT-BANNER-324x160.jpg)


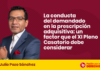
![El tribunal superior debe pronunciarse sobre la reparación civil, confirmando, modificando o revocando dicho extremo, aun cuando haya absuelto a los procesados [Casación 767-2025, Puno, ff. jj. 9-10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-LPDERECHO-100x70.jpg)

![[VIVO] Clase modelo sobre Control constitucional vía amparo: Casos controvertidos. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-PUBLIO-JIMENEZ-BELMONT-BANNER-100x70.jpg)