El extracto que hoy compartimos con ustedes, de altísimo interés para los penalistas, pertenece al primer tomo de Derecho político general de José María Quimper, libro que a su vez forma parte de la Colección Biblioteca Constitucional del Bicentenario, creada por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú para celebrar los 200 años de nuestra vida republicana.
Entre los hebreos
Entre los hebreos, los suplicios capitales más comunes eran la lapidación, el fuego, la espada y la extrangulación. Los mencionamos por su orden de gravedad. La lapidación era el más riguroso: las mujeres estaban sujetas a él como los hombres. Se lapidaba fuera de la ciudad y los testigos eran los primeros ejecutores arrojando la primera piedra. El suplicio del fuego se aplicaba de diversos modos: ya se hacía una hoguera con ramas de árboles, ya se arrojaba al acusado sobre carbones encendidos, ya se le echaba en la boca plomo fundido para que devorase sus entrañas. El suplicio de la espada consistía en cortar con ella la cabeza del ajusticiado; algunas veces se hacía esa operación con un hacha. La estrangulación era el más común de los suplicios capitales y se aplicaba siempre que el legislador no había señalado un suplicio especial; se ejecutaba oprimiendo con una cuerda en sentido contrario el cuello de la víctima. Además de estos suplicios capitales, habían otros como la tierra, la cruz, la borea, precipitar de lo alto de una torre o de una roca, sumergir en las cenizas o en las aguas, hacer pisar con animales o aplastar con carros, colocando al paciente sobre espinas, etc.
Entre los griegos
Entre los griegos, la pena de muerte se prodigaba mucho, especialmente respecto de crímenes cometidos contra la cosa pública. Las penas capitales eran: 1a la decapitación; 2a la lapidación, como entre los hebreos; 3a el envenenamiento, suplicio que quedaba particularmente reservado para los atentados contra el gobierno, la patria y los dioses: se sabe que así murieron Sócrates y Foción; 4a el báratro, abismo profundo en que se arrojaba a los condenados. Milciades debió ser arrojado en él; pero su pena fue conmutada con otra.
En Roma
En Roma, la pena capital existía también bajo diferentes formas: la estrangulación, el hacha, el precipitar de altura, el ahogar a muchos a la vez, etc. La estrangulación, el único de los suplicios que era secreto, parece haber sido el más usado: éste se aplicó a los cómplices de los gracos y de Catilina: en la prisión pública había a diez pies del piso un calabozo inmundo donde se hacía sufrir a los traidores el suplicio de la estrangulación. El suplicio del hacha consistía en que el hacha del lictor cortase la cabeza del desgraciado: así murieron los hijos de Junio Bruto. La precipitación consistía en ser arrojado de la roca Tarpeya: la parte baja estaba cubierta de puntas agudas que aseguraban el éxito de la pena. El ahogamiento era el más temible de los suplicios: después de que el culpable era flagelado, se le cosía en un saco de cuero con un perro, un gallo, una víbora y un mono, y el saco era arrojado al Tiber.
Entre los bárbaros
Entre los bárbaros que invadieron el Imperio romano en el V siglo, divididos los delitos en públicos y privados, los primeros, siendo graves, se castigaban con pena de muerte bajo estas formas: ser destrozado el infeliz por cuatro caballos o arrojado en una hoguera; los privados, incluso el asesinato, se castigaban con multa.
En la Edad Media
Posteriormente, y hasta fines del siglo XVIII, la pena de muerte continuó aplicándose, bajo diferentes formas, según la gravedad del delito y la calidad de las personas. La forma más ordinaria era la de horca para la generalidad y la decapitación para los nobles. Los crímenes atroces recibían la pena de la rueda. Usábase también el fuego en los sacrilegios: algunas veces se quemaba vivo al condenado y otras se le estrangulaba y su cuerpo se arrojaba al fuego. Era también empleado el descuartizamiento. Se aguzó en fin la inventiva para imaginar todo género de tormentos y de horrores, siendo los miembros de la Inquisición, discípulos del Cristo, los que más se distinguieron en esa infame tarea. No bastaba a esos monstruos matar: gozábanse en el sufrimiento preliminar de sus víctimas, empleando todo género de tormentos previos.
En la Edad Moderna
Cuando en 1789 se convocó a los Estados generales, recibieron todos sus miembros el mandato de revisar las leyes criminales. Como el espíritu de reforma y de innovación dominaba entonces todas las inteligencias, debió extenderse a esa parte de la legislación, la más imperfecta y cuyos vicios habían sido enérgicamente señalados por los filósofos y los publicistas, Y, en efecto, la Asamblea Constituyente estableció en estos términos el principio de la reforma: «El Código Penal se reformará incesantemente de manera que las penas sean proporcionadas a los delitos». Se conservó, sin embargo, la pena de muerte, que, especialmente en materia política, se prodigó de una manera atroz: la tortura fue en verdad abolida y la forma de la pena de muerte fue una sola; pero ¡cuánta injusticia y cuánta ligereza!
Bajo el gobierno consular, una comisión encargada de redactar un código criminal, propuso como cuestión previa la siguiente: «¿Se conservará la pena de muerte?» La pena de muerte fue, sin embargo, conservada y se conserva en casi todos los países, a pesar de los esfuerzos de los grandes hombres del siglo pasado y del presente, que han probado superabundantemente, no sólo la falta de derecho para aplicarla, sino su ineficacia y su inmoralidad. La vetusta Inglaterra, país raro por su confuso e ilógico organismo político, es la que más solemnidad da hoy a la pena de muerte, ¿conseguirá su objeto de aterrorizar con ella a las masas? Tenemos, para nosotros, que se equivoca demasiado.
Montalville describe así una ejecución inglesa: «¿Se necesita, dice, ejemplos, hechos, para probar la ineficacia del patíbulo? Pues bien: id a Inglaterra, asistid a una ejecución y examinad lo que pasa en el lugar del suplicio. Se trae a un condenado, se le hace morir: no os fijéis en su agonía ¿qué veríais? A un hombre atado por el cuello, suspendido a treinta pies del suelo y a otro hombre que, colocado sobre las espaldas del culpable, se esfuerza con pies y manos para hacerlo morir más pronto: veríais ojos salidos de sus órbitas, miembros contraídos; verías, en fin, a la más bella creación de la divinidad rota, destrozada, aniquilada. Fijaos más bien en esos espíritus inquietos que se agitan entre la multitud: fijáos en esas manos ardientes que se introducen en los bolsillos de otros y que roban de ellos lo que pueden. ¡Y, sin embargo, ese hombre que se balancea en el espacio y arroja al viento las últimas convulsiones de su vida, ha sido condenado como ladrón!» Esta descripción, no tan patética como exacta, debe ser tomada en cuenta por los criminalistas que legitiman la pena de muerte por ejemplarizadora.
Preciso es pues convenir en que el gran escándalo del asesinato público, sin apoyo en la ciencia, tampoco lo tiene en la práctica y que por lo mismo debe desaparecer en las naciones, como criminal que es y atentatorio a los derechos más evidentes de la humanidad. ¡Basta de intentos feroces, propios únicamente de las razas animales que carecen por completo del sentimiento del derecho y de la intuición de la moral! ¡Que sólo Dios pueda disponer de la vida del hombre y que ésta únicamente se halle sujeta a sus designios inexcrutables!




![Que policía haya demorado menos de 20 minutos en llevar al hospital a una víctima con herida superficial (rozamiento de bala en área no vital como el pómulo), no constituye retardo en la prestación de auxilio, porque en modo alguno pudo poner en peligro la integridad física o la vida del agraviado, aun cuando al pasar por la comisaría se detuvo a informar a sus colegas lo sucedido antes de llegar al nosocomio (la tutela penal solo interviene en casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes) [RN 2411-2017, Lima, ff. jj. 7-9]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-justicia-2-LPDerecho-218x150.jpg)
![La interpretación constitucional del art. 29 y la Segunda Disposición Complementaria Final del NCPC —que establece la competencia del juez constitucional en los procesos de hábeas corpus— involucra que el PJ habilite provisionalmente a los juzgados ordinarios para conocer las causas cuando se exceda la capacidad operativa de los juzgados constitucionales (caso NCPC II) [Exp. 00030-2021-PI/TC, punto resolutivo 4]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/INTERPRETACION-CONTITUCIONAL-NCPC-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Delitos imputados a Daniel Urresti, cometidos antes de la vigencia en el Perú del Estatuto de Roma, no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/urresti-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TC declara nula condena contra Daniel Urresti y ordena su libertad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/04/Daniel-Urresti-LPDerecho-218x150.png)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)




![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)






![[Balotario notarial] Todo sobre el poder notarial, sus clases y formalidades](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/PODER-NOTARIAL-CONCEPTO-LPDERECHO-218x150.jpg)


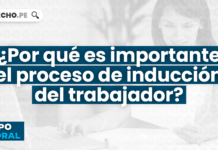

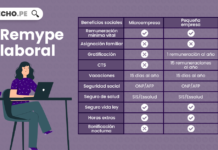
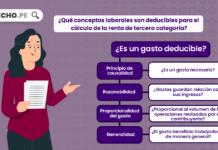


![Reglamento del registro electoral de encuestadoras [Resolución 0340-2026-JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/JNE-218x150.png)
![[VÍDEO] JNJ destituyó a juez superior por maltratar a juezas: «Usted ha aceptado un alto cargo sin saber leer ni escribir»](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-NOTICIA-JUEZ-DESTITUIDO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nueva conformación de salas de la Corte Suprema (salas constitucional y social, y salas civiles) [RA 000042-2026-P-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/placio-de-justicia-pj-poder-judicial-2-LPDerecho-218x150.jpg)
![Multan a Pacífico Seguros y a empresa de peritaje por calcular indemnización con un valor menor al real de los bienes asegurados [Resolución 3228-2025/SPC-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
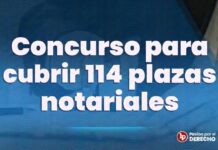








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)



![Devuelven acusación porque fiscal no distinguió en su requerimiento la imputación, del relato de averiguación, y de la fundamentación de la imputación [Exp. 00173-2020-7-1826-JR-PE-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-ABOGADO-MAZO-LPDERECHO-218x150.jpg)



![Delitos imputados a Daniel Urresti, cometidos antes de la vigencia en el Perú del Estatuto de Roma, no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/urresti-LPDERECHO-100x70.jpg)












