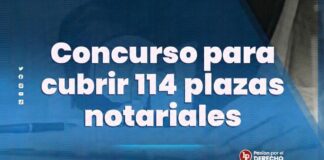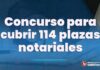El desconocimiento y la prisa marcan el ritmo de la aprobación de la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Todo estuvo mal desde el principio, desde el proyecto de reforma de la Constitución. Desde el nombre. Y no hemos sido capaces de sostener el debate que permita enfrentar el problema de fondo. Para decirlo en pocas palabras: la Junta no va a remediar nada, si no se hacen las reformas que el sistema de justicia requiere en forma histórica.
Como es bastante obvio, los jueces se reclutan y nombran entre los abogados que egresan de las facultades de derecho del país. No se inventan ni aparecen del aire. Es lo que hay. Esas facultades de derecho, en su mayoría, masificadas, precarias desde todo punto de vista, sin rigor en la conformación de sus planas docentes o con docentes improvisados, sin formación académica, que solo trasladan las malas prácticas del ejercicio profesional a las aulas. Esas facultades de derecho donde a la fecha hay alrededor de 130 mil estudiantes matriculados, cifra que anticipa la imposibilidad de que pueda ser asimilada por el mercado profesional.
Si el sistema de justicia anda mal, es porque las personas que ahí trabajan, jueces, fiscales, auxiliares, secretarios hacen mal su trabajo. Todos ponen su cuota de ineficiencia, su falta de aptitud, su modorra, su ajenidad a la noción de lo correcto, la débil formación universitaria. Y todo esto pasa con la envoltura del formalismo, ese enfoque que se aprende en las facultades de derecho. Es un círculo vicioso que se mantiene porque contribuye a la flojera del sistema y, también, porque sirve para ocultar los intereses de ciertos poderes: se llama corrupción.
El carácter cultural del problema la justicia en el Perú se distrae con la enorme vacuidad que la Junta representa. Desde la conformación de la Comisión Especial. Nadie puede explicar, por ejemplo, qué hace la figura del Contralor en esa entidad. Tampoco se entiende la propuesta para que los miembros de la Junta sean examinados con pruebas escritas sobre la base de balotarios o que deban pasar la prueba del polígrafo. Esto último resulta tan absurdo que, entonces, tendría que ser aplicado a todas las autoridades del mismo nivel, incluyendo a los miembros de la Comisión Especial. Igual de absurdo e improvisado resulta que se haya reiterado la figura de la ratificación de jueces y fiscales, cuando ya existía una trayectoria constitucional trazada por el propio TC para morigerar y adelgazar el impacto de este mecanismo extraño al significado de la independencia judicial.
La reforma del sistema de justicia debería comenzar con la reorganización de la Corte Suprema. Deberían suprimirse las salas transitorias, debería crearse un gabinete de asesores, altamente profesional y con línea de carrera que reemplace la ineficiente y anacrónica columna de asistentes o ayudantes de los jueces supremos. Muchos de ellos comienzan llevando la maleta de los jueces y terminan haciendo las resoluciones. Así se explica el secretismo y discrecionalidad en la construcción de las sentencias, distantes de todo derrotero jurisprudencial, ignorando lo que otras cortes del mundo contemporáneo han dicho sobre lo mismo.
La Corte Suprema debe dejar de ser una corte de instancia. Su papel debe restringirse al terreno de la casación, pero ésta figura debe ser revaluada y contagiada de realismo crítico. Creo que algunos acentos del discurso procesalista solo han contribuido a generar confusión en esta materia. Las competencias impropias de la actual Suprema deben ser transferidas a las salas superiores. Los juzgados de paz deben tener muchas más atribuciones. Así se acercará la justicia a la ciudadanía. Es imprescindible articular en forma consistente y cuidadosa la justicia comunal. Los trabajos de gente brillante y comprometida con esta materia como Raquel Yrigoyen, son la piedra de toque de todo intento en esta materia.
No está de más recordar que la Ley Orgánica del Poder Judicial es una norma preconstitucional. Es de 1991. Y no obstante las reformas, de ida y vuelta, a la que ha sido sometida, luego de la intervención de los años 90, está completamente desfasada. Preguntémonos por qué el Poder Judicial no se ha esmerado en proponer la reforma de esa Ley. Quizás la respuesta es muy simple: porque es mejor que nada cambie. Así se entiende que nadie diga nada cuando al inicio del año judicial, los presidentes de la Corte Suprema anuncien la conformación de las salas, cuando es evidente que estos órganos jurisdiccionales no deben ser tocados en su conformación salvo que existan razones que lo justifiquen. Está claro que esta práctica es inconstitucional, pues contraviene el precepto del juez preconstituido por ley y, en todo caso, esconde una oscura manipulación o débitos ajenos al significado de la justicia.
Y para no perder de vista el carácter cultural de la reforma de la justicia, lo que debe hacerse en esta dirección es asumir que la verdadera reforma pasa por la Academia de la Magistratura. Más aún, sabiendo que los cambios en el terreno de las facultades de derecho no están fácilmente en el ámbito de lo decidible en política, es imprescindible transformar el papel que la Academia ha cumplido en los años previos. Esta entidad debe ser fortalecida en recursos y competencias. Los jueces, antes de ser nombrados, deben ser previamente evaluados en procesos de largo aliento, por lo menos durante dos años. Así se sabrá quién reúne las condiciones para ejercer la judicatura. La labor de la Junta será entonces razonable, no tendrá que adivinar ni «apostar» por tal o cual candidato.
La reforma judicial es una deuda del Estado con el país, con las comunidades, con las mujeres, los más pobres, los excluidos. El día que las decisiones judiciales incidan en la garantía efectiva de los derechos de todos estos conglomerados, tendremos recién la posibilidad de creer que vivimos en una república. Esta enorme tarea debería comenzar ahora.



![Que policía haya demorado menos de 20 minutos en llevar al hospital a una víctima con herida superficial (rozamiento de bala en área no vital como el pómulo), no constituye retardo en la prestación de auxilio, porque en modo alguno pudo poner en peligro la integridad física o la vida del agraviado, aun cuando al pasar por la comisaría se detuvo a informar a sus colegas lo sucedido antes de llegar al nosocomio (la tutela penal solo interviene en casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes) [RN 2411-2017, Lima, ff. jj. 7-9]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-justicia-2-LPDerecho-218x150.jpg)
![La interpretación constitucional del art. 29 y la Segunda Disposición Complementaria Final del NCPC —que establece la competencia del juez constitucional en los procesos de hábeas corpus— involucra que el PJ habilite provisionalmente a los juzgados ordinarios para conocer las causas cuando se exceda la capacidad operativa de los juzgados constitucionales (caso NCPC II) [Exp. 00030-2021-PI/TC, punto resolutivo 4]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/INTERPRETACION-CONTITUCIONAL-NCPC-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Delitos imputados a Daniel Urresti, cometidos antes de la vigencia en el Perú del Estatuto de Roma, no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/urresti-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TC declara nula condena contra Daniel Urresti y ordena su libertad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/04/Daniel-Urresti-LPDerecho-218x150.png)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)




![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)






![[Balotario notarial] Todo sobre el poder notarial, sus clases y formalidades](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/PODER-NOTARIAL-CONCEPTO-LPDERECHO-218x150.jpg)


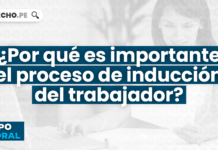

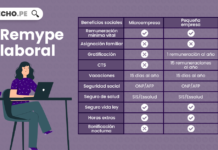
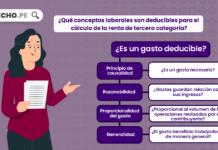


![Reglamento del registro electoral de encuestadoras [Resolución 0340-2026-JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/JNE-218x150.png)
![[VÍDEO] JNJ destituyó a juez superior por maltratar a juezas: «Usted ha aceptado un alto cargo sin saber leer ni escribir»](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-NOTICIA-JUEZ-DESTITUIDO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nueva conformación de salas de la Corte Suprema (salas constitucional y social, y salas civiles) [RA 000042-2026-P-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/placio-de-justicia-pj-poder-judicial-2-LPDerecho-218x150.jpg)
![Multan a Pacífico Seguros y a empresa de peritaje por calcular indemnización con un valor menor al real de los bienes asegurados [Resolución 3228-2025/SPC-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
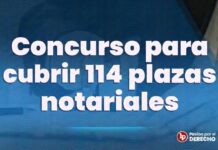








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)



![Multan a Integratel Perú con más de 20 UIT por no entregar audios en investigación por llamadas spam [Resolución Final 004-2026/CC3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Indecopi-Spam-llamada-LPDerecho-218x150.jpg)
![Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales [RM 062-2026-JUS]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-de-justicia-y-derechos-humanos-minjus-minjusdh-4-LPDerecho-218x150.jpg)


![Delitos imputados a Daniel Urresti, cometidos antes de la vigencia en el Perú del Estatuto de Roma, no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/urresti-LPDERECHO-100x70.jpg)