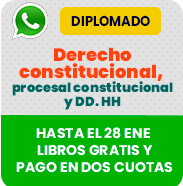Difícil pregunta. ¿Por qué tenemos un Tribunal Constitucional que puede hacer, en la práctica, las veces de un juez penal? ¿Para eso fue pensado este alto tribunal? Esas son las preguntas que se hace un penalista cuando ve que, en una audiencia del TC, se discute nada menos (y nada más) si un hecho concreto constituye delito o no.
Un argumento de la defensa de Keiko Fujimori en el caso Cócteles, desde hace mucho, ha consistido en afirmar que los hechos imputados a la lideresa de Fuerza Popular no constituían delito. Básicamente, se han aceptado «incorrecciones» administrativas, pero no delitos.
Y ese es precisamente el argumento que ha resonado con mucha fuerza gracias a la intervención del abogado Percy García Cavero, uno de los dogmáticos más importantes del país, en la audiencia de hace unos días. Un argumento (bien explicado además por el penalista) por el cual ha pedido la aplicación del principio de legalidad: nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.
Ahora bien, cabe preguntarse si este mismo argumento pudo haber usado el TC en el caso del expresidente Castillo. Como se sabe, los distintos abogados que se han echado al hombro la defensa del expresidente han sostenido que los hechos atribuidos a él no constituyen delito.
El TC ya dijo (y no solo en el caso Castillo) que no le toca realizar juicios de tipicidad ni valorar pruebas, ya que en virtud de sus deberes constitucionales solo puede controlar que se respete el principio acusatorio (no condenar por hechos distintos de los acusados), garantizar el derecho de defensa y verificar la debida motivación de las resoluciones judiciales.
Si el TC no quiso actuar como juez penal en el caso Castillo (y dilucidar si los hechos constituyen delito), ¿debe hacer lo mismo en el caso Cócteles? Para comenzar a discutir las posibles respuestas a esta peliaguda pregunta, compartimos las reflexiones que el profesor y juez Celis Mendoza Ayma ha compartido en su cuenta personal de Facebook:
Tipicidad: ¿constitucionalizando el lawfare?
El derecho penal, en tanto ultima ratio del sistema jurídico, no puede desnaturalizarse en herramienta de disputa política ni convertirse en campo de batalla para la legitimación o aniquilación de adversarios. Sin embargo, en la coyuntura actual, asistimos a una situación crítica, esto es, la proliferación de procesos penales cuya configuración fáctica y tipicidad resultan cuestionables, pero que, alimentados por la presión mediática, política y social, avanzan sin control hasta convertirse en imputaciones “zombi” mal conformadas que, pese a carecer de sustento jurídico dogmático sólido, siguen “vivas” en el proceso judicial y terminan condicionando la agenda pública y constitucional.
El Tribunal Constitucional (TC), en este escenario, enfrenta la disyuntiva de mantener su rol como garante de la supremacía constitucional o ceder a la tentación de erigirse en un juez penal de facto, decidiendo indirectamente qué hechos constituyen delito. Esta tensión se acentúa cuando se comparan casos como los hábeas corpus de Pedro Castillo —rechazados bajo el argumento de que el TC no puede entrar en juicios de tipicidad— y los que eventualmente se resuelva en el caso Keiko Fujimori, y la posibilidad de ordenar el archivo del por lavado de activos.
El juicio de subsunción típica exige coherencia entre el supuesto normativo y los hechos imputados. No es un ejercicio mecánico, sino un proceso dialéctico que involucra interpretación de tipos penales, análisis de elementos objetivos y subjetivos, y respeto al principio de legalidad.
El problema en la práctica es que la calificación jurídica se presenta con la disposición de formalización de investigación preparatoria —con solo la puesta en conocimiento del juez— sin un control judicial temprano, permitiendo que hipótesis débiles avancen hasta la etapa intermedia y luego, sin más, a la etapa de juzgamiento; así, la ausencia de un control de imputación inicial abre la puerta a procesos extensos que se sostienen en tipificaciones forzadas, configurando un terreno fértil para la manipulación política.
El TC ha reiterado que no le corresponde realizar juicios de tipicidad ni valorar pruebas. Sus competencias se limitan a verificar:
- Que se respete el principio acusatorio (nadie puede ser condenado por hechos distintos de los acusados).
- Que el derecho de defensa no sea vulnerado.
- Que las resoluciones judiciales estén debidamente motivadas.
No obstante, la práctica manifiesta un riesgo, en un contexto de casos “emblemáticos”, el TC puede terminar asumiendo, indirectamente, un rol de juez penal. Cuando declara la nulidad de una imputación por considerarla arbitraria o, más aún, ordena el archivo de investigaciones, su decisión trasciende el plano constitucional y se traduce en una definición material de la tipicidad.
Estas decisiones, aunque a veces justificado en nombre de la tutela de derechos fundamentales, se convierte en terreno fértil para el lawfare, pues el TC, de garante constitucional imparcial podría devenir en actor político que decide qué imputaciones sobreviven y cuáles mueren.
El lawfare no se manifiesta solo en la persecución selectiva de adversarios políticos mediante procesos penales, sino que también una de sus expresiones se manifestaría en supuestos de respuesta asimétrica constitucional. El rechazo de los hábeas corpus de Pedro Castillo frente a una eventual admisión en favor de Keiko Fujimori exhibiría esa volatilidad.
Las imputaciones “zombi” son el correlato práctico, de acusaciones impulsadas por presión mediática o social, que, aunque carentes de base dogmática sólida, continúan en el proceso porque ningún juez asumió el control de legalidad en etapas tempranas. Estas imputaciones, como advierte la experiencia práctica judicial se consolidan con el tiempo, y cuando llegan al TC ya no es posible corregirlas sin que ello signifique invadir la jurisdicción penal.
Para evitar la instrumentalización del derecho penal, se requieren ajustes en dos niveles:
1. En la justicia ordinaria: fortalecer audiencias de control de imputación, donde el juez verifique desde el inicio la correspondencia entre hechos y tipo penal, evitando que hipótesis inconsistentes se transformen en imputaciones zombi.
2. En la justicia constitucional: mantener un criterio uniforme y restrictivo. El TC debe intervenir solo cuando la imputación vulnera de manera patente garantías mínimas (acusación válida, defensa efectiva, motivación razonable). Cualquier intromisión en la subsunción penal lo convierte en árbitro político.
El derecho penal no puede convertirse en un campo de guerra política. La instrumentalización del proceso penal, alimentada por la presión mediática y social, ha producido un fenómeno de imputaciones zombi que avanzan en los tribunales sin mayor sustento, contaminando la agenda constitucional.
El TC, al oscilar entre la autorrestricción (caso Castillo) y un eventual activismo (caso Keiko), corre el riesgo de consolidar el lawfare como práctica judicial. Solo la reafirmación de límites claros —no juicios de tipicidad, sí control de garantías— y la exigencia de coherencia jurisprudencial permitirán que la justicia constitucional recupere su legitimidad y que el derecho penal deje de ser un arma política disfrazada de legalidad.

![Principio de primacía de la realidad para verificar pago de alimentos en delito de omisión a la asistencia familiar [Exp. 8506-2023-30]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/04/Giammpol-Taboada-Pilco-LPDerecho-218x150.png)
![Condena a preso por no cumplir mandato judicial de alimentos antes de ingresar al penal [Exp. 8506-2023-30]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/POST-Giammpol-Taboada-Pilco-documento-firmas-generico-LPDerecho-218x150.jpg)

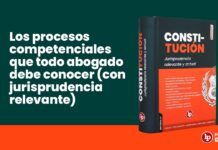
![En el caso de la Corte Suprema y cortes superiores, solo son precedentes vinculantes aquellas reglas nacidas dentro de un proceso judicial (un caso concreto) y posean carácter de ejecutoria suprema; por tanto, los acuerdos plenarios solo sirven como doctrina jurisprudencial de unificación de criterios [Exp. 04240-2024-HC/TC, ff. jj. 14-17]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/CASO-CORTE-SUPREMA-CORTES-SUPERIORES-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








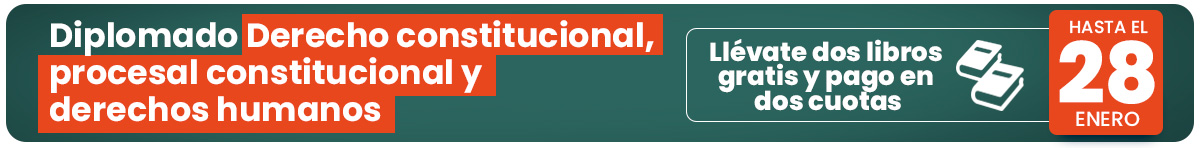
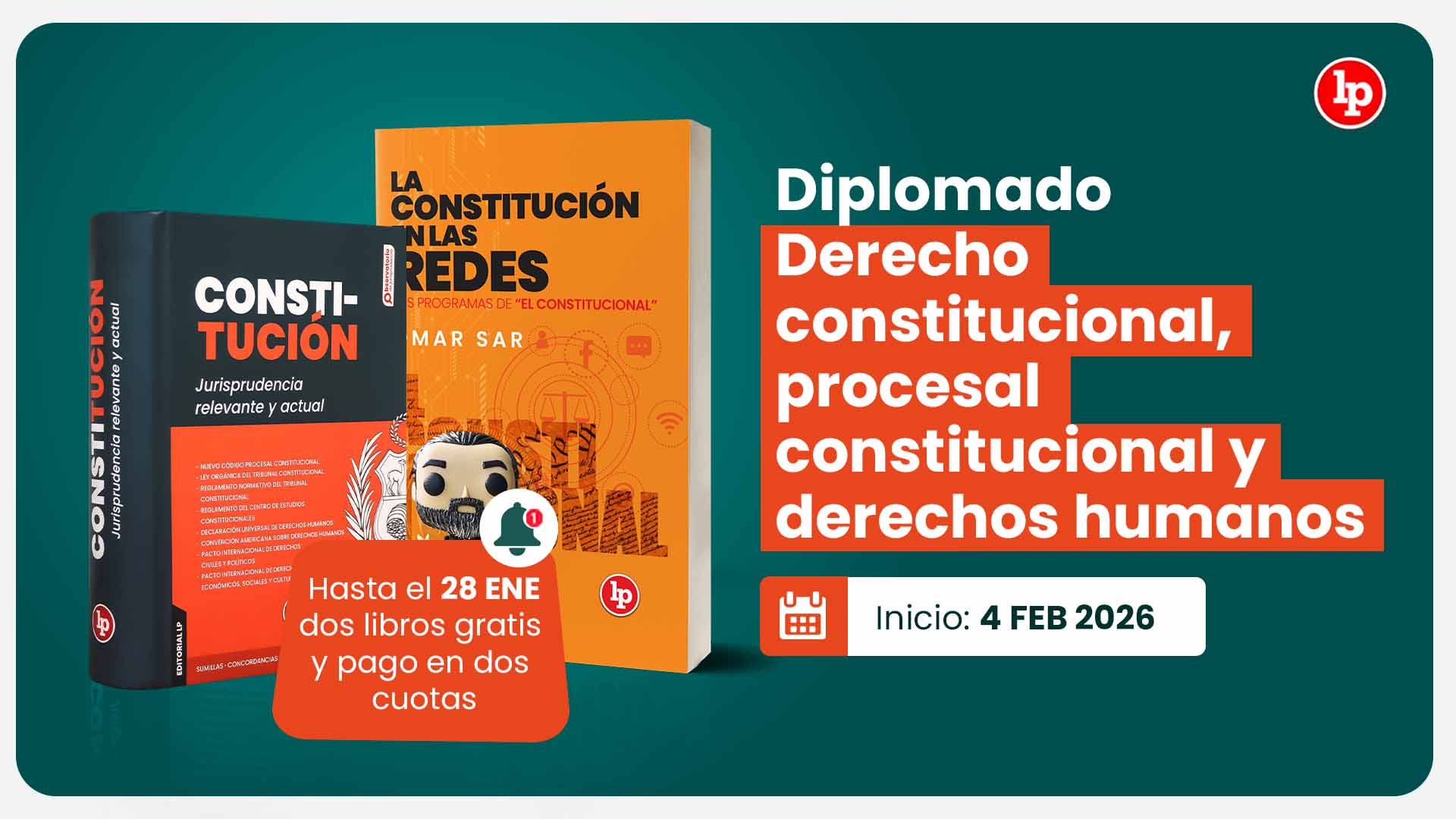
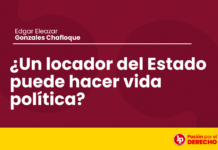
![La prescripción de predios rústicos prevista en el DL 653 debe interpretarse de manera conjunta con el art. 950 del CC, de modo que solo es aplicable el plazo de cinco años si concurren también los requisitos de «justo título» y «buena fe» [Casación 5581-2023, f. j. 7.2]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-218x150.png)
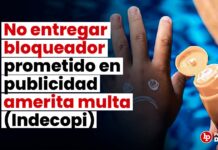
![[Balotario notarial] Instrumentos públicos notariales: protocolares y extraprotocolares](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/INSTRUMENTO-PUBLICO-NOTARIAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![¿Es legalmente viable que la entidad obligue a un servidor civil a laborar en horarios y días no habituales (como feriados o días no laborables) sin que dicha condición haya sido comunicada previamente? [Informe Técnico 00500-2015-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/trabajo-remoto-documento-servir-LPDerecho-218x150.png)
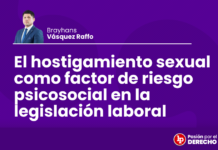
![El derecho a vacaciones anuales, corresponde a todo trabajador que haya completado un año de servicios continuos, equivalente a un minimo de seis dias laborales, sin importar el tipo o tiempo de jornada de trabajo realizad (doctrina jurisprudencial) [Casación 35267-2023, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/vacaciones-descanso-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)




![Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas [Decreto Supremo 001-2026-Produce]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/ministerio-de-la-produccion-LPDerecho-218x150.png)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)







![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)




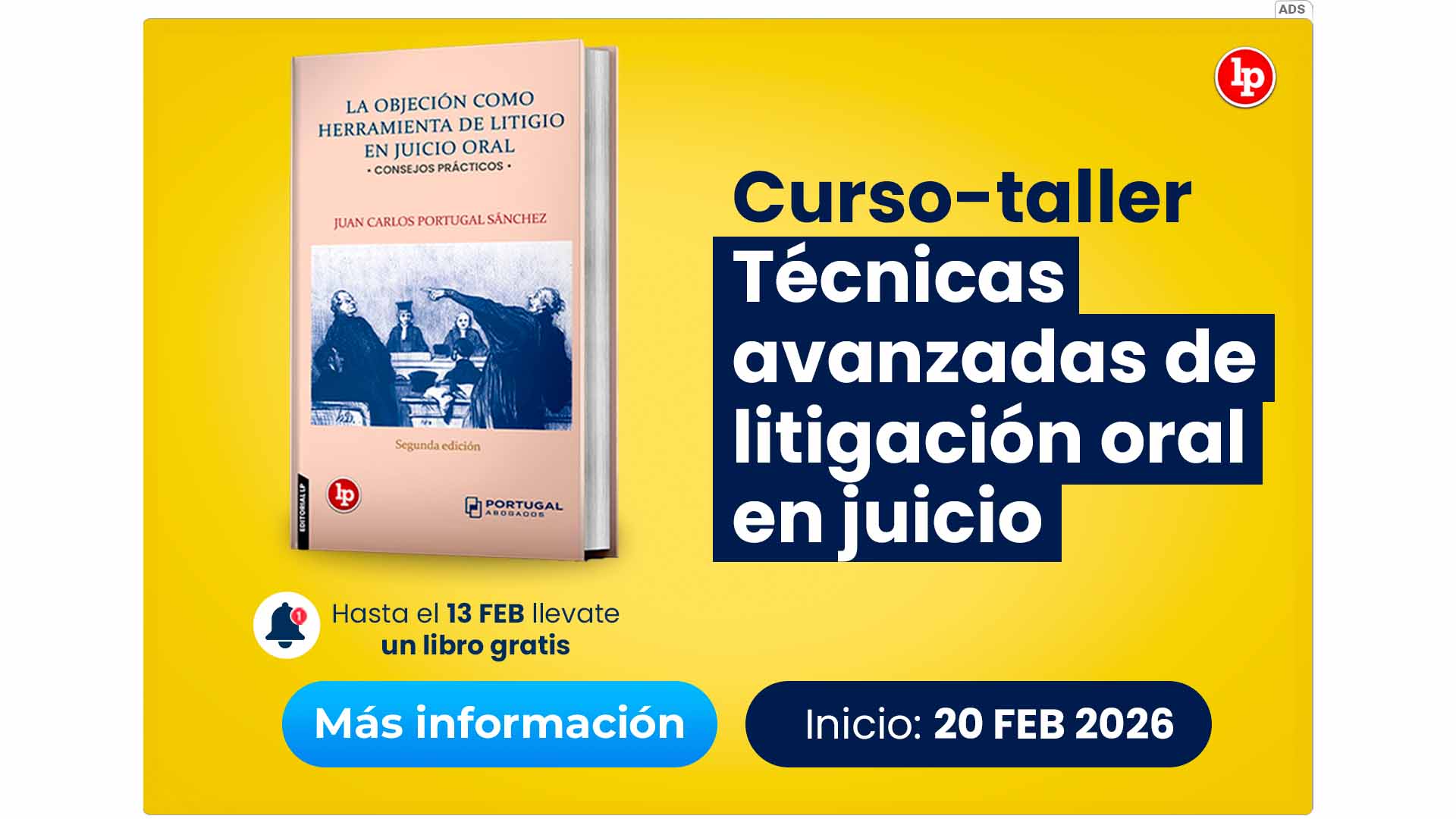

![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-324x160.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)







![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)