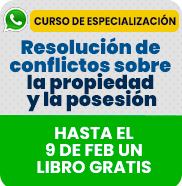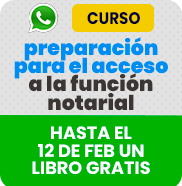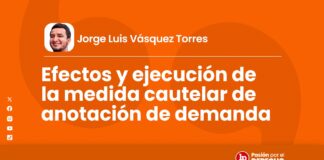Estas notas se refieren a las competencias del Poder Judicial para ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Estas competencias han sido establecidas por el artículo 138 de la Constitución y han sido desarrolladas por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Esta última norma estructura el sistema al otorgar a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema la facultad de revisar todas las resoluciones judiciales que se emitan en ejercicio de esta atribución.
Las reglas aplicables a este procedimiento presentan una particularidad: El artículo 14 de la LOPJ se refiere expresamente a las sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una ley. Sin embargo, en materia penal, los temas de mayor relevancia constitucional —como la detención, los beneficios penitenciarios, las cauciones, la prescripción o las amnistías— se discuten en incidentes, esto es, en debates separados, y se resuelven mediante autos, no por sentencias.
La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema Permanente ha reconocido históricamente la validez del control constitucional realizado en incidentes, por vía de autos. Así lo demuestran, entre otros, los autos de consulta de 16 de agosto de 2010 (consulta 1784-2010/Arequipa), 14 de septiembre de 2010 (consulta 2714-2010/Junín), 5 de agosto de 2020 (expediente 4976-2019/Lima) y 18 de octubre de 2024 (expediente 28259-2023/Ventanilla).
No obstante, el 29 de agosto de 2025, en un caso relativo a la denominada Ley Soto —referida al plazo de suspensión de la prescripción—, la Sala Constitucional y Social ha declarado que la inconstitucionalidad de una ley no puede discutirse en un incidente ni declararse mediante un auto, sino que deber ser objeto del principal y solo puede ser declarada por una sentencia, esto es, la resolución que decide el fondo de cada caso (consulta 19610-2024/Lima).
Con esta declaración, la Sala se aparta de su propia doctrina sin ofrecer razones que justifiquen el cambio y, además, introduce una paradoja procesal. Si la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley solo puede resolverse en sentencia, la cuestión pasaría a ser objeto de apelación o incluso de casación. Surge entonces la pregunta: ¿Cuándo y cómo conocería la Sala Constitucional las consultas sobre esta materia? ¿Habría que suspender los recursos de apelación hasta que ella se pronuncie? ¿Debería revisar en consulta todas las sentencias de segunda instancia que aborden el tema? Y si así fuera, ¿esa revisión ocurriría antes o después de una eventual casación?
Inscríbete aquí Más información
El dilema se agrava si recordamos que, en el caso Benavides, la Corte Suprema estableció que los autos supremos de apelación emitidos por salas completas, armadas por cinco magistrados no admiten casaciones (auto supremo de 4 de septiembre de 2025; apelación 240-2025/Suprema). Según esa regla, solo cabría una de dos vías: o se pronuncia la Sala Constitucional y Social al absolver la consulta, o lo hace la Sala Penal mediante una sentencia dictada en casación. Dos fallos sucesivos sobre la misma cuestión no parecen posibles en el marco que la propia Corte Suprema ha definido a partir del caso Benavides.
La paradoja se multiplica: los pronunciamientos de la Sala Constitucional y Social en estas materias se emiten precisamente en autos, en el procedimiento de consulta, que era uno incidental, no en sentencias. Si se aplica estrictamente su nueva interpretación, la Sala habría limitado —e incluso extinguido— su propia competencia en materia de control constitucional de leyes.
En el ámbito penal, los debates sobre la inconstitucionalidad de leyes se remontan a la ley de amnistía del 14 de junio de 1995. La jueza Antonia Saquicuray declaró inaplicable dicha norma por inconstitucional en el caso La Cantuta el 16 de junio de 1995. Esa decisión, formalizada mediante un auto, fue apelada y originó un auto superior dictado el 14 de julio de 1995, antes de que la Corte Suprema cerrara el debate mediante la ejecutoria de 13 de octubre de 1995 (queja 1234-95).
Posteriormente, los debates sobre cauciones en materia penal tributaria, reguladas por el decreto legislativo 813 de 20 de abril de 1996 (artículos 10.c y 15), también se tramitaron como incidentes y se resolvieron en autos elevados en consulta ante la Sala Constitucional y Social —los ejemplos son múltiples-. El 18 de octubre de 2024 la misma Sala que ha introducido este cambio, la Constitucional y Social se pronunció sobre la suspensión de la prescripción mediante un auto elevado en consulta sin observar que la consulta venía formulada sobre otras dos resoluciones que también eran autos.
En suma, los tres grandes temas en los que se ha inaplicado o discutido la inaplicación penal de leyes por inconstitucionalidad —amnistía, prescripción y cauciones en casos tributarios — se han debatido históricamente en incidentes y se han resuelto por autos. Las propias decisiones de la Sala Constitucional y Social se encuentran contenidas en este tipo de resoluciones. Sin embargo, según su nueva doctrina, esas mismas formas procesales de resolver estos asuntos quedarían ahora excluidas de nuestra legislación.
Este debate además incide ahora sobre la discusión que se ha abierto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes 32107 de 9 de agosto de 2024 (que habilita la prescripción en casos de graves violaciones a los derechos humanos) y 32419 de 14 de agosto de 2025 (que pretende amnistiar a los condenados o procesados por esos mismos delitos). Según el recuento de Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, solo una de 60 peticiones de corte de proceso vinculadas a estas leyes ha sido aceptada en primera instancia y está ahora en apelación; las demás fueron desestimadas declarando que las leyes en que se apoyaban son inaplicables por inconstitucionales o difiriendo su debate si es que estaban en juicio.
Si el nuevo criterio introducido por la Sala Constitucional y Social ese impone, todos estos incidentes tendrán que ser dejados sin efecto y las peticiones trasladadas a los expedientes principales de cada caso.
El resultado que genera este criterio no deja de formar una segunda paradoja. En medios hemos escuchado anticipar el criterio que ahora impone le Corte (“solo en sentencias se puede inaplicar una ley”) pero en un sentido distinto al que ella ha establecido. Las voces a las que nos referimos criticaban a los jueces que inaplicaron las leyes de prescripción y amnistía afirmando que no debían hacerlo porque esa actividad esta reservada por el artículo 14 de la LOPJ a las sentencias. Esas declaraciones, ninguna de ellas desarrollada en todas sus consecuencias, parecían perseguir que los jueces se sintieran obligados a aplicar esas leyes y conceder los pedidos de finalización de proceso que se rechazaron.
Inscríbete aquí Más información
Si estos comentarios hubieran marcado la pauta de decisión en los casos sobre graves violaciones a los derechos humanos, todos los pedidos de prescripción y amnistía tendrían que haberse declarado fundados y los casos habrían terminado ahí, sin dejar espacio alguno para que la constitucionalidad de estas leyes se discuta en sentencias que jamás se habrían podido pronunciar. En la versión que se ha usado en medios, la empleada para criticar a los autos que decidieron declarar inconstitucional las leyes sobre prescripción y amnistía de graves violaciones a los derechos humanos, el artículo 14 se usó como una suerte de tapón por medio del cual se intentaba que los tribunales no abran el debate sobre la inconstitucionalidad de estas dos leyes.
El sentido del auto de consulta de 29 de agosto de 2025 es distinto. No pretende cancelar los debates sobre inconstitucionalidad de leyes sino convertirlos en cuestiones de fondo, en asuntos que solo se resuelvan con las sentencias. Siendo consistente con esta regla, una objeción seria sobre la constitucionalidad de una ley, y las aplicables a graves violaciones a los derechos humanos son innegablemente serias, causa el efecto contrario: impide que estas leyes puedan ser empleadas en procedimientos incidentales para justificar el corte de procedimientos que, en consecuencia, deben llegar hasta estación de sentencia.
Se abren así numerosas cuestiones por discutir ante los tribunales. El cambio anunciado tiene potenciales efectos decisivos sobre la configuración de las excepciones procesales y sobre las propias competencias constitucionales de la Corte Suprema.
Con todo, aunque conflictivo, no es un cambio absurdo ni necesariamente regresivo: marca el inicio de una nueva ruta interpretativa que ahora corresponderá precisar y consolidar en la práctica judicial.
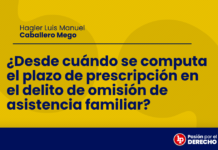
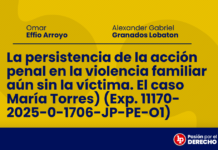
![Trata de personas: No solo se sanciona la conducta que induce o coloca a la víctima en situación de ser explotado, sino también, cuando se despliegan actos destinados a sostener dicha situación [Casación 1414-2022, Madre de Dios, ff. jj. 3, 6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/12/trata-de-personas-2-218x150.png)
![La prueba trasladada no recae sobre actos de investigación —diligencias para descubrir los hechos y obtener elementos de convicción—, sino sobre actos de prueba —medios actuados en juicio como resultado de la actividad probatoria—[Apelación 102-2025, Corte Suprema, ff. jj. 14-16]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BALANZA-LIBROS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-218x150.jpg)
![Aunque hubo retardo en la firma de la sentencia, si hubo deliberación tras el cierre del debate y adelanto de fallo con participación del juez que faltó firmar, no hay indefensión [Apelación 305-2024, Huancavelica, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA2-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



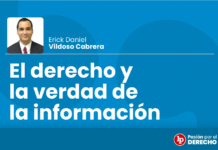
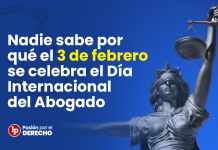




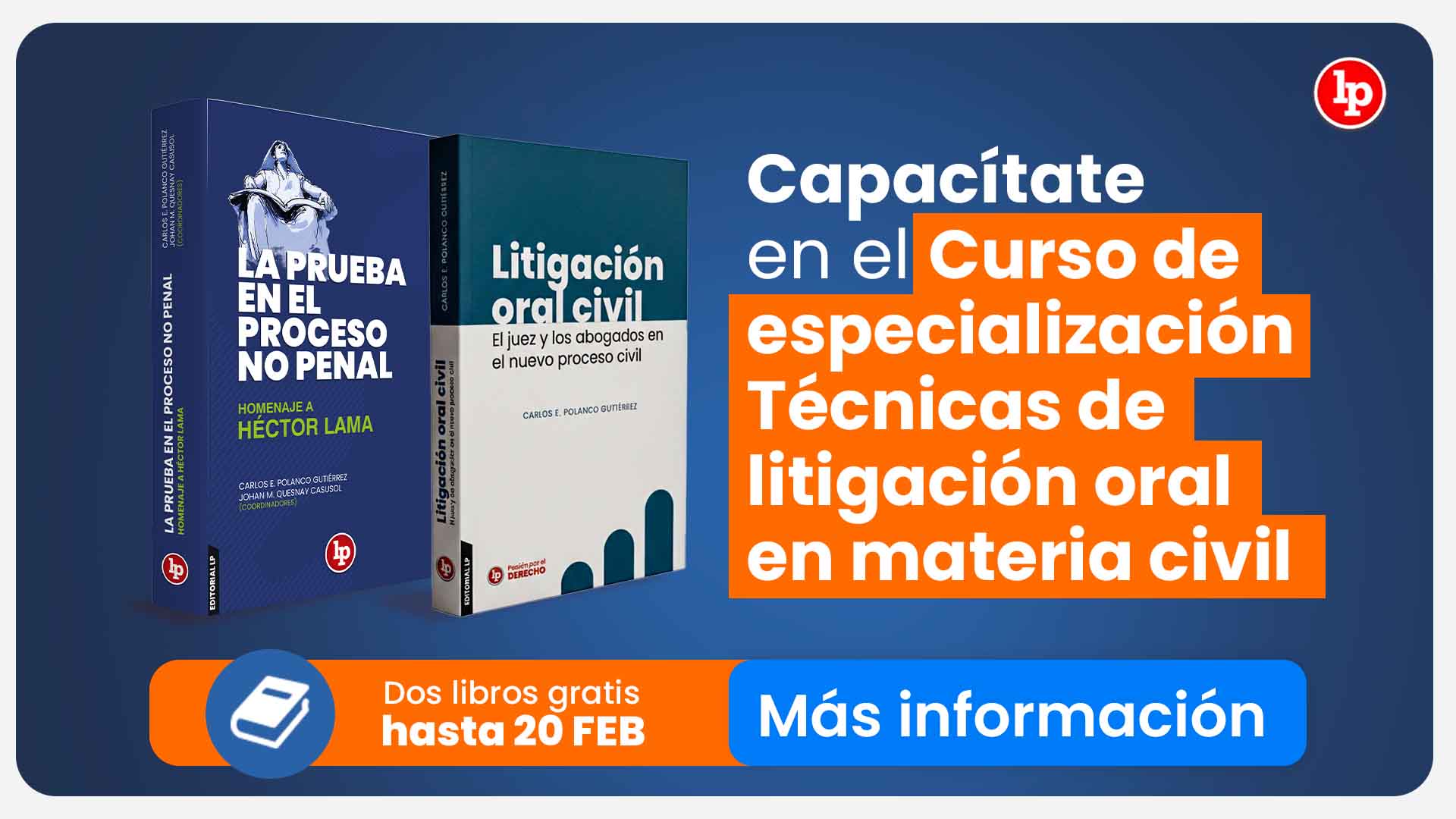
![Para acreditar la simulación absoluta no basta afirmar que las concesiones recíprocas de los simuladores son irrazonables al compensar una deuda tan alta con un monto menor, sin ningún medio probatorio (contradocumento) u otros hechos o elementos que valorados de forma conjunta y razonada lleguen a generar convicción [Casación 4958-2021, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

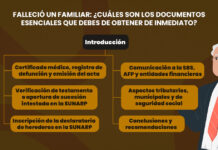
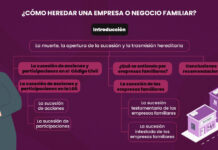
![Igualdad salarial: Defensor público «antiguo» que ganaba S/5000 logra homologación de su sueldo a S/7000 que gana defensora pública «nueva» [Exp. 00002-2025-0-2201-JR-LA-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-de-justicia-y-derechos-humanos-minjus-minjusdh-4-LPDerecho-218x150.jpg)
![TC ordena reposición de trabajador CAS que realizaba labores de naturaleza permanente [Exp. 02047-2025-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)

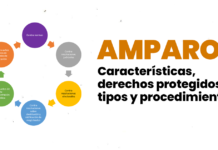
![Suprema confirma constitucionalidad de norma que prohíbe la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos (pesca), ya sea marina o continental, en toda la extensión de las áreas naturales protegidas [Acción Popular 19816-2024, Lima, ff. jj. 4.9-4.10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-218x150.jpg)
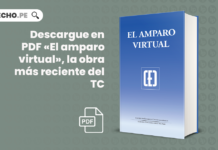
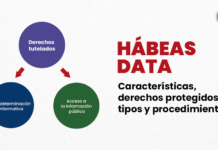
![Cesan por límite de edad a jueza suprema Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana [RA 000016-2026-P-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Mariem-Vicky-de-la-Rosa-LPDerecho-218x150.jpg)
![Multan a Real Plaza Trujillo con más de 1400 UIT por graves negligencias en la caída del techo del patio de comidas [Resolución Final 0115-2026/Indecopi-LAL]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/02/REAL-PLAZA-TRUJILLO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Multan a municipalidad con más de S/400 000 por operar grifo sin contar con ley que la autorice a comercializar combustible [Res. 265-2025/SDC-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/trabajadores-de-grifos-LPDerecho-218x150.jpg)
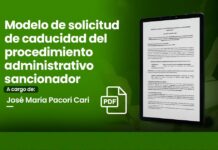
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
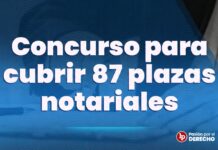







![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


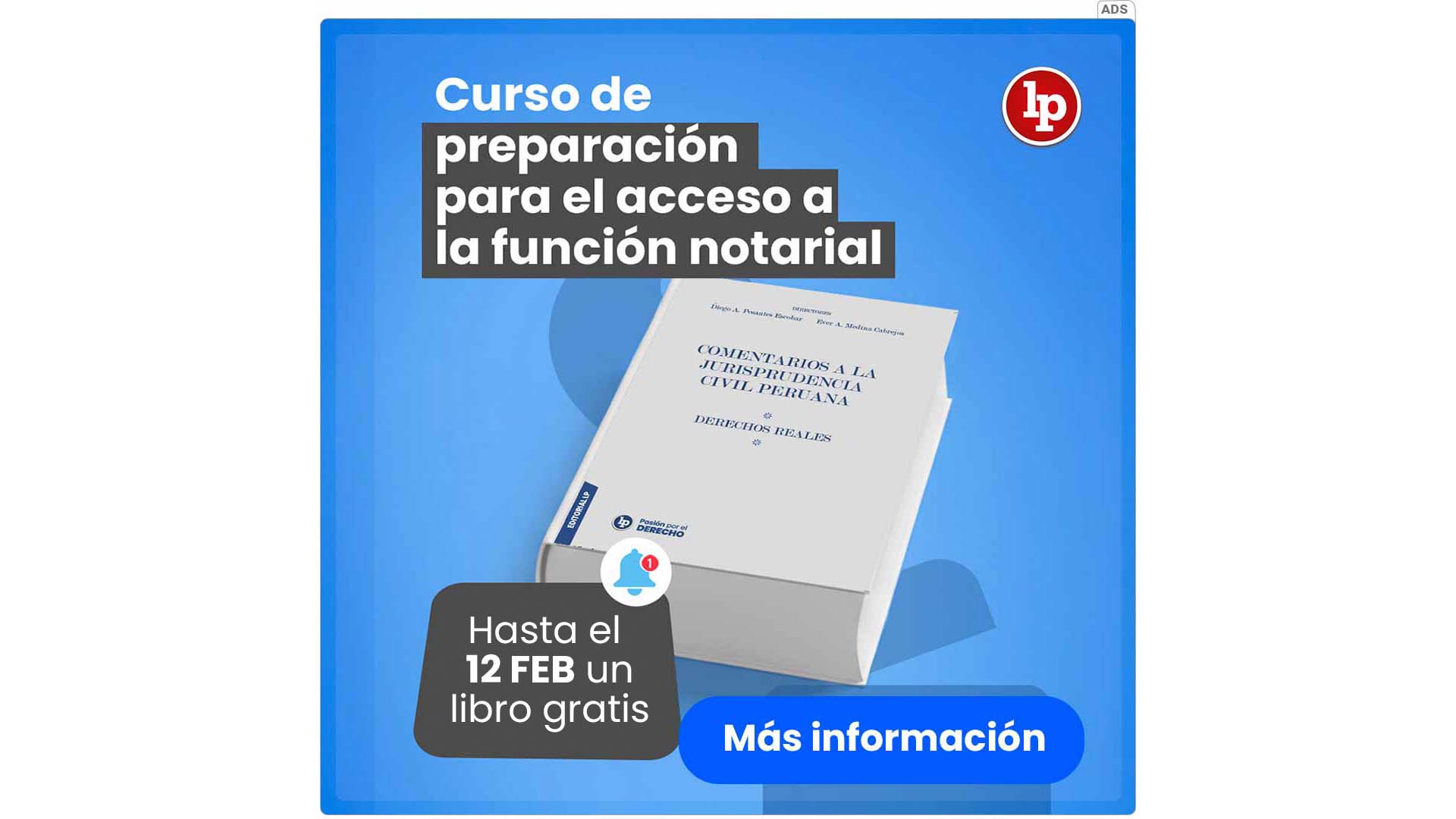

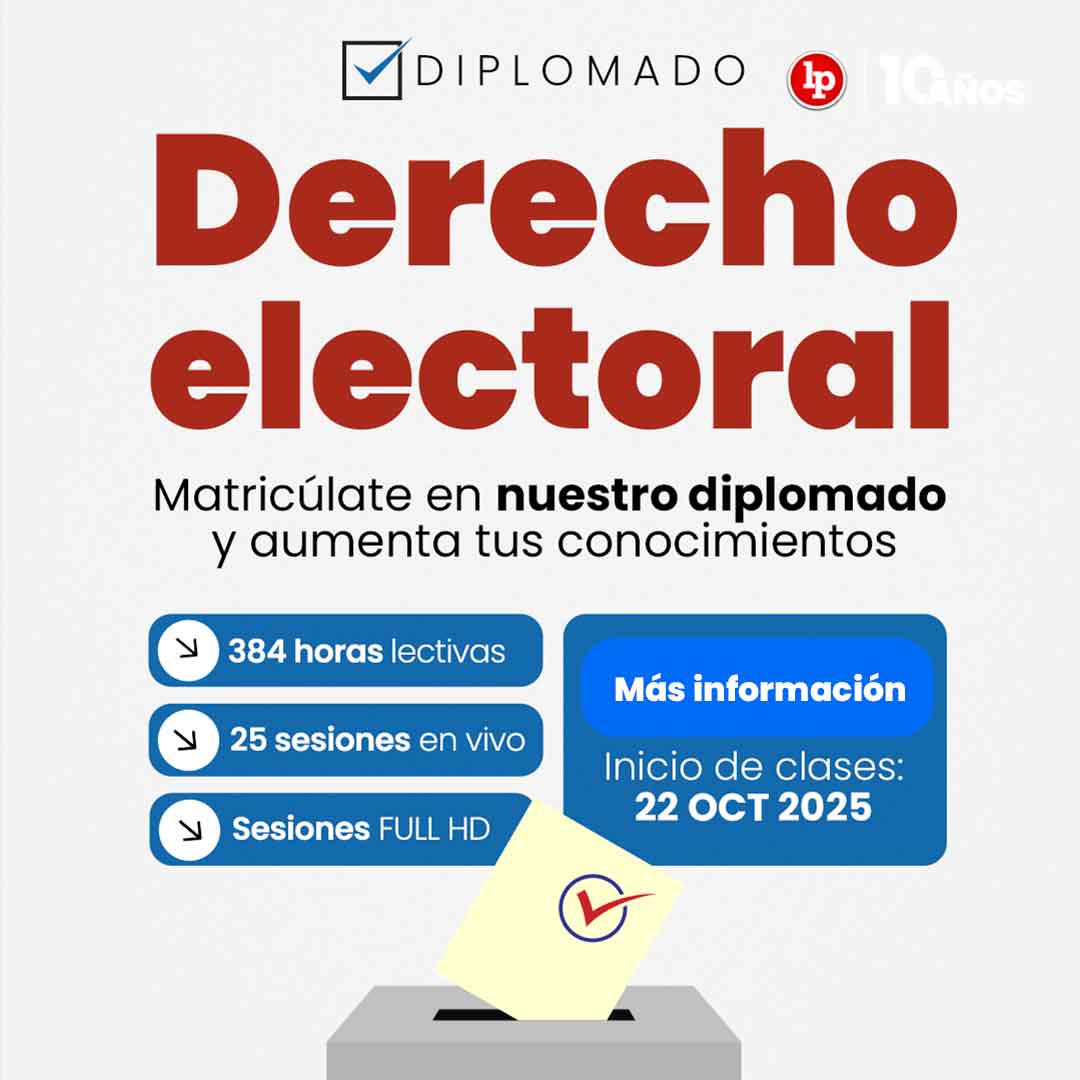
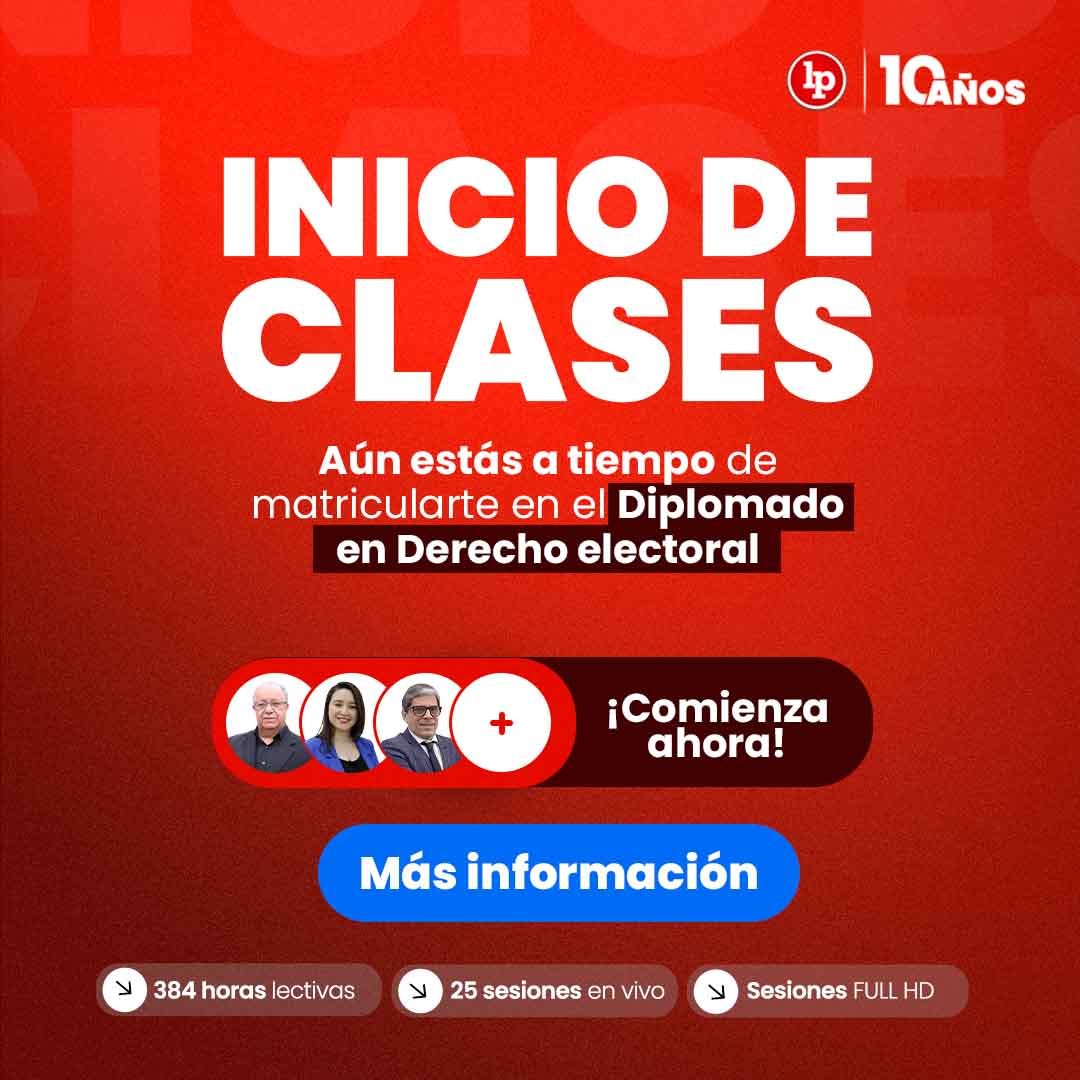



![TC ordena reposición de trabajador CAS que realizaba labores de naturaleza permanente [Exp. 02047-2025-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-100x70.jpg)
![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-100x70.jpg)

![Cesan por límite de edad a jueza suprema Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana [RA 000016-2026-P-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Mariem-Vicky-de-la-Rosa-LPDerecho-324x160.jpg)
![Multan a Real Plaza Trujillo con más de 1400 UIT por graves negligencias en la caída del techo del patio de comidas [Resolución Final 0115-2026/Indecopi-LAL]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/02/REAL-PLAZA-TRUJILLO-LPDERECHO-100x70.jpg)
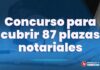
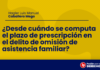


![Cesan por límite de edad a jueza suprema Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana [RA 000016-2026-P-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Mariem-Vicky-de-la-Rosa-LPDerecho-100x70.jpg)