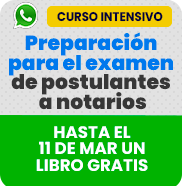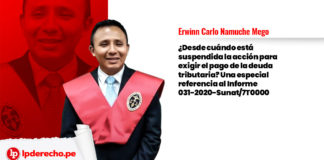Sumario: 1. Introducción, 2. Naturaleza jurídica diferenciada de la negociación colectiva pública y privada, 3. La negociación debe seguir un procedimiento regulado por ley, 4. Los acuerdos deben respetar las limitaciones reguladas, 5. Conclusiones
1. Introducción
El 30 de junio de 2025 se suscribió el cuarto convenio colectivo en el nivel de negociación centralizado desde la entrada en vigencia de la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, y con ello empezó un periodo de cierre de las negociaciones colectivas en el nivel descentralizado.
Por tal motivo, resulta pertinente tener en cuenta las reglas aplicables a la negociación colectiva en el sector público con respecto a aquellas aplicables en el sector privado.
Identificar dichas reglas es importante porque nos vamos a encontrar con elementos que aparecen en el ámbito público, pero no en el privado: por ejemplo, el marco normativo que regula la actuación de las entidades de la Administración Pública, el principio de legalidad, el principio de autonomía colectiva relativa, entre otros.
Inscríbete aquí Más información
Este artículo tiene como propósito analizar algunas diferencias estructurales entre la negociación colectiva pública y privada, así como las limitaciones materiales y procedimentales que condicionan la validez y eficacia de los acuerdos que se suscriban en el sector público.
2. Naturaleza jurídica diferenciada de la negociación colectiva pública y privada
Con carácter general, no genera duda de que la negociación colectiva es un derecho fundamental reconocido en el Perú y en el corpus iuris del derecho internacional[1]. No obstante, de manera específica en el sector público, el TC ha reconocido que la negociación colectiva es un derecho fundamental de configuración legal[2].
En concordancia con esto último, nuestro ordenamiento jurídico sitúa a la negociación colectiva pública dentro del proceso de “Relaciones laborales individuales y colectivas” del subsistema de “Gestión de relaciones humanas y sociales” del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos[3].
Ahora bien, en virtud a los artículos 43 y 44 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, entre otros, aplicables a las entidades de la Administración Pública; siendo que, además, están a cargo de un Ente Rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa a nivel nacional, siendo responsable -entre otros- de su correcto funcionamiento.
De ahí que, tanto la Ley 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, como sus Lineamientos, aprobados por el DS 008-2022-PCM, son normas comprendidas en el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, respecto a las cuales la autoridad técnico-normativa a nivel nacional (con independencia de quienes ejecuten ciertos procesos[4]) es la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR como ente rector del Sistema.
En tal sentido, además de la normativa en mención, en materia de negociación colectiva pública se debe tomar en cuenta las opiniones técnicas emitidas por SERVIR, función atribuida en su ley de creación (Decreto Legislativo 1023[5]) y función atribuida a todo ente rector de un sistema administrativo (artículo 47 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ley que forma parte del bloque constitucional en cuanto a organización del Estado, funciones y competencias).
Considerando ello, en el Informe Técnico 002101-2024-SERVIR/GPGSC[6], SERVIR resalta que la negociación colectiva en el sector público es un derecho fundamental de carácter colectivo y de configuración legal, en tanto requiere que sea la ley la que establezca las instancias, las formas y los alcances de la negociación colectiva, dadas las particularidades organizativas, las fuentes de sus recursos y las funciones que la Constitución Política del Perú asigna a las entidades públicas; estos son algunos de los aspectos por los cuales se justifica el tratamiento normativo diferenciado con la negociación colectiva privada[7].
De lo anterior es posible identificar algunos elementos diferenciadores que caracterizan a la negociación colectiva pública, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional:
– Es un derecho fundamental de configuración legal.
– Es reglada: debiendo seguir un procedimiento regulado por la ley y la observancia de principios.
– Sus alcances están limitados a las particularidades organizativas y funciones que tienen asignadas las entidades, así como a las fuentes de sus recursos.
Entre los principios que deben observarse en la negociación colectiva pública, este artículo destaca dos en particular: el principio de legalidad y el principio de autonomía colectiva relativa[8]. Ambos principios tienen dos consecuencias directas que se explican a continuación: a) la negociación debe seguir un procedimiento regulado por ley; y b) los acuerdos deben respetar las limitaciones reguladas.
Debe tenerse en cuenta que la negociación colectiva pública no se resuelve únicamente con la buena intención de los representantes de las partes negociales de llegar a acuerdos y gestionar debidamente el conflicto, sino que supone actuar en cumplimiento del marco normativo vigente tanto en el procedimiento como en los límites, durante todas las etapas de la negociación colectiva, desde su inicio (incluyendo las acciones preparatorias) hasta su culminación. Todo ello para que dichos acuerdos resulten eficaces y se logre una manifestación del principio de la buena fe lealtad o buena fe objetiva[9].
Inscríbete aquí Más información
3. La negociación debe seguir un procedimiento regulado por ley
Una primera consecuencia de la aplicación de los principios de legalidad y de autonomía colectiva relativa es que en la negociación colectiva pública debe seguirse un procedimiento regulado por ley. Al respecto, según el Informe Técnico 002101-2024-SERVIR/GPGSC, el procedimiento de negociación colectiva en el nivel descentralizado se compone por etapas secuenciales, por plazos, así como por reglas para su desarrollo (reguladas por la Ley 31188 y sus Lineamientos, aprobados por DS 008-2022-PCM).
Dicha secuencialidad reglada para el procedimiento supone:
I. que no es posible saltarse el orden de las etapas (trato directo, conciliación y arbitraje); y,
II. que una vez agotada una etapa y avanzada a la siguiente, no es posible retrotraer a la anterior (sin perjuicio de que en cualquier momento del procedimiento de negociación colectiva sea posible que las partes suscriban un convenio colectivo[10], dando con ello fin a dicho procedimiento[11]).
De este modo, para pasar de una etapa a otra del procedimiento de negociación colectiva (incluyendo el arbitraje) se tienen requisitos específicos, los cuales deben ser observados por las partes negociales y por los demás actores involucrados en la negociación colectiva (por ejemplo, la Autoridad Administrativa de Trabajo que presta los servicios de conciliación o de designación de árbitro por sorteo[12]).
En tal sentido, a diferencia del sector privado, donde las partes pueden decidir libremente recurrir a cualquier mecanismo alternativo de solución de conflictos (conciliación, mediación, arbitraje, huelga) luego del trato directo, sin que exista plazo alguno; en el sector público, el procedimiento es reglado y secuencial: una vez culminado el trato directo sin un convenio colectivo, la etapa siguiente es la conciliación, y una vez culminada la conciliación sin un convenio colectivo, solo queda el arbitraje en su modalidad de potestativo[13] (pudiendo los trabajadores optar alternativamente por la huelga).
La omisión de alguna etapa o la inobservancia de reglas puede conllevar a que se incurra en causal de nulidad y, en consecuencia, a la determinación de responsabilidades, según sea el caso.
Por lo demás, cabe indicar que la referencia a procedimiento de negociación colectiva en el sector público nada tiene que ver con la figura de procedimiento administrativo, sino más bien de proceso o iter compuesto por etapas.
4. Los acuerdos deben respetar las limitaciones reguladas
Una segunda consecuencia de la aplicación de los principios de legalidad y de autonomía colectiva relativa es que la negociación colectiva pública debe sujetarse a las limitaciones reguladas para la suscripción de acuerdos[14].
Así, por ejemplo, entre algunas limitaciones se tienen:
(i) No suscribir acuerdos en el nivel descentralizado sobre materias pactadas en el convenio colectivo centralizado[15].
(ii) No negociar ni suscribir acuerdos sobre las materias no habilitadas legalmente (materias no negociables)[16].
Respecto a las materias no negociables, estas parten de lo dispuesto en el literal c) del artículo 3 de la Ley 31188 sobre el principio de competencia; y, en el artículo 7 de los Lineamientos aprobados por DS 008-2022-PCM, que lista algunas materias no negociables derivadas de dicho principio. En dicho contexto, mediante el Informe Técnico 001754-2024-SERVIR/GPGSC[17], SERVIR señaló diversos aspectos a tomar en cuenta sobre las materias no negociables:
– Sobre la materia no negociable referida a la regulación y a las condiciones para el acceso al empleo público señaló un ejemplo: el cambio de régimen laboral.
– Tampoco puede ser materia negociable el análisis o la evaluación de la viabilidad de alguna acción relativa a una materia no negociable (esto es, no se puede negociar la promesa de la entidad de evaluar o tomar alguna acción sobre aquella).
– La inobservancia de las normas imperativas, las competencias atribuidas y los procedimientos establecidos supone una vulneración al principio de legalidad.
Otro ejemplo de materia no negociable señalado por SERVIR, de acuerdo a lo expuesto en el Informe Técnico 347-2025-SERVIR-GPGSC[18], es la reducción de la jornada de trabajo al estar comprendido en las medidas sobre organización del trabajo y siendo una materia relativa a las atribuciones de dirección de las entidades públicas.
Este aspecto es relevante si se tiene en cuenta que las entidades públicas no actúan como un empleador privado que pueda disponer en una mesa de negociación (o dejar en manos de un tribunal arbitral conformado por privados) la reducción de su jornada de trabajo: en efecto, la reducción de jornada en la Administración Pública se traduce en menos tiempo de prestación de servicios a la ciudadanía, servicios que, a su vez, responden al ejercicio y tutela de derechos fundamentales (por ejemplo, atención en hospitales y escuelas, o en actividades como serenazgo, limpieza pública, entre otras actividades sustantivas del Estado y otras que brindan soporte a las anteriores).
Es importante destacar que el cumplimiento o no de las limitaciones a la negociación colectiva pública va a condicionar la validez del producto negocial que se suscriba.
Pactar sobre materias no negociables si bien puede parecer una solución al conflicto en el corto plazo, puede terminar siendo más dañino en el largo plazo: no solo genera expectativas que a largo plazo no podrán ser cumplidas, sino que también puede tener efectos adversos más profundos y prolongados. En efecto, la suscripción de acuerdos sobre materias no negociables constituye una infracción al principio de legalidad y constituye causal de nulidad del convenio colectivo, conllevando a determinación de responsabilidades, según sea el caso. Esto se extiende a la actuación de los tribunales arbitrales, cuyas decisiones pueden ser objeto de control judicial y, en consecuencia, anuladas por los órganos jurisdiccionales; de este modo, un laudo que pretende resolver un conflicto puede terminar intensificándolo.
Las consecuencias prácticas de lo antes expuesto no son menores. Se han presentado situaciones en las que:
– la ejecución de convenios o cláusulas se retrasa indefinidamente;
– se impugnan convenios por cláusulas nulas que terminan afectando otras cláusulas válidamente pactadas;
– se requiere la devolución de montos ya percibidos por los servidores;
– se generan nuevos costos a las partes negociales por la conformación de nuevos tribunales arbitrales para resolver controversias derivadas de la nulidad del laudo arbitral.
Estas situaciones no solo afectan la seguridad jurídica del proceso negocial, sino que también deterioran la confianza entre las partes y escalan la conflictividad. Por ello, la gestión de los conflictos derivados de la negociación colectiva estatal requiere un enfoque transversal, integral y estratégico, que considere el corto, mediano y largo plazo.
En este contexto, cobra especial relevancia la lógica de colaboración -y no de confrontación- en la dinámica de las relaciones colectivas de trabajo. La negociación colectiva pública no debe entenderse como un terreno donde un interés se imponga por encima del otro, sino como un espacio de diálogo social estructurado que busque soluciones compatibles con los fines del Estado[19] y los derechos legítimos de quienes contribuyen a cumplirlo.
Inscríbete aquí Más información
6. Conclusiones
a) La negociación colectiva en el sector público responde a una lógica jurídica distinta de la del sector privado, pues está regida por los principios de legalidad y autonomía colectiva relativa al involucrar a entidades de la Administración Pública, lo que implica restricciones normativas y procedimentales que condicionan la validez del producto negocial.
b) El procedimiento de negociación colectiva en el sector público es reglado y secuencial, por lo que debe seguir las etapas y requisitos. La omisión o alteración de este orden puede generar nulidades y responsabilidades administrativas.
c) Los acuerdos que se suscriban deben respetar las limitaciones materiales establecidas por ley, como las materias no negociables. El respeto de dichas limitaciones es esencial para evitar conflictos posteriores y preservar la seguridad jurídica.
d) Los tribunales arbitrales también están sujetos a los límites legales, por lo que sus laudos pueden ser anulados judicialmente si infringen normas imperativas, intensificando así el conflicto que pretendían resolver.
e) La sostenibilidad de los acuerdos en el sector público exige una gestión estratégica del conflicto, basada en la buena fe objetiva, el enfoque colaborativo y el respeto al marco normativo. No se trata de optar por soluciones inmediatas que den una salida aparente en el corto plazo, sino de construir acuerdos sostenibles en el tiempo, que fortalezcan las relaciones laborales, consoliden la confianza entre las partes y contribuyan a una cultura de diálogo en el sector público.
Referencias:
Canessa, Miguel. “El límite constitucional del principio de equilibrio presupuestal sobre la negociación colectiva en el sector público”. En Mantilla, Renán y otros (coord..). Trabajo y Seguridad desde el Estado Social de Derecho. Lima: Palestra, 2009.
Martinez Ortiz, Juan. “La negociación colectiva en el Sector Público: necesidad de regulación equilibrada”. En Laborem N° 22, (2021), pp. 99-119.
Poder Judicial. Casación 18296-2016 DEL SANTA, de fecha 14 de marzo de 2019.
OIT. Libertad sindical en el sector público en Japón. Informe de la Comisión de Investigación y de Conciliación en materia de Libertad Sindical relativo a las personas empleadas en el sector público en el Japón. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 1966.
SERVIR. Informe Técnico 001754-2024-SERVIR/GPGSC, de fecha 29 de noviembre de 2024.
SERVIR. Informe Técnico 002101-2024-SERVIR/GPGSC, de fecha 31 de diciembre de 2024.
SERVIR. Informe Técnico 000260-2025-SERVIR-GPGSC, de fecha 11 de marzo de 2025.
SERVIR. Informe Técnico 000261-2025-SERVIR-GPGSC, de fecha 13 de marzo de 2025.
SERVIR. Informe Técnico 000347-2025-SERVIR-GPGSC, de fecha 28 de febrero de 2025.
SERVIR. Informe Técnico 000362-2025-SERVIR-GPGSC, de fecha 28 de febrero de 2025.
Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el expediente 3561-2009-PA/TC, de fecha 10 de junio de 2010.
Tribunal Constitucional del Perú. Sentencia recaída en el expediente 0003-2013-PI/TC, de fecha 03 de setiembre de 2015.
Sobre el autor: Gary Canchaya Fernández es abogado por la UNMSM, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la PUCP y posgrado en Mediación y Gestión del Conflicto. Consultor experto en relaciones colectivas laborales. Docente universitario y árbitro laboral (privado y público).
[1] Ver la Opinión Consultiva OC-27/21, del 05 de mayo de 2021, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[2] Fundamento 53 de la STC 0003-2013-PI/TC y otros (caso Ley de Presupuesto Público).
[3] DS 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, “Libro I: normas comunes a todos los regímenes y entidades”, artículo 3, y Resolución de Presidencia Ejecutiva 238-2014-SERVIR-PE, Formalizan la aprobación de la Directiva 002-2014-SERVIR/GDSRH – “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públicas”.
[4] Por ejemplo, las entidades públicas que tienen a su cargo ejecutar procesos de selección de personal o la Autoridad Administrativa de Trabajo que tiene a su cargo brindar servicios en el marco de la negociación colectiva.
[5] Decreto Legislativo que crea la autoridad nacional del servicio civil, rectora del sistema administrativo de gestión de recursos humanos.
[6] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7477766/6365017-informe-tecnico-2101-2024.pdf?v=1736532950
[7] Como recuerda Canessa, “el órgano de control de la OIT reconoce que la negociación colectiva en la administración pública tiene importantes diferencias respecto a la que se produce en la actividad privada, pero no significa que sus particularidades eliminen o prohíban la autonomía colectiva, sino que plasman límites”. Canessa, Miguel. “El límite constitucional del principio de equilibrio presupuestal sobre la negociación colectiva en el sector público”. En Mantilla, Renán y otros (coord..). Trabajo y Seguridad desde el Estado Social de Derecho. Lima: Palestra, 2009, p. 44. Asimismo, Martinez refiere que “Si bien se reconoce la negociación colectiva como derecho constitucional, el TC ha establecido que su configuración, su ámbito, delimitación, las condiciones de su ejercicio, así como sus limitaciones y restricciones se establecen por ley. Es un derecho sujeto a configuración legal. Esto es, que se requiere una ley de desarrollo que precise sus alcances, formas y mecanismos. (…) el legislador puede establecer un régimen jurídico diferenciado para la negociación colectiva en el Sector Público”. Martinez Ortiz, Juan. “La negociación colectiva en el Sector Público: necesidad de regulación equilibrada”. En Laborem N° 22, (2021), p. 108.
[8] De acuerdo con el Informe Técnico 002101-2024-SERVIR/GPGSC, SERVIR señaló que en virtud a la autonomía relativa que rige la negociación colectiva en el sector público, la voluntad de las partes no puede ser aplicada en términos absolutos, sino que encuentra límites en otros principios, como el principio de legalidad.
[9] La búsqueda de un acuerdo eficaz como manifestación de la buena fe legal ha sido recogido en la STC 3561-2009-PA/TC. Ahora bien, este principio no solo a las partes negociales sino a todos los actores involucrados en la negociación colectiva pública (como son los funcionarios y servidores de la Autoridad Administrativa de Trabajo que prestan los servicios de conciliación y de designación de árbitros por sorteo). Sobre la buena fe, SERVIR ha indicado que puede determinarse responsabilidades en caso de su inobservancia (por ejemplo, en el Informe Técnico 362-2025-SERVIR-GPGSC: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7964204/6697916-informe-tecnico-n-362-2025-servir-gpgsc.pdf?v=1745346926).
[10] Sin que ello implique que se haya retornado a la etapa de trato directo como tal.
[11] De acuerdo con el artículo 17 de la Ley 31188, el convenio colectivo es el producto final del procedimiento de negociación colectiva.
[12] En ese sentido, tanto en el Informe Técnico 000260-2025-SERVIR-GPGSC (sobre el servicio de conciliación) como en el Informe Técnico 000261-2025-SERVIR-GPGSC (sobre el servicio de designación de árbitro por sorteo), SERVIR ha resaltado que corresponde a dicha Autoridad observar lo dispuesto en la Ley 31188 y sus Lineamientos, así como considerando las precisiones expuestas en dichos Informes Técnicos.
- https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8267813/6899665-informe-tecnico-n-260-2025-servir-gpgsc.pdf?v=1750870658
- https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7789733/6577331-informe-tecnico-000261-2025-servir-gpgsc.pdf?v=1742308403
[13] Nótese que el arbitraje laboral potestativo en el sector privado es causalizado, mientras que en el sector público no lo es. Ello implica que para acudir al arbitraje en el sector público no se necesita acreditar mala fe o encontrarse en una primera negociación colectiva.
[14] En ese sentido, la Casación 18296-2016, DEL SANTA, se indicó que “La negociación colectiva en el Sector Público no puede ser examinada con la amplitud que sí es posible en el ámbito del Sector Privado, pues mientras que en este último no existen limitaciones para otorgarse beneficios económicos superiores y/o adicionales a los establecidos en la legislación laboral respectiva, por primar la autonomía de la voluntad para decidir sobre incrementos y condiciones de trabajo, en el primero concurren estipulaciones legales que restringen y determinan específicamente el ámbito sobre el cual es posible concertar un convenio colectivo. El principal límite constitucional se encuentra en el principio de legalidad de la actuación administrativa (…)”.
[15] El artículo 6 de la Ley 31188 refiere en general a las “materias pactadas”, sin distinguir entre económicas y no económicas; por lo que, la regla de exclusión derivada de la articulación entre niveles de negociación comprendería a ambas.
[16] Al respecto, la OIT ha señalado que “existen ciertas cuestiones que corresponden, evidentemente, de modo primordial o esencial, a la dirección y funcionamiento de los asuntos del gobierno; estas cuestiones pueden considerarse de modo razonable fuera del alcance de la negociación. Es igualmente claro que algunas otras cuestiones son primordial o esencialmente cuestiones que se refieren a condiciones de empleo. Pero es preciso reconocer que existen muchas cuestiones que afectan tanto a la dirección y al funcionamiento como a las condiciones de empleo”. OIT. Libertad sindical en el sector público en Japón. Informe de la Comisión de Investigación y de Conciliación en materia de Libertad Sindical relativo a las personas empleadas en el sector público en el Japón. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, 1966. Párrafo. 2229.
[17] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7370974/6287684-informe-tecnico-n-001754-2024-servir-gpgsc.pdf?v=1734128093
[18] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7964209/6697924-informe-tecnico-n-347-2025-servir-gpgsc.pdf?v=1745346931
[19] De acuerdo con la Constitución Política del Perú, el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad (artículo 1); siendo que, todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación (artículo 39). Ello implica, entre otros, un deber de prestar servicios de calidad a la ciudadanía y, en consecuencia, que la función pública se ejerza en atención dicho interés general.
![[VÍDEO] Humberto Abanto plantea implementar «botón de pánico» para abogados del CAL](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/abanto-boton-panico-LPDerecho-218x150.jpg)
![Chofer que conoce la avenida y sabe que en la zona muchos peatones cruzan de forma imprudente, puede prever el ingreso del agraviado a la vía (la velocidad a la que conducía, junto a su poca prevención, generó que recién advierta la presencia del agraviado cuando este estaba a dos metros de distancia de su vehículo, por lo que su reacción fue tardía) [RN 300-2025, Lima, f. j. 22] vehículos-vehicular-carros-congestión vehicular-velocidad-colectivos-LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/vehiculos-vehicular-carros-congestion-vehicular-velocidad-colectivos-LPDerecho-218x150.png)
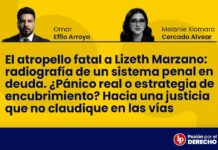
![Si varias personas participaron en el robo, no es exigible que al único capturado se le encuentre en posesión del bien sustraído para que responda por el delito [RN 531-2025, Lima, f. j. 15]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BALANZA-LIBROS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Requerimiento inspectivo no es válido si se limita a relatar hechos sin una tipificación concreta [Res. 0006-2026-Sunafil/TFL-Primera Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Sunafil-LPDerecho-2.png-218x150.jpg)
![Ley Soto: TC declara constitucional Ley 31751 que regula el plazo de suspensión de la prescripción penal por un año [Expediente 00013-2024-PI/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



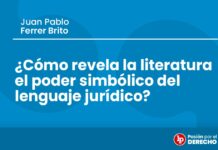

![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)


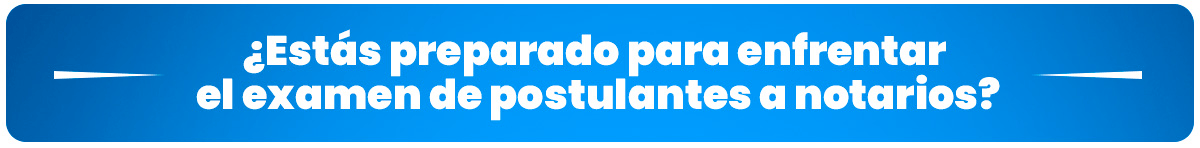
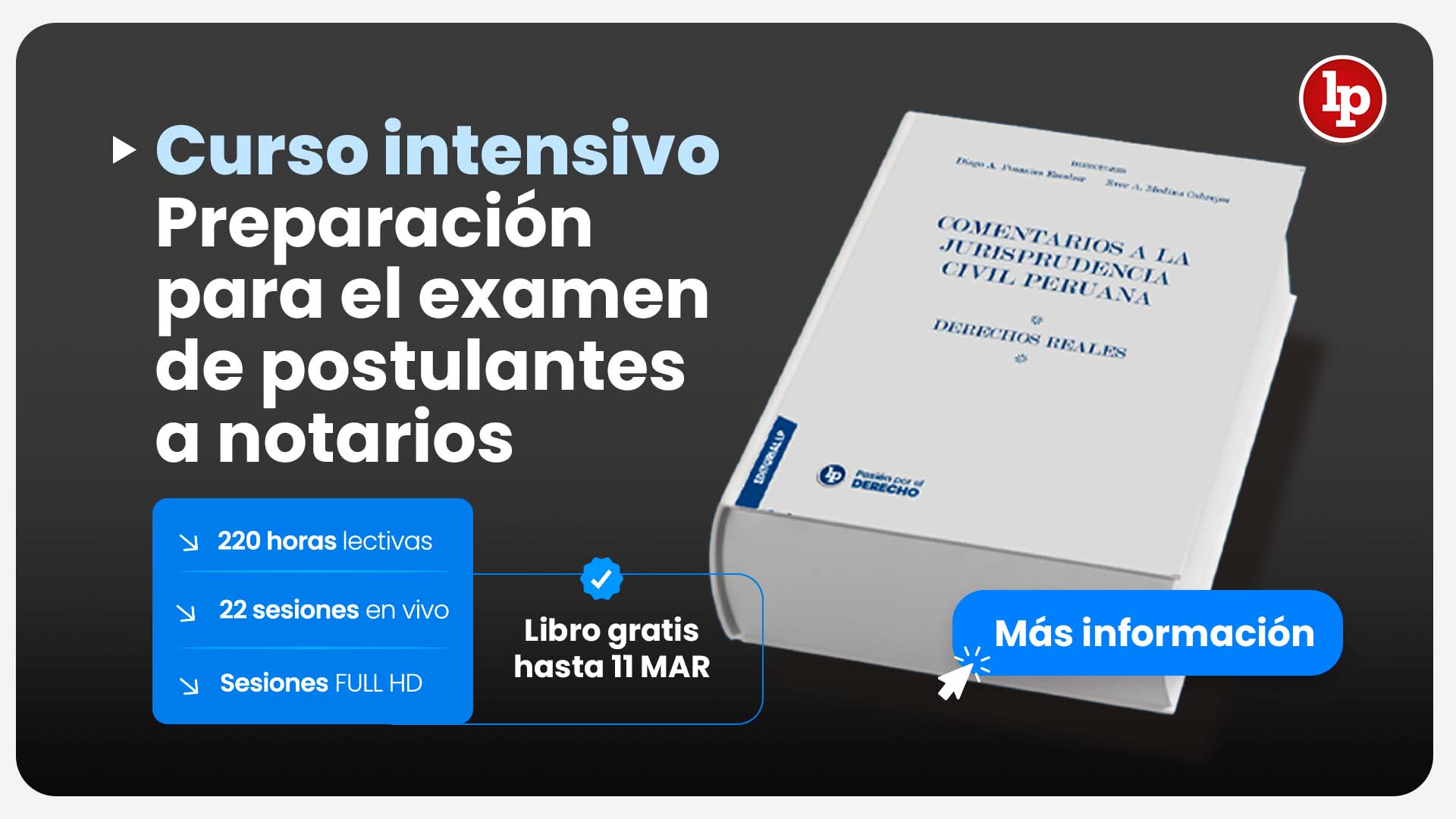


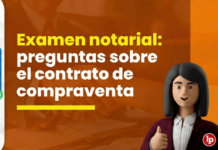
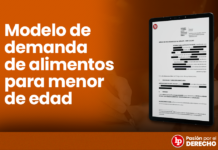

![Cachetear a compañero de trabajo en las instalaciones de la empresa justifica despido (mujer golpeó a su expareja aduciendo que era hostigada sexualmente por él) [Casación 10034-2023, Lima, ff. jj. 15-18]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-218x150.jpg)
![Tres elementos para la configuración de la competencia desleal como falta grave [Casación 7377-2023, Junín]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![Los criterios de apreciación de la prueba ante un tribunal internacional de DD.HH tienen mayor amplitud, pues la determinación de la responsabilidad internacional de un Estado permite mayor flexibilidad en la valoración de la prueba, de acuerdo con las reglas de la lógica y experiencia [“La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile , ff. jj. 50-51]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-218x150.png)
![Declaran ilegal requisito impuesto por el MTC y la ATU para la autorización del servicio público de transporte [Resolución 0001-2026/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Indecopi declara ilegales 11 exigencias del Reglamento que regula los servicios de seguridad privada [Resolución 0156-2025/CEB-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)

![Código de Ética y Conducta del Tribunal Constitucional [RA 027-2024-P/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-5-LPDerecho-218x150.jpg)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
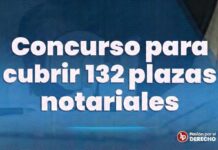









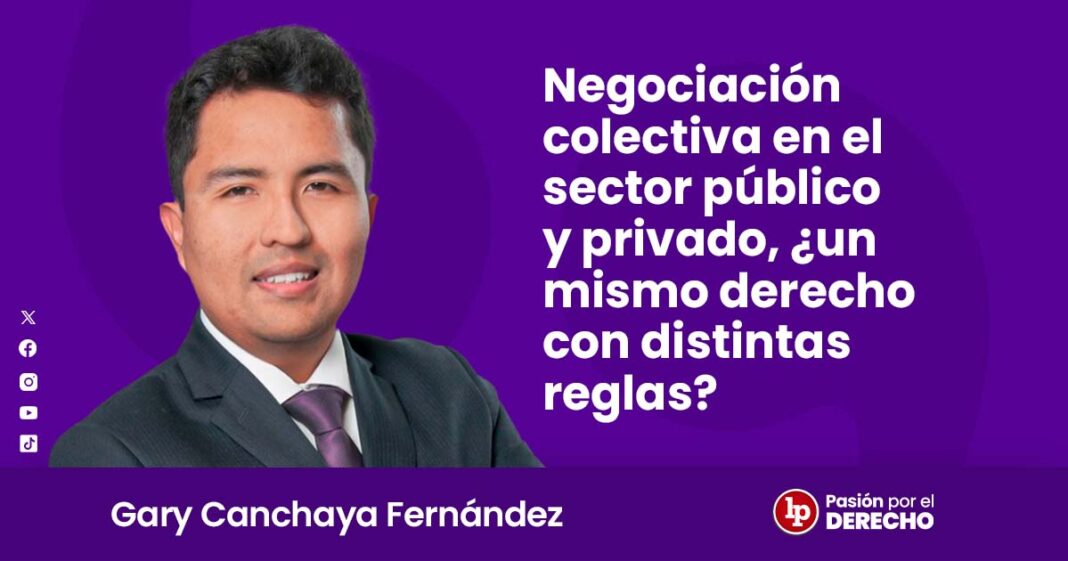
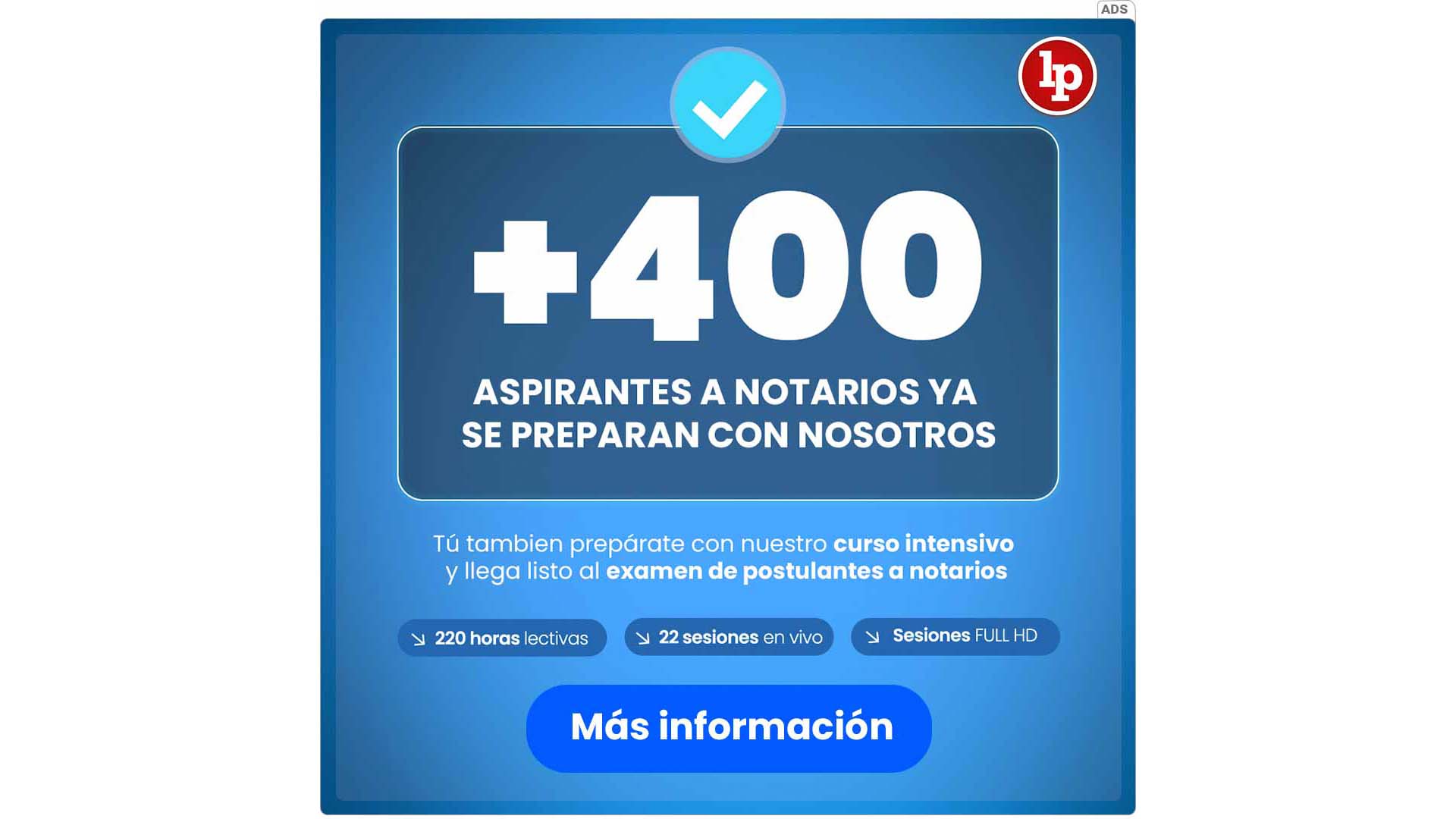

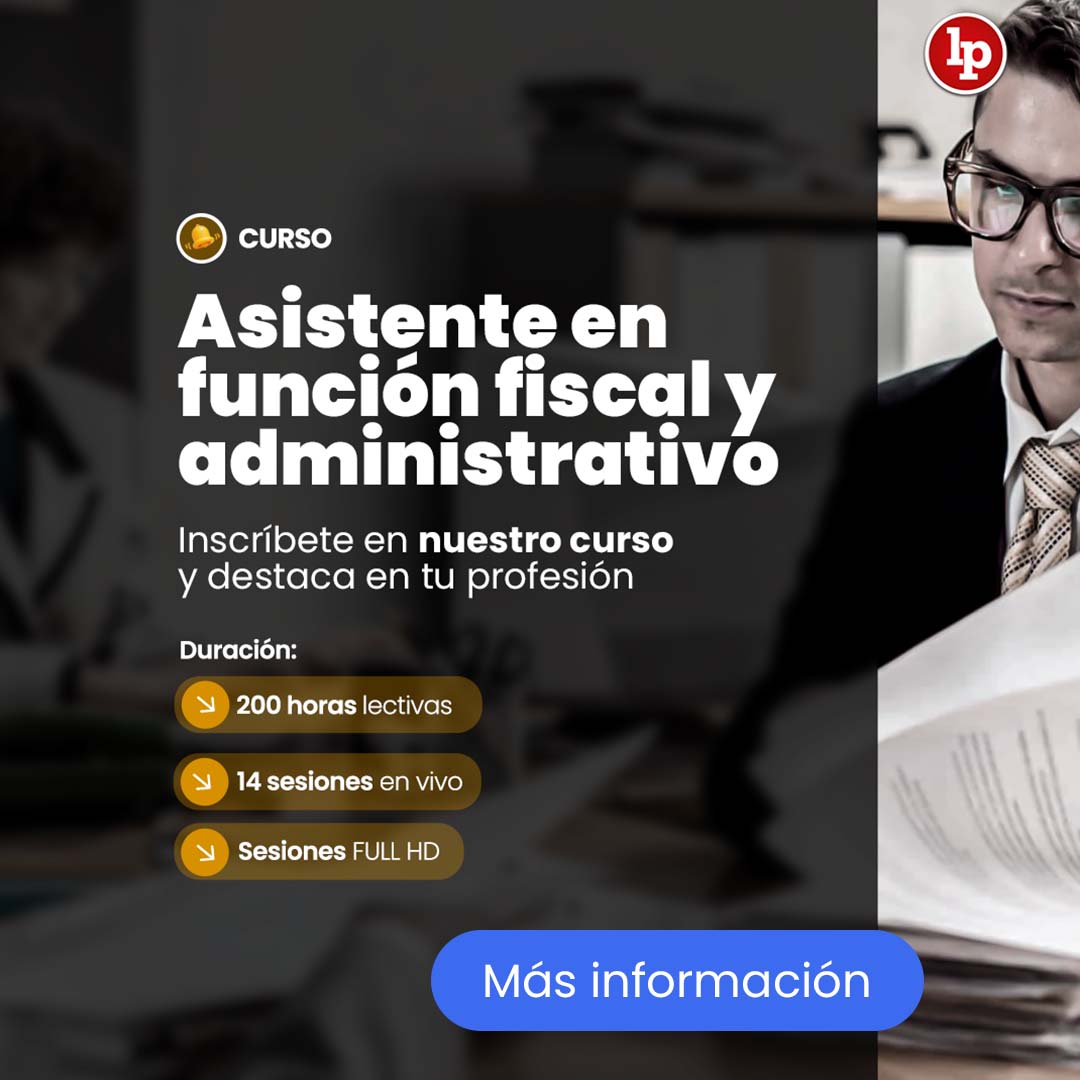
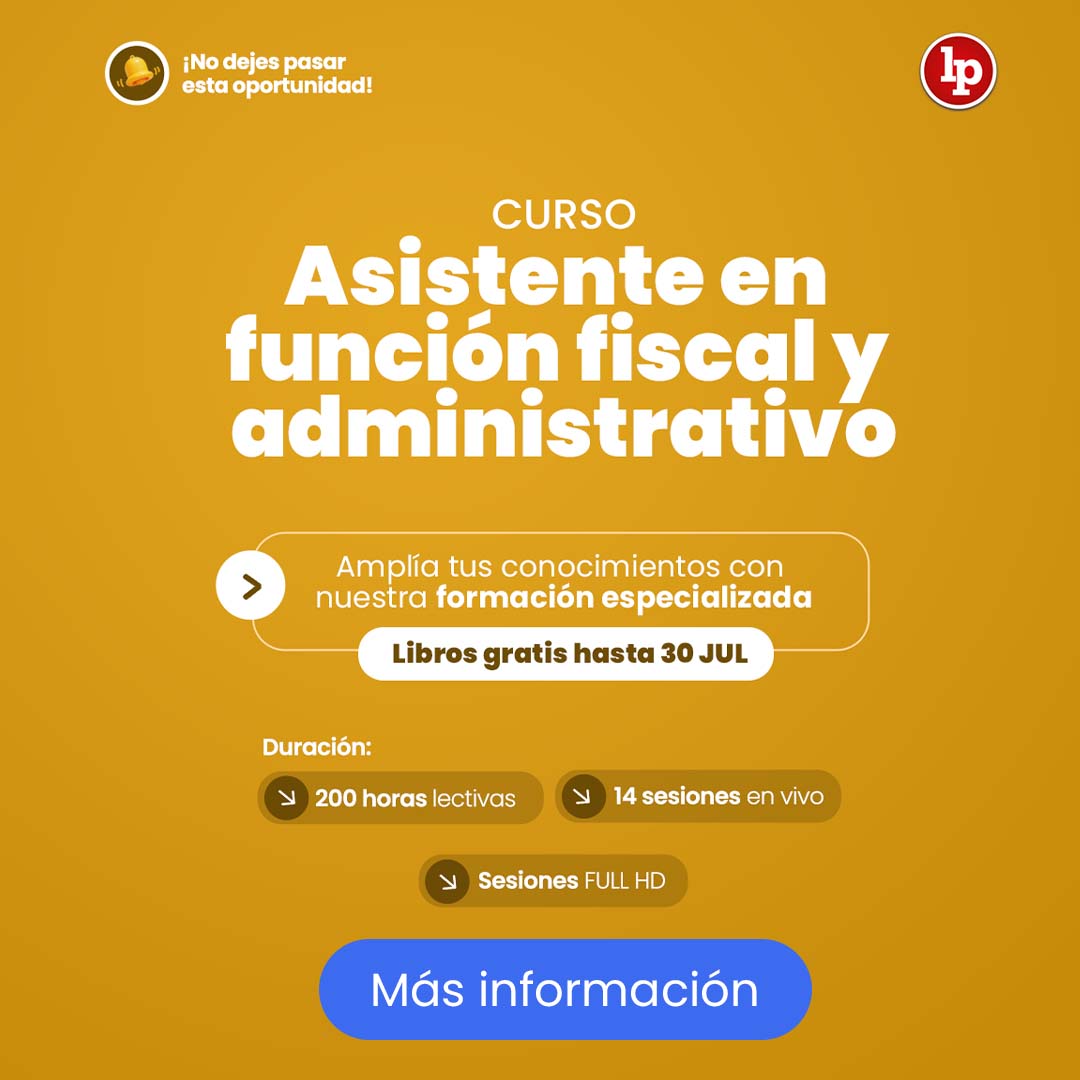

![[Balotario notarial] Acción y omisión en la teoría del delito. Bien explicado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/04/La-accion-y-omision-en-la-teoria-del-delito-LP-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Ley Soto: TC declara constitucional Ley 31751 que regula el plazo de suspensión de la prescripción penal por un año [Expediente 00013-2024-PI/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-100x70.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)




![Declaran ilegal requisito impuesto por el MTC y la ATU para la autorización del servicio público de transporte [Resolución 0001-2026/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-100x70.jpg)
![Indecopi declara ilegales 11 exigencias del Reglamento que regula los servicios de seguridad privada [Resolución 0156-2025/CEB-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-100x70.jpg)