La palabra «mérito» desde hace algunos años me ha llamado profundamente la
atención, ello se debe a que en la visión ideal de Estado, y el nuestro no es la
excepción, los cargos deben adjudicarse en función de los méritos (a esto se llama
«meritocracia»), más aún si de modo global esta es una de los principales mecanismos
para conseguir la excelencia en el servicio público y, siendo más ambiciosos aún,
nuestra reivindicación como sociedad[1].
Cuando me pregunté por primera vez acerca de esta palabra, el diccionario parecía
enseñarme lo evidente: «acción o conducta que hace una persona digna de premio o
alabanza». Como es de verse, al menos de modo literal, en las acciones recae el
mérito (aunque finalmente seamos nosotros quienes las realicemos); por lo que, en
sentido contrario, carece de mérito toda acción reprochable o censurable, es decir,
aquellos comportamientos en los que -asumo que estamos de acuerdo en ello- se
lesiona lo más entrañable del ser humano: la dignidad.
Desde esa premisa, considero que no es poco acertado ni novedoso sostener que hay
una estrecha relación entre mérito y dignidad. No obstante ello, y centrándome en la
idea que deseo desarrollar, pese a que la dignidad es inherente a todos los seres
humanos (aunque parece que algunos lo olvidan convencionalmente), no todos poseen
el mérito para ingresar o permanecer en determinados ámbitos, siendo uno de ellos el
de la Administración Pública.
Al respecto, la pregunta sería: ¿qué méritos se deben hacer o tener para ingresar o permanecer en la Administración Pública? Quizás «cartones»[2], apellidos de alcurnia,
recomendaciones («ayudaditas»), o… mejor dejémoslo ahí.
Soy del parecer que ninguna de estas respuestas (lamento decepcionarlos) es la correcta. Para empezar, el mayor mérito que debe tener quien desee prestar servicios en favor del Estado (tengo la plena convicción de ello y lo sostengo en mi condición de ciudadano) es entender que la función pública —en términos amplios— no es un medio para servirse sino para servir al prójimo, ¿o acaso hay mayor nobleza que la de colaborar para que el resto
alcance una situación de bienestar? Ya lo dijo en su oportunidad Gabriela Mistral: «Hay
la alegría de ser justo; pero hay, por sobre todo, la inmensa alegría de servir».
En este contexto, la idea planteada se debilita hasta el desahucio, toda vez que la
realidad nos muestra un Estado demoníaco (como desde hace más de trescientos
cincuenta años precisó Hobbes en su inmejorable «El Leviatán»). Aunque cueste
reconocerlo, el Estado del hoy confunde la broma con la burla, la eficiencia con la
practicidad, la lealtad con el servilismo, el conocimiento con la palabrería y, para poner
fin a lo que parece una interminable lista, el respeto con la adulación. La situación es
cada vez más caótica.
Sobre la base del razonamiento precedente, asevero que dentro de ese mar de confusiones y contradicciones existen dos caminos: (i) te aletargas y apocas tu ser hasta ver desaparecer tu deseo de bienestar colectivo y tu verdadero propósito en la esfera laboral, o (ii) resistes y, en la medida de tus posibilidades[3], cuestionas cada acto o decisión que por indigno carece de mérito o, lo que es peor aún, afecta los intereses de otros de modo arbitrario.
El primer camino, es ancho y más atractivo, pero te condena al fracaso (quizás no material, pero sí interior); el segundo, es angosto y desolado, pero nos ofrece paz interior y el triunfo de haber actuado con entereza en cada situación límite, preponderando la dignidad frente al abuso, indistintamente de que los afectados seamos nosotros o el resto. ¡Tú decides!
Ahora bien, la dualidad aludida no debe sorprendernos, ya que nosotros en sí mismos somos contradicción, somos bondad y maldad a la vez, por citar un ejemplo. Esta condición nunca desaparecerá (y es más… es necesaria), dado que no podemos identificar algo si no lo contrapesamos con su opuesto; esta ley es natural. Sin embargo, lo que sí podemos desaparecer es la indiferencia hacia el resto y la desidia floreciente por la semilla embustera del «nada cambiará». Si se lograra tal cometido en la Administración Pública, entonces, habrá mérito o, lo que es mejor decir, habrá un servicio público digno.
Todos debemos esforzarnos por ser coherentes, más aún quienes colaboran en el Estado, no porque el resto esté exento de optar por la coherencia como forma de vida, sino porque la labor de todo servidor público (sin importar jerarquías) impacta, en mayor o menor grado, en la vida del resto, puede humanizarla o deshumanizarla, puede hacerla dichosa o miserable. Este es el enorme poder del servicio público, por eso es tan importante ponernos en el lugar del otro, pero nos cuesta tanto… tanto…
A mi modo de ver, el más grande mérito en la Administración Pública es aquel que
consiste en brindar un servicio público no por obligación sino por voluntad, no por
escalar sino por acortar las diferencias que nos separan de los menos favorecidos, no
pensando en uno mismo sino en los demás, no creyendo que los cargos son parte de
uno sino parte de un todo que debe ser más humano en su proceder. Este es el mérito
que importa y es el mérito que quiero en mi país.
[1] Hemos olvidado, incluso, que etimológicamente «sociedad» significa «compañerismo» no indiferencia.
[2] Disculpen la expresión peyorativa en agravio de un papel que les ha costado tanto
esfuerzo (en el mejor de los casos) como dinero, y al que llaman con frecuencia: diploma, certificado, título, entre otros nombrecillos.
[3] Incido en esta precisión porque la situación de cada persona es distinta; es más, Ortega y Gasset lo expresó magistralmente así: «Yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas no me salvo yo».
![Juez que utiliza un elemento de conocimiento público, objetivo y accesible, como la búsqueda en Google, para contrastar el lugar consignado en las actas con lo declarado por los policiales, no implica la incorporación de una nueva prueba [Casación 424-2023, Amazonas, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BALANZA-LIBROS-LPDERECHO-218x150.jpg)

![[VIVO] Clase magistral sobre los problemas del control de acusación (17 marzo)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/03/CLASE-MAGISTRAL-CONTROL-DE-ACUSACION-LPDERECHO-218x150.jpg)
![A través de la excepción de la improcedencia de la acción no es posible pretender el archivo del proceso, al determinarse que la disposición de formalización no vulneró el derecho de defensa y no constituye cosa decidida [Apelación 168-2025, Lima Este, f. j. 8.13]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZA-MAZO-JUZGADO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Que el art. 279-G (que tipifica expresamente, entre otros, el uso, porte o tenencia de armas) haya sido incorporado recién en 2016, no significa que antes de esa fecha la posesión era atípica, pues el art. 279 ya reprimía la tenencia sin autorización [Casación 693-2025, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/Sicariato-arma-LPDerecho-218x150.jpg)
![El derecho administrativo sancionador no se rige por el principio de lesividad, sino por criterios de afectación general; de suerte que la sanción administrativa no requiere la verificación de lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos y generalmente opera como respuesta ante conductas formales o de simple desobediencia a reglas de ordenación [RN 2090-2005, Lambayeque, f. j. 4]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/palacio-justicia-poder-judicial-PJ-fachada-LPDerecho-218x150.png)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)






![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)



![[Balotario notarial] La función notarial y los instrumentos públicos notariales: estructura, límites y naturaleza administrativa](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/FUNCION-NOTARIAL-GESTION-PERU-LPDERECHO-218x150.jpg)


![[Balotario notarial] Gestión documental notarial: protocolo notarial, registros notariales, traslados instrumentales (testimonios, partes, boletas y copias)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PROTOCOLO-REGISTRO-GESTION-LPDERECHO-218x150.jpg)
![¿Es válido el despido del trabajador por miccionar en una bolsa dentro del área de trabajo y dejarla expuesta a la vista de sus compañeros? [Cas. Lab. 8119-2023, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/03/Trabajandor-LPDerecho-218x150.png)

![Las medidas correctivas adoptadas tras un accidente laboral no liberan de responsabilidad al empleador [Resolución 0036-2026-Sunafil/TFL-Primera Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/06/accidente-laboral-construccion-indemnizacion-caida-lesiones-dano-LPDerecho-218x150.png)
![Contrato de suplencia es fraudulento cuando el trabajador no realiza las labores del trabajador al que supuestamente sustituye [Exp. 04386-2013-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/dormir-trabajo-despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-extras-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)



![Declaran ilegal que municipalidad prohíba a personas naturales la organización de espectáculos públicos no deportivos [Res. 0043-2026/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)


![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Decreto-legislativo-notariado-LPDerecho-218x150.png)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
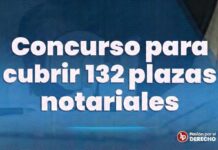











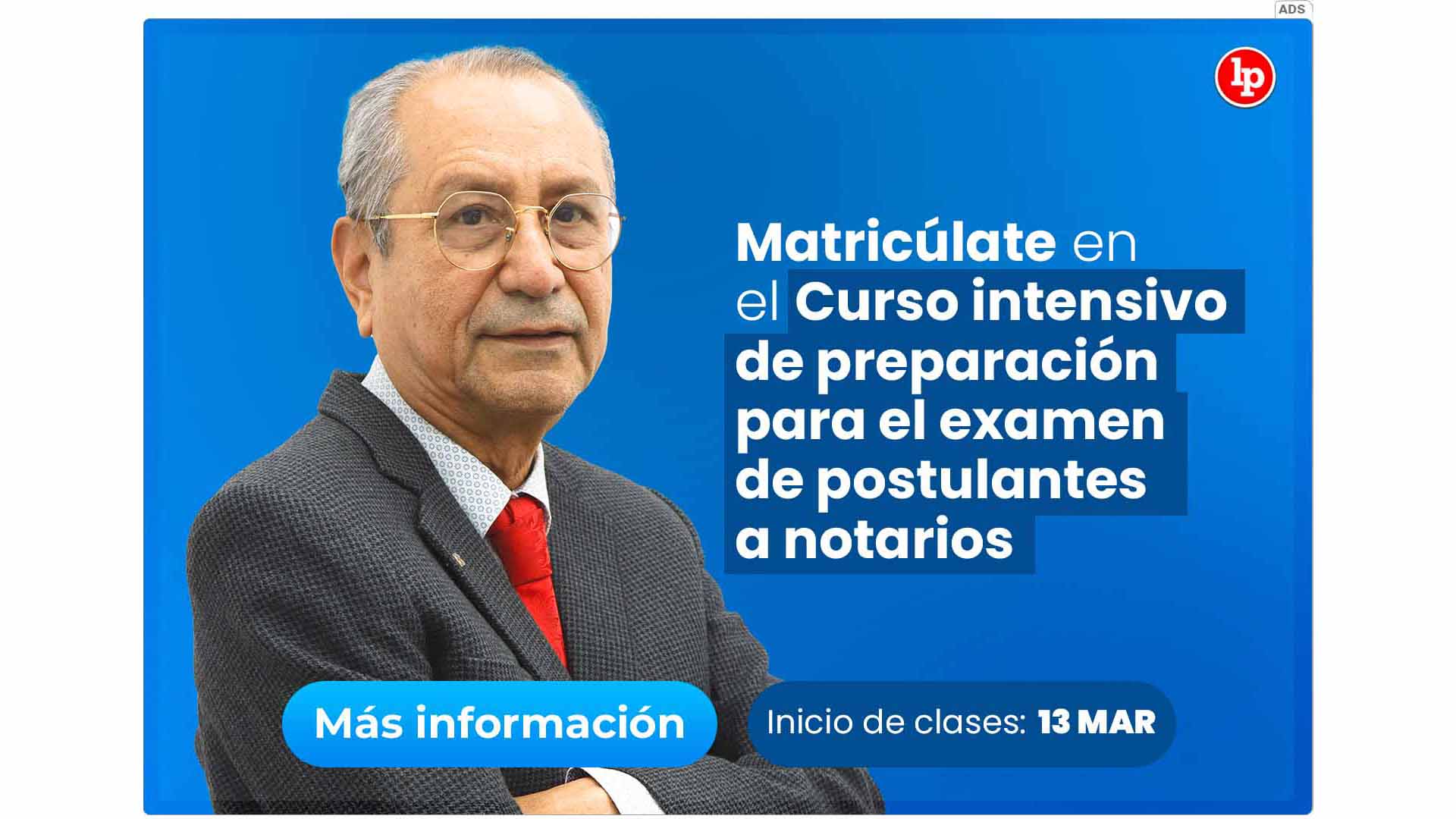

![Decisiones de Sunafil no obligan al Poder Judicial a pronunciarse en el mismo sentido [Casación Laboral 4517-2023, Lambayeque]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Juez que utiliza un elemento de conocimiento público, objetivo y accesible, como la búsqueda en Google, para contrastar el lugar consignado en las actas con lo declarado por los policiales, no implica la incorporación de una nueva prueba [Casación 424-2023, Amazonas, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BALANZA-LIBROS-LPDERECHO-324x160.jpg)





![Juez que utiliza un elemento de conocimiento público, objetivo y accesible, como la búsqueda en Google, para contrastar el lugar consignado en las actas con lo declarado por los policiales, no implica la incorporación de una nueva prueba [Casación 424-2023, Amazonas, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BALANZA-LIBROS-LPDERECHO-100x70.jpg)




