Don Quijote y Sancho vienen a dar, en su incansable trajinar, con una nueva aventura con la que el hidalgo acumulará fama de caballero, y el escudero, promesas patrimoniales. Esta vez, le pedirán cuentas a un comisario quien, encomendado por Su Majestad, dirige a un grupo de sentenciados “galeotes” a cumplir su condena: remar en las galeras hasta descalabrar huesos y extinguir músculos.
Es el capítulo XXII de la obra literaria cumbre por antonomasia de la lengua española. Y demostrando la universalidad de su vigencia, consecuente con la cultura y genialidad de Cervantes, como en un fresco de las preocupaciones humanas sin tiempo, ahora tratará de cuestiones judiciales.
Pero como detrás de los personajes ficticios hay uno de carne y hueso, valdría delinear qué ánimos o trasfondos alentaron la pluma de su creador. A Don Miguel de Cervantes (el Saavedra fue un apelativo adicionado por cuestiones editoriales, ¡ya en aquellas épocas se entendían los alcances de un seudónimo!), antes de cumplir los treinta años nadie podría haberle contado cómo eran los fragores de la guerra, pues había participado ya en varias batallas, atrofiando incluso en una de ellas su mano izquierda siendo apenas un veinteañero, razón por la que se hizo célebre luego como el manco de Lepanto.
Además, había sido prisionero de guerra, casi una década entera, de uno de los moros más sanguinarios de aquellas épocas: cercenaba orejas y extremidades, a diario y a cualquier prisionero, sólo por exigencias del azar y de sus bajas pasiones. Y para la libertad de quien luego escribiría El Quijote de la Mancha, ¡como las negociaciones de hoy en día!, se instituyó una delegación, dos sacerdotes católicos quienes esforzadamente a través de una oferta y contra oferta, pues el rehén era valorado en demasía por su captor, lograron finalmente liberarlo.
Claro que Don Miguel de Cervantes Saavedra debió ser conculcado por un verdadero síndrome aventurero, que de todas maneras agradecemos pues sólo viviendo con intensidad luego pudo echar a volar la imaginación de cualquier ciudadano, a través de sus obras, a pesar de los siglos; pero también es cierto que secundándolo en sus gestas había una infraestructura político-económica, la de la Monarquía Española a cargo de Felipe II.
Y, como coinciden todos los biógrafos de Cervantes, el escritor no solo fue bien considerado por la plebe donde siempre habitó sino también por los nobles que conocieron de su arrojo y lealtad en las gestas monárquicas.
Pero cuando se trataba de los intereses del reino no había súbdito que valga. Desempleado, con carga familiar: su jovencísima esposa, su hija extramatrimonial, una sobrina, más una hermana viuda y otra solterona, quienes dependían principalmente de él, aceptó trabajar como “contador-administrador” de los bienes, insumos y demás enseres para las embarcaciones de Su Majestad que partían al Nuevo Mundo. Cuando había un faltante entre lo entregado y lo embarcado, simplemente Don Miguel de Cervantes era encarcelado, sin proceso de por medio, en un claro mandato de “la inocencia debe probarse, pues la culpabilidad siempre será presumida”; más si luego de recuentos contables, se determinaba un exceso o injusticia en la detención, entonces se recibía la misericordia del rey que sólo se traducía en la liberación del inocente, sin indemnización alguna.
Es durante estos encarcelamientos, sin ningún resquicio: arbitrarios, en los que como han determinado los estudiosos, y cómo así lo deslizó el propio Cervantes, se gestó y terminó de escribir la primera parte de la historia del Caballero de la Triste Figura.
Ubiquémonos, ahora, en uno de los caminos del Quijote en pos de fama caballeresca: han venido a encontrarse él y su escudero con una verdadera delegación de sentenciados, comandada por un comisario y debidamente resguarda por un cuerpo de guardias: todo un equipo carcelario. Y entonces, el viejo caballero inspirado se aproxima al grupo para preguntarle a quien los comanda la razón por la que ese grupo de ciudadanos, debidamente encadenados, es trasladado en contra de su voluntad; pues asegura apreciarlo así de sus semblantes y de sus tristes apariencias. El comisario le hace saber que es por orden de Su Majestad y que sólo con esa respuesta debe quedar contento, ¡el imperio de la ley efectivizado!; pero que si le placía podría preguntárselo él mismo a los penados, ¡la validación social de la autoridad jurisdiccional!
Y, entonces, nos enteramos de los delitos y sus penas correspondientes, vigentes por aquellos caminos en los albores del siglo XVII:
- El primero, mozo de 24 años de edad, de propia boca dice que ha sido sentenciado por haberse enamorado de una canasta atestada de ropa blanca que abrazó tan fuertemente que sólo a la fuerza la justicia pudo quitársela. Sin duda es una ingeniosa y risueña manera de decir que se la hurtó. Agrega que no fue atormentado para la confesión, pues fue sorprendido “en fragante” (¿con todo el olor de la comisión, que no podría negarse?). Su pena: cien azotes sobre las espaldas y tres años de trabajos forzados en las galeras de Su Majestad.
- El segundo confesó bajo tormento ser un cuatrero o ladrón de bestias, condenado a doscientos azotes y a cumplir seis años de trabajos intensivos en las galeras reales. Dato adicional: no goza de la simpatía de los otros condenados, pues demostró debilidad al confesar obligado. Sobre todo porque por aquella época mayor peso probatorio lo ostentaba la declaración que un testigo (medio de prueba testimonial) o probanza (medio de prueba documental).
- El tercero es condenado por haberle faltado diez ducados, ¡quizá un fraude en la administración!, y Don Quijote, ¡hay tantos Cervantes que quizá padecen lo mismo!, se ofrece a donarle veinte para liberarlo de la pena. Al sentenciado le pesa no haberlos tenido a tiempo ante el escribano y el procurador, seguro ante quienes no cuadraron las cuentas, ¿apropiación ilícita?, y afirma tener paciencia para sufrir los 5 años de condena en las insufribles galeras.
- El cuarto va condenado a 4 años a las galeras por alcahuete y hechicero. Parte de su pena fue ser paseado, previamente, en medio de la población para pasar vergüenza. El delito de alcahuete es rechazado de plano por de Don Quijote, pues declara que la alcahuetería es un trabajo útil que debe ser más bien reglamentado para ser cumplido con calidad, pues es digno de ser ejercido en cualquier república que se precie de ser ordenada. Y que dicho condenado en lugar de ir a las galeras a sufrir una pena, debiera más bien ir a ejercer un rol de mando en ellas. ¿Qué sería hoy en día un alcahuete: un asesor o un espía? En cuanto al delito de hechicero, se muestra de tajo incrédulo, pues asevera que no hay yerba ni encanto que pueda forzar a nuestra voluntad, pues nuestro libre albedrío libre lo es. Dos delitos, estos, que el Caballero de la Triste Figura osa desacreditar, desautorizando al poder estructurado.
- El quinto nos echa luces cómo, ya por aquellas épocas, los derechos alimenticios de los hijos era de primerísima preocupación de la realeza ¡había que enraizar la célula básica de la sociedad!, así que este sentenciado va a cumplir seis años en las galeras, habiéndose previamente salvado de la horca, todo por haber mancillado las ilusiones amorosas de dos de sus primas hermanas y de otras dos hermanas que no eran sus primas, y con quienes ha aumentado la prole.
- El sexto va múltiplemente encadenado, de cuello a pies, incluyendo manos, es un delincuente reincidente, según sólo se nos deja dicho, habiendo ido por una anterior pena 4 años a las galeras, esta vez cumplirá 10 que equivalen ya a una muerte civil (interdicción). Es el llamado Ginés de Pasamonte quien parece ya ser célebre, pues afirma que tiene escrito parte de la historia de sus peripecias y que El Lazarillo de Tormes no podrá hacerle competencia si puede alguna vez publicarla. El comisario da fe de dicha biografía, ante las dudas del Quijote, y Ginés dice que como con la primera parte de su obra, la segunda la concluirá durante el cumplimiento de su pena. ¡Lazarillos, Migueles y Gineses van nivelados por aquella época!
En conclusión en cuanto a penas y delitos, abundan aquellos que afectan al patrimonio, pues la Corona debía asegurar su continuidad sin zarpazo alguno, al no ser los de ella, que la desestabilice.
Entonces, el caballero andante decide que los que allí van prisioneros urgentemente sean liberados; pues para él, a todas luces, van apesadumbrados de su suerte y esa situación no se condice con la calidad de ser humano. Y con escudo insigne más adarga erizada arremete contra comisario y guardias, y estos más por la demencia del atacante que por la fuerza del vejete acaban huyendo sin retorno. Es cuando Sancho confiesa su mayor miedo: las represalias de la Santa Hermandad, develándosenos así, completamente, las instancias judiciales de aquellas épocas: los jueces que dictaron las sentencias, el reciente ente rector aludido: el Tribunal de la Santa Inquisición y el siempre imperante monarca.
Mas, Don Quijote, ya desde aquella declaración de que ninguna brujería o hechizo podría mellar el libre albedrío, siendo el delito de hechicero estrella excelsa de la Santa Inquisición, institución esta que representaba además la simbiosis del poder religioso y político, nuestro caballero andante pone a la libertad por encima de cualquier pretexto de los poderosos para someter a los justiciables. Es así cómo, por primera vez en la historia de las humanidades, se estructura un máximo tribunal. Don Quijote, visionario, se reviste de constitucionalista, es el primer adalid de la libertad sin causa y sin tiempo.
Luis Antonio Vásquez Coronel, todos los derechos reservados, Piura 2017.
12 Jun de 2017 @ 14:21


![Dos momentos para requerir la incoación del proceso inmediato: (i) luego de culminar las diligencias preliminares —para ello el requerimiento debe incorporar los mismos elementos de una formalización— y (ii) antes de los 30 días de formalizada la investigación preparatoria [AP 6-2010/CJ-116, f. j. 15]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La apelación del auto que resuelve el requerimiento de proceso inmediato no tiene efecto suspensivo, pues no pone fin al procedimiento penal (doctrina legal) [APE 2-2016/CIJ-116, f. j. 24]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-TRIBUNAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![El proceso de amparo contra resoluciones judiciales no es la vía para ejercer el derecho de crítica de las decisiones judiciales sin que exista de por medio una vulneración iusfundamental [Exp. 04404-2023-PA/TC, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/AMPARO-RESOLUCIONES-CRITICA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Precedente del Tribunal Registral sobre la extinción del derecho de enfiteusis [Res. 0038-2026-Sunarp/PT]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-registral-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)




![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)




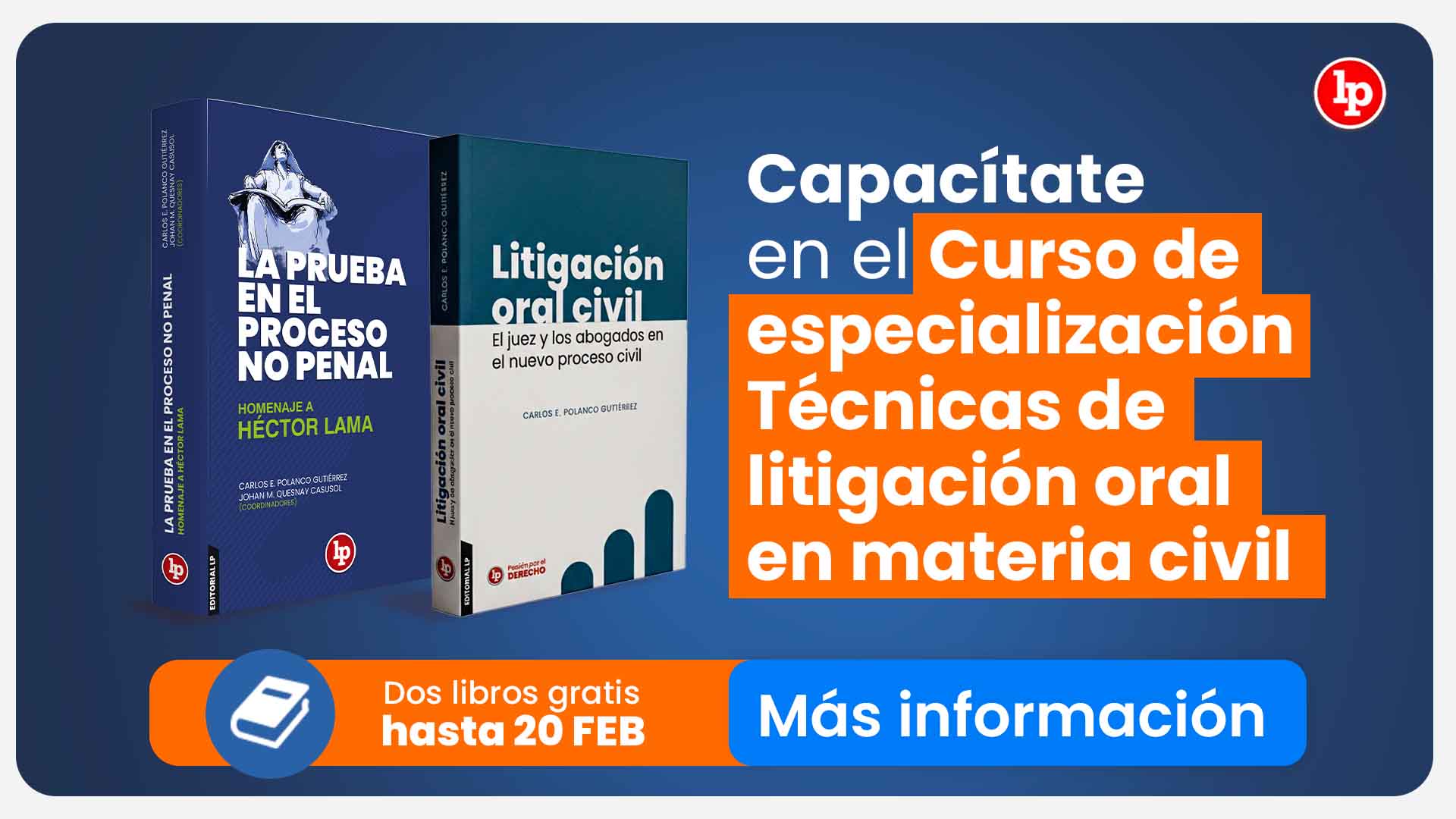


![La sanción del art. 203 del CPC (concluir el proceso sin pronunciamiento sobre el fondo) opera ante la inasistencia de ambas partes a la audiencia de pruebas; sanción que no se aplica si las partes acudieron a las primeras sesiones de la audiencia, aunque posteriormente esta se reprograme por ausencia de las partes [Casación 5538-2019, Lima, ff. jj. 13-18] Poder Judicial](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/11/Poder-judicial-palacio-de-justicia-ultimo-minuto-1-LPDerecho-218x150.png)




![Es válido que empresa azucarera despida a trabajador luego de encontrar ½ kg de azúcar en su mochila cuando este salía del trabajo; no se necesita probar quién era el propietario del bien incautado [Cas. Lab. 4600-2023, La Libertad, ff. jj. 7 y 8]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/banner-despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-218x150.jpg)
![La finalidad de los procesos constitucionales de la libertad es otorgar protección a los derechos constitucionales, de naturaleza individual o colectiva, y reponer las cosas al momento anterior al de la vulneración o amenaza de vulneración a los mismos, además de disponer el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo [Exp. 02250-2023-PHC/TC, f. j. 3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-218x150.png)
![TC se vuelve a apartar de la STC Exp. 00413-2021-PHC/TC: Si se considera que la pena mínima del robo agravado es exhorbitante, es el legislador y no el TC el competente para determinar el quantum de la pena abstracta [Exp. 00215-2024-PHC/TC, f. j. 9]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-LPDerecho-218x150.png)
![TC se aparta de la STC Exp. 00413-2021-PHC/TC: No corresponde inaplicar el primer párr. del art. 189 del CP (que sanciona con pena mínima exhorbitante el robo agravado), ya que el legislador es el competente para determinar el quantum de la pena abstracta [Exp. 00350-2023-PHC/TC, f. j. 12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/tribunal-constitucional-fachada-exterior-LPDerecho-218x150.png)


![[VÍDEO] CAL: Candidatos al cargo de decano plantean sus propuestas. ¿Por quién votarás?](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/banner-Colegio-de-Abogados-de-Lima-CAL-fachada-LPDerecho-218x150.jpg)
![Municipalidad no puede exigir a solicitantes estar «libre de multas» para tramitar credencial de conductor de transporte público [Resolución Final 0010-2025/CEB-Indecopi-CUS]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)









![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)







![Corte IDH condena al Perú por demora injustificada e innecesaria en la ejecución de decisiones judiciales en agravio de un jubilado [caso Cuadra Bravo vs. Perú]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Corte-IDH-fachada-LPDerecho-100x70.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)











