DISCURSO DE INVESTIDURA COMO DOCTOR HONORIS CAUSA DEL PROF. DR. JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN DEL PERÚ
11 de agosto de 2023
Excelentísimo y Magnífico Señor Rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, Ilustrísimos Señores miembros del Claustro Universitario, Querido Dr. Miguel Pérez, amigo de tantas vivencias. Profesores y alumnos. Señoras y Señores.
Querido hijo, que compartes conmigo hoy este reconocimiento, el máximo que concede una Universidad. Es un honor como padre estar a tu lado, verte crecido humanamente, como jurista y persona. Un hijo es el mayor de los regalos que Dios puede conceder y yo he tenido la suerte de tener el mejor de los posibles. Recibe la distinción con orgullo, pero con humildad, con agradecimiento, pero sabiendo que los merecimientos propios son siempre el resultado de todas las personas que encontramos en la vida, que sólo somos poco o, al menos, relativos. Piensa en los éxitos, pero sin olvidar los errores y fracasos, que nos hacen ser y sentir. De todos ellos se hacen los hombres de verdad.
Gracias a esta Universidad por el galardón concedido. Mi deuda con ella es ya eterna al pasar a formar parte de su claustro y permitirme vivir uno de esos momentos irrepetibles, hermosos, que adornan toda una vida.
En esta pequeña intervención, quiero poner de manifiesto, desde mi visión procesalista, con la brevedad obligada, pero con la libertad propia de la Academia, los riesgos a los que nos enfrentamos en la sociedad nueva que se está construyendo sobre valores que poco se parecen los que ilustraron los movimientos humanistas y los que se caracterizaron por la defensa de los derechos humanos, vigentes hasta hace poco.
Es una realidad, basada en datos objetivos, que se está produciendo un tránsito desde el modelo acusatorio penal al inquisitivo en sus formas más elementales, aunque aparezca de forma suavizada y formalmente justificada en valores superiores, sociales, de grupo más que personales y en estos elementos, similares a los superados por el constitucionalismo, se quiera amparar lo que es claro retroceso secular. Tal vuelta atrás está vinculada a un cambio social, que se está produciendo de forma acelerada y que ha modificado los fundamentos que han regido el mundo occidental desde el final de la II Guerra Mundial. Nada de positivo es posible destacar del declive del sistema garantista que se precipita, paso a paso, en legislaciones, interpretaciones jurisprudenciales, doctrina y movimientos sociales pretendidamente progresistas, pero profundamente reaccionarios.
El superior valor que se otorga a la seguridad frente a la libertad, a la necesidad de protección pública ante conductas que afectan al común, las aspiraciones de ciertos grupos que reivindican intereses colectivos sobre los de los sujetos afectados identificando agresores con otros colectivos, cual sucede con los indeterminados y manipulables delitos de odio, están dando paso a un proceso penal en el que los valores de seguridad, prevención general y represión de conductas afectadas por elementos globales, se anteponen al hecho mismo y al sujeto imputado, de modo que los derechos de este último ceden ante el supuesto interés público y superior y, de este modo, su posición subjetiva se ve en cierto modo anulada por la del grupo del que forma parte el agresor presunto. No es el imputado en sí mismo considerado el responsable del hecho, sino el grupo en el que se integra, de manera que no son sus derechos individuales los que están en juego, sino los del grupo afectado y los del grupo que los ofende. No se juzga, por tanto, a la persona, sino al conjunto del que forma parte, siendo enjuiciados los valores o elementos que conforman ese conjunto. De ahí que los derechos, se insiste, se tornen en privilegios, de modo que limitarlos se entiende como presupuesto necesario para conseguir objetivos “nobles” de justicia e igualdad colectivos.
Un regreso al derecho penal de autor en el que la responsabilidad no viene determinada por el hecho cometido, sino por lo que es el imputado. Y un regreso que tiene manifestaciones en el proceso, sensible a este tipo de transformaciones jurídicas y políticas. Y tal deriva se aprecia en materias muy concretas, tales como la prisión provisional, la muy limitada ya prueba ilícita, la proliferación de cuestiones prejudiciales en el proceso penal al incrementarse los tipos penales en blanco de manera desproporcionada en un proceso imparable de criminalización social, las inversiones de la carga de la prueba y, en fin, la recuperación del discurso de búsqueda de la verdad material a cualquier precio.
De este modo y progresivamente se ensalzan objetivos como absolutos en una sociedad que los propicia, dogmática y proclive a la censura de lo “incorrecto”, de modo que su consecución, por ese carácter supremo y colectivo, de defensa social, legitima toda invasión en el ámbito de los derechos humanos. Lo socialmente reprobable, siempre impuesto y los intereses generales, indeterminados, alcanzan una posición superior que abre la puerta a utilizar en su tutela cualquier medio que se califica como justo y cabal por amparar lo que, a la vez, se considera “justo” e irrenunciable.
Ese tránsito de lo individual a lo colectivo lleva parejo el desvalor de los derechos humanos, especialmente en el proceso penal, pues frente a la dignidad del imputado, que le es merecida por ser persona, surge otra dignidad, general, que corresponde a la sociedad en sus distintas aspiraciones y que se considera debe ser restituida por encima de la personal e individual, pues el sujeto como tal no es un ser que comete un hecho, sino un elemento integrante de un grupo que debe ser perseguido, si bien antes debe ser instruido o reformado conforme a las reglas o valores del grupo atacado. Pocas diferencias con situaciones del pasado en las cuales se condenó a grupos en función de su militancia o de su raza o religión. Los totalitarismos de todo signo siempre supeditan el ser humano a pretendidas aspiraciones colectivas que se elevan como razón absoluta de Estado, paz o reivindicación dogmática.
Los “nuevos” valores se inscriben en la mentalidad colectiva, fuertemente influenciada por los medios de comunicación, las redes sociales y los juicios paralelos, obligando al legislador a asumirlos y a los tribunales a hacer lo propio para evitar aparecer ante la sociedad como elementos de freno de la conciencia colectiva. La presión social, surgida de la fuerza con la que se exponen los daños sociales de ciertos comportamientos y la petición de respuestas inmediatas, así como el entendimiento de las garantías como obstáculos o privilegios de los atacantes a los nuevos dogmas, producen el efecto de normas restrictivas de los derechos o de interpretaciones judiciales de las vigentes que reducen la eficacia de las libertades individuales y de las garantías de estas, pues es el fin común el interés superior, aún a costa de la degradación del valor de la persona.
La socialización del daño lleva a socializar al sospechoso del mismo, que pierde su identidad difuminada en exigencias generales, perdiendo su posición en el proceso en favor de esa eficacia inquisitiva que, en el fondo, supone un renacimiento de fórmulas ancestrales que respondían a verdades tan absolutas como las presentes.
El procesalismo sufre este cambio al advertir que las bases fundamentales de la disciplina no son aceptadas o no se compadecen con las corrientes impuestas. En esa confusión y posiblemente por la necesidad de adaptarse o de aparecer como la vanguardia de un algo peligroso y sabidamente peligroso, muchos procesalistas, otrora progresistas que entendían por tal la defensa de la eficacia de los derechos humanos, se muestran propensos a justificar limitaciones de los derechos del imputado en favor del valor Justicia y de la verdad.
En este marasmo de novedades va adquiriendo carta de naturaleza un elemento perturbador cuya entidad no acaba de vislumbrarse. Y así, la relevancia de los derechos de las llamadas víctimas del delito, especialmente en ciertos tipos penales, no en todos, está llevando a que el objetivo del proceso penal, la aplicación del derecho objetivo, la tutela de los derechos y garantías del imputado y la limitación del poder del Estado, se invierta contra su propia naturaleza. Y aparece la satisfacción de los derechos de las víctimas como un objetivo sustancial del proceso penal capaz de limitar incluso el derecho a la prueba y la presunción de inocencia del imputado. No es ya el proceso civil el lugar adecuado para su protección, pues los derechos de los perjudicados son privados cualquiera que sea su origen, siendo la acumulación de las acciones civil y penal una mera opción procesal, sino el penal. Y surge, indirectamente y se va imponiendo la idea de que el derecho de penar no corresponde al Estado, sino que la víctima es titular del mismo y como tal debe ser tratada. Tal deriva supone una alteración sustancial de las bases del sistema. Y, a la vez, el derecho penal y el proceso penal se imponen como forma ordinaria de resolución de los conflictos. Una sociedad criminalizada hasta hace poco impensable.
Se va abriendo paso la idea, oculta tras estas desviaciones de las reglas propias del proceso penal acusatorio y el derecho penal democrático, de que los derechos humanos, especialmente los de los imputados, son una rémora, un privilegio, un obstáculo para la promoción de la Justicia y cuyo origen radica en un sistema calificado por cada uno de los grupos que demandan su modificación de formas diversas, pero que tienen en común la solicitud de su derogación. Los derechos del sujeto pasivo del proceso penal se degradan y con ellos el sistema que se basa en su respeto. No ya solo porque no sean eficaces para alcanzar el fin, esto es, la condena en todo caso y la prevención buscada a la par que el ejemplo retributivo, sino porque se consideran propios de una clase social o de quienes ostentan posiciones económicas o de poder frente a los desfavorecidos.
Cuando la garantía es privilegio de clase que se opone a la Justicia igualitaria, el proceso penal democrático cede en favor de fórmulas inquisitivas, autoritarias, en las que prima el supuesto interés social sobre el sujeto imputado y sus derechos, meras concesiones discriminatorias que le protegen frente a los intereses colectivos.
Y, en fin, se viene a afirmar, pues esta es la realidad, que el proceso acusatorio es ineficaz para combatir la delincuencia, proponiéndose medidas inquisitivas que son, curiosamente, expuestas como progresistas.
En este marco de complejas relaciones entre poderes del Estado, de confusión de competencias, ha calado socialmente la idea, fomentada desde las mismas instancias judiciales, del impulso de un proceso penal eficaz para el descubrimiento de la verdad y la realización de la “justicia”. Un proceso no siempre limitado en sus exigencias constitucionales y legales y un proceso que, contra los requerimientos del debido proceso, se supedita a aspiraciones impropias, ofreciéndose como solución al clamor social de vindicta inmediata y muchas veces confundiendo la responsabilidad penal con otras de diferente naturaleza.
La estructura del proceso penal es de límites, derivados de la naturaleza del Estado de derecho, de la jerarquía normativa, del valor del sistema de derechos humanos que ocupa un lugar preferente en el ordenamiento jurídico. De este modo, la búsqueda de la verdad, llamada material, se somete a limitaciones, las que contiene el mismo sistema procesal como instrumento de derecho público e indisponible, siendo ya un lugar común el afirmar que esa verdad no puede alcanzarse a cualquier precio. Los valores de justicia y efectiva tutela están sujetos y subordinados a la imparcialidad judicial y al respeto del derecho de defensa.
La función jurisdiccional solo se puede realizar en el marco de la Constitución y las leyes. Y siempre a través del proceso como conjunto normativo y sometido a la Constitución y a los Tratados Internacionales. No es posible en el sistema procesal vigente comprometer al Juez en las funciones que competen a otros órganos públicos.
Es lugar común ya destacar que el hallazgo de la verdad es un imposible en el proceso penal acusatorio. Como afirma BINDER, nunca el proceso penal podrá reconstruir la verdad material. “El proceso penal adolece de incapacidad intrínseca y absoluta para alcanzar la verdad”, manifiesta este autor. Solo es posible hallar en él una verdad formal, porque los medios para alcanzar tal pretendida verdad están limitados y formalizados. La verdad pretendida sin referencia a límites, los que constituyen la estructura del proceso penal, constitucionales y legales, carece de cobertura alguna en un sistema democrático y es incompatible con un Poder Judicial independiente sometido única y exclusivamente a la ley. Esa es la garantía judicial, su vinculación a la ley, no a pretendidos valores que sean incompatibles con ella.
La función del proceso, dice Gimeno no es únicamente la de aplicar el ius puniendi. No es esta función entendida como consecuencia de realización de los ideales de verdad y justicia la única atribuida al proceso y al Poder Judicial. Junto a ella existen otras, al mismo nivel, como son las de garantizar la libertad de los sometidos a proceso, la tutela de los derechos fundamentales en un espacio propicio a su restricción y el control al Estado en la investigación.
La verdad, llamada material, la que coincide con los acaecidos en la vida, es un imposible en el proceso, más allá de la reivindicación que se suele realizar de ella. Y no sólo por el conjunto de límites que se oponen a la investigación de la misma sin respeto a las condiciones que regulan la actividad procesal. Hay un dato más, que tiene como origen la misma estructura y determinación del objeto del proceso y, por tanto, de la investigación. Y es que, si bien se analiza, el objeto del proceso consiste en una abstracción y una abstracción que es consecuencia del sistema mismo, de la contradicción entre partes iguales, de las facultades, cargas, derechos y obligaciones de ambas y de la posición del Juez respecto de la actividad de acusadores y acusados. Las partes, incluido el MP, no buscan determinar la verdad material, la real; su objetivo no es la verdad, sino el triunfo de su pretensión.
Y así, la parte acusadora aporta los hechos, hechos que tampoco son tales, sino afirmaciones de ellos, las que la parte entiende debe hacer porque así quiere o así lo aprecia. Pueden los hechos aportados y afirmados no coincidir con la realidad, ser falsos, inexistentes o simplemente parcialmente consecuentes con aquellos. Siempre, a favor de lo pretendido, se buscan los que benefician lo pedido y se interpretan en esta dirección.
Los hechos aportados por la acusación son los que constituyen el objeto del proceso e, indirectamente, el de la prueba, que no deriva, pues, de los acontecimientos acaecidos en la realidad, sino de lo aportado por quien acusa y de lo afirmado en los escritos de acusación. No es posible asegurar la fiabilidad o certeza de lo que constituye el objeto del proceso y de la prueba, pero ese objeto, parcial y subjetivo, es el que se discute en el proceso, el que se prueba.
Tres instituciones están padeciendo esta crisis inquisitiva, de la dogmática clásica, de los principios del trinomio sistemático en que se soporta nuestra disciplina:
La prisión provisional, cuya tendencia a la automaticidad es evidente, a la vez que la recuperación de sus anacrónicas funciones retributivas o preventivas.
La prueba ilícita, garantía de los derechos y fundamentada en éstos, que ha cedido y cede ante intereses inmediatos de eficacia policial y de exigencias sociales de condena. Ya no son los derechos fundamentales condiciones de validez de la prueba, sino el criterio abstracto e indeterminado de la equidad y el más subjetivo de la Justicia. Frente al derecho procesal como límite al poder del Estado, las nuevas corrientes resucitan al Leviatán.
Y, en fin, la renuncia al principio de práctica de la prueba en el juicio oral complementada con una instrucción hábil para proporcionar determinadas pruebas obtenidas y ejecutadas con respeto a los principios de la prueba. Ese principio ha sido sustituido por un valor pleno de los actos policiales y del Ministerio Fiscal, sin contradicción suficiente, sin publicidad y sin garantías. El proceso ha perdido o va perdiendo su carácter jurisdiccional y dual para ser un método de investigación prospectivo de conductas que incluso carecen del carácter de punibles, siendo meros reproches éticos. Y un método administrativo y policial con escasa participación de un fallido Juez de Garantías ante la realidad de la presión social y de los juicios paralelos.
En este ambiente generalizado el proceso penal está condenado a sufrir más convulsiones y perder su carácter democrático, de método epistemológico necesitado de contradicción, de medio de control del poder del Estado a la hora de aplicar el derecho objetivo, de forma de protección de los derechos de un imputado abstracto representado en el imputado personalmente afectado. No hay salida clara si quienes crean la ley y la interpretan aplicándola ceden ante presiones que ponen en riesgo el sistema.
Pero, nosotros, la Universidad, templo del saber y la independencia, sí debemos mantener viva la llama de la libertad, de los conceptos que dan sentido al sistema jurídico, que lo explican en su armonía e integridad, que garantizan la seguridad jurídica, la igualdad y la división de poderes.
La Universidad, en tiempos de zozobra, debe recomponer su compromiso con la ley y con los avances de la humanidad en el respeto a la dignidad humana, al precio que sea.
La Universidad no puede ahora ser complaciente, ni cooperadora con un proceso que lleva a la destrucción del derecho entendido en su sentido más democrático, ni cegarse ante reivindicaciones aparentemente justas si exigen renunciar a la Justicia.
Debemos encabezar la resistencia, no ser cómplices, mantener la crítica, la enseñanza de los valores del sistema. Si toca enfrentarse, habrá que hacerlo; con la elegancia que enseña la cultura, pero con la contundencia obligada hacia quienes, por error o fervor adolescente, quieren cambiar el mundo sin darse cuenta de que caminan en dirección contraria.
Cierto es que nuestro discurso garantista no está de moda, que la crítica hacia estas posiciones va desde aquellos que nos tachan de teóricos, hasta los que lo hacen de reaccionarios por defender, nos imputan, a corruptos o maltratadores. Solo, parece, es lícito defender a inocentes, lo que exige condenar o absolver antes de juzgar. Como decía Cicerón, en un sistema en el que los tribunales juzgan, los abogados, sofistas, deben defender sus patrocinados.
Hoy más que nunca es el momento de la Universidad y en este acto me siento honrado de poder transmitir estas ideas en un espacio de intelectualidad, moderación y respeto. Esta es la Universidad y somos universitarios. Asumamos, pues, nuestra responsabilidad. En este espacio y en esta Universidad se pueden desvelar los miedos que afligen a un modesto profesor ya no joven, pero que no quiere legar al futuro lo que el pasado demostró un error y un retroceso en el respeto al ser humano.
Prof. Dr. Dr. h. c. mult. José María Asencio Mellado
![Se vulnera el derecho a la motivación si el fiscal superior no se pronuncia sobre todos los agravios invocados en el recurso de elevación (principio de congruencia recursal) [Exp. 01574-2024-PA/TC, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-218x150.png)
![Si el interesado solicita la actuación de medios de investigación al borde del fin de la investigación preparatoria y no se trata de una obtención, identificación o ubicación obtenida en último momento y por causas no imputables a él, ya no será posible su actuación [Apelación 320-2024, Apurímac]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBROS-BIBLIOTECA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La prohibición del acceso a la conclusión y terminación anticipada, establecida en el art. 5 de la Ley 30838 para delitos como el de violación sexual de menor de edad, quebranta el derecho a la igualdad ante la ley [Casación 2197-2022, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/violacion-sexual-a-nina-LPDERECHO-218x150.jpg)

![JNE establece que personas con sentencia condenatoria pueden postular a la presidencia de la República al cumplirse 10 años de cumplida la pena, siempre que no tengan pendiente la reparación civil y hayan obtenido la declaración judicial de rehabilitación [Resolución 0085-2026-JNE, 2.21-2.24]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-19-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








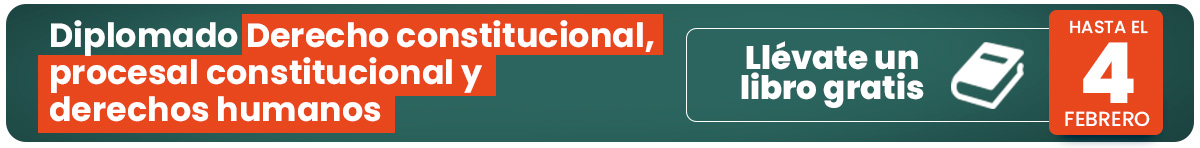

![[Balotario notarial] Revocación e irrevocabilidad del poder (artículo 153 del Código Civil)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PODERES-IRREVOCABLES-RE-LECTURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre la comunicación en el proceso oral civil. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ALDA-VITES-LPDERECHO-218x150.jpg)

![[Balotario notarial] El notario público: funciones, competencia, derechos, responsabilidades y cese](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/NOTARIO-PERU-FUNCIONES-LPDERECHO-218x150.jpg)

![El trabajador que solicita la nulidad del despido no se encuentra liberado de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables del despido [Casación Laboral 18431-2023, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-218x150.jpg)

![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![JNE exhorta al Congreso de la República a uniformizar la legislación con relación a los impedimentos vinculados con la situación jurídica penal de los ciudadanos que pretendan postular como candidatos en elecciones generales y subnacionales, pues el ordenamiento jurídico no es claro ni coherente [Resolución 0085-2026-JNE, 2.25-2.28]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-18-218x150.jpg)
![Reglamento de organización y funciones de la Junta Nacional de Justicia [Resolución 011-2026-P-JNJ] JNJ - Junta Nacional de Justicia - LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/06/JNJ-Junta-Nacional-de-Justicia-LP-218x150.png)
![Lineamientos para la atención de consultas en Servir [Resolución 000020-2026-Servir-PE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/servir-servidor-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![Modifican Ley General de Aduanas: transportista podrá optar por multa en lugar de comiso ante hallazgo de mercancía no manifestada [Decreto Legislativo 1711]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/ADUANA-DELITO-ADUANERO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)






![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


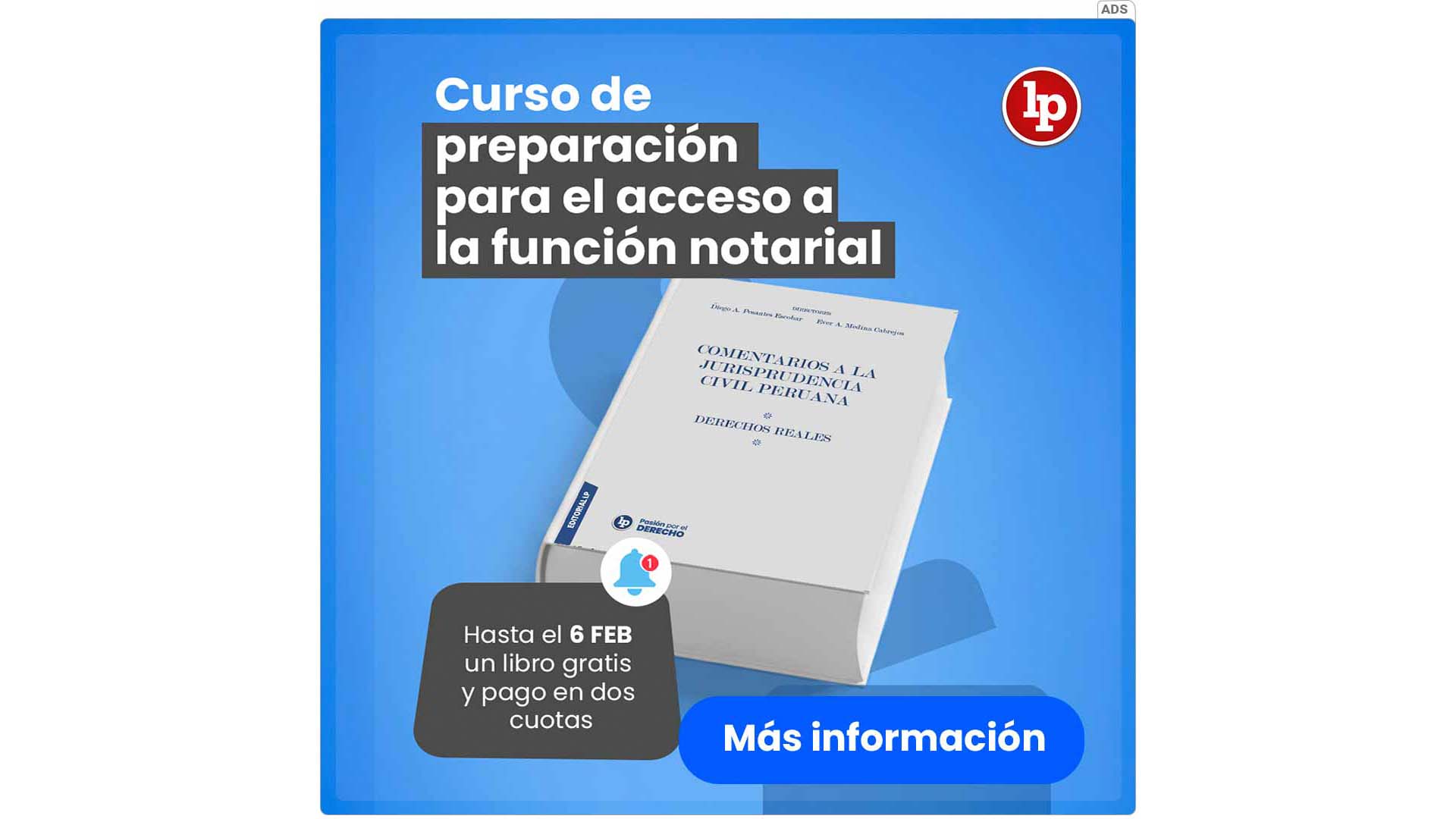
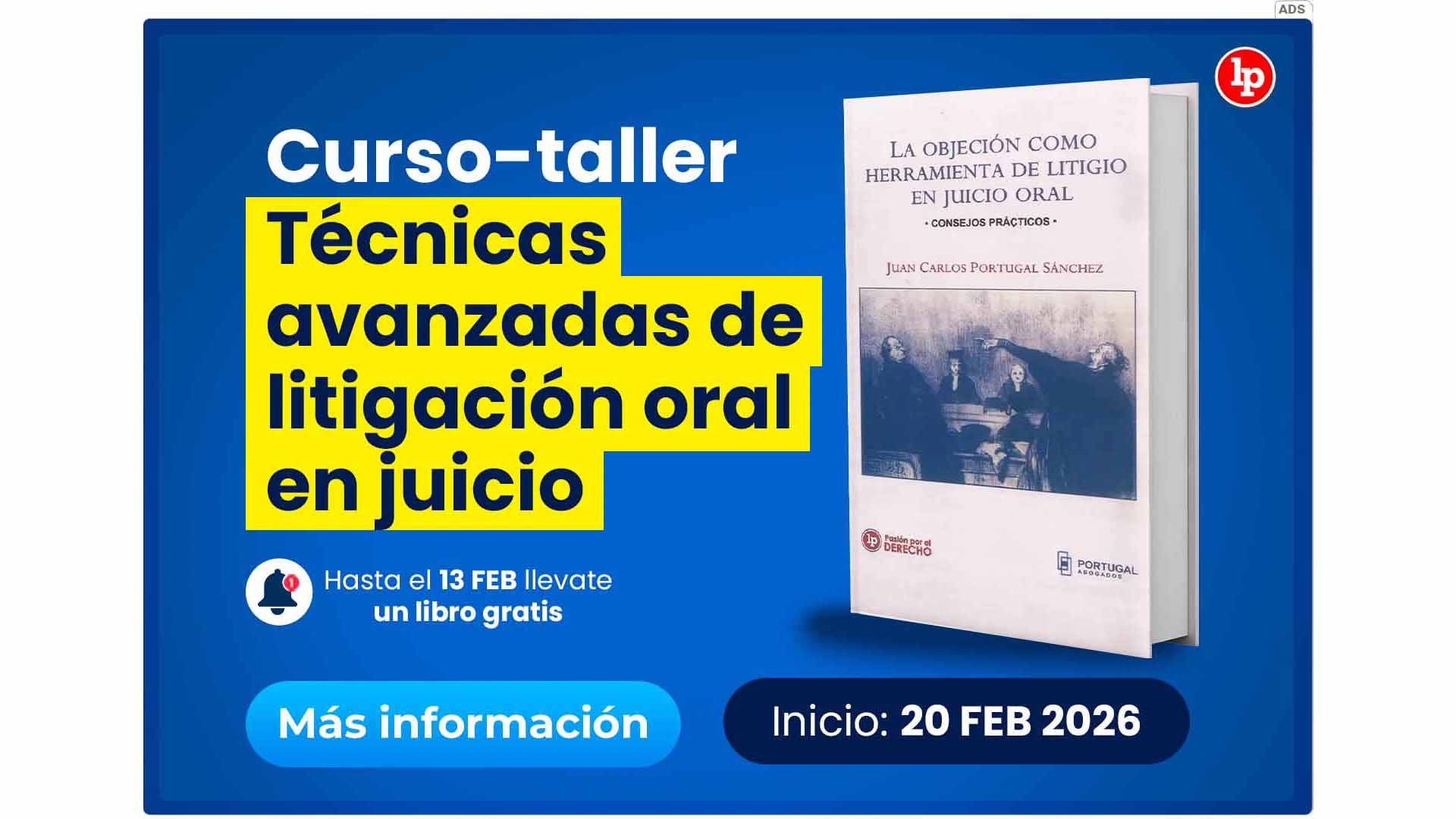

![Ley Penal Tributaria [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/LEY-PENAL-TRIBUTARIA-DECRETO-LEGISLATIVO-813-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Se vulnera el derecho a la motivación si el fiscal superior no se pronuncia sobre todos los agravios invocados en el recurso de elevación (principio de congruencia recursal) [Exp. 01574-2024-PA/TC, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-324x160.png)
![[Balotario notarial] Revocación e irrevocabilidad del poder (artículo 153 del Código Civil)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/PODERES-IRREVOCABLES-RE-LECTURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Si el interesado solicita la actuación de medios de investigación al borde del fin de la investigación preparatoria y no se trata de una obtención, identificación o ubicación obtenida en último momento y por causas no imputables a él, ya no será posible su actuación [Apelación 320-2024, Apurímac]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBROS-BIBLIOTECA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![La prohibición del acceso a la conclusión y terminación anticipada, establecida en el art. 5 de la Ley 30838 para delitos como el de violación sexual de menor de edad, quebranta el derecho a la igualdad ante la ley [Casación 2197-2022, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/violacion-sexual-a-nina-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Declaran fundado recurso de queja por denegatoria de casación de Melissa Klug y ordenan que se eleve el expediente principal a sala suprema [Queja por denegatoria de casación 1944-2025, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/melisa-l%C2%BFklug-y-jerfferson-farfan-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Se vulnera el derecho a la motivación si el fiscal superior no se pronuncia sobre todos los agravios invocados en el recurso de elevación (principio de congruencia recursal) [Exp. 01574-2024-PA/TC, f. j. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-100x70.png)




