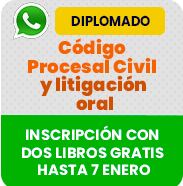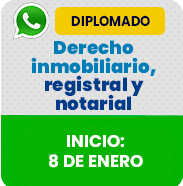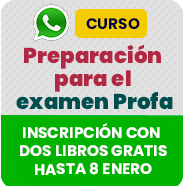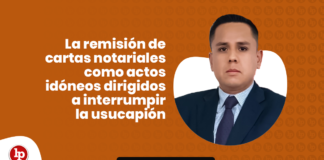Sumario: 1. Introducción; 2. Tecnología y proceso judicial; 3. La prueba digital y sus desafíos; 4. Inteligencia artificial y verificación probatoria; 5. Propuestas de regulación y buenas prácticas; 6. Conclusión.
1. Introducción
¿Cómo puede el derecho procesal civil garantizar que la incorporación de pruebas digitales e inteligencia artificial en los litigios fortalezca la búsqueda de la verdad y la tutela jurisdiccional efectiva, sin abrir la puerta a fraudes ni vulnerar derechos fundamentales?
El derecho procesal enfrenta un nuevo reto: la irrupción de la tecnología digital y de la inteligencia artificial (IA) en los litigios. Documentos electrónicos, mensajes de WhatsApp, correos y hasta imágenes creadas por deepfakes son presentados en los juzgados. ¿Cómo garantizar que esa información es auténtica y no vulnera el derecho de defensa?
El desafío no es meramente técnico, sino jurídico y garantista. La flexibilidad de la información digital permite su alteración sin dejar huellas visibles para el juez o los abogados, lo que obliga a replantear principios procesales clásicos como la inmediación, la contradicción y la carga de la prueba. En este contexto, el derecho procesal debe encontrar un equilibrio entre admitir la innovación tecnológica como fuente legítima de prueba y evitar que se convierta en un vehículo de fraudes procesales que erosionen la confianza en la justicia.
2. Tecnología y proceso judicial
En los últimos años, el Poder Judicial ha incorporado expedientes electrónicos, notificaciones digitales y audiencias virtuales. Estas herramientas mejoran la celeridad, pero también plantean interrogantes procesales: ¿qué pasa si un documento enviado por correo electrónico es manipulado? ¿Cómo se preserva la cadena de custodia digital?
La virtualización del proceso ha traído consigo una reducción de costos y tiempos, pero también ha incrementado la dependencia de soportes tecnológicos que no siempre cuentan con sistemas de verificación robustos. Por ejemplo, un documento escaneado y cargado en la mesa de partes electrónica puede sufrir alteraciones previas a su presentación sin que el sistema lo detecte.
Otro aspecto crítico es la autenticidad de las notificaciones electrónicas. Aunque el correo institucional brinda seguridad, no es infalible. La manipulación de metadatos o la suplantación de identidad mediante técnicas como el phishing pueden generar escenarios en los que una de las partes niegue haber recibido válidamente la notificación, generando incidentes que retrasan el proceso.
La cadena de custodia digital es igualmente problemática. En los procesos civiles, muchas pruebas digitales provienen de dispositivos personales (celulares, laptops) o de plataformas en línea. Sin protocolos claros, la obtención de estas pruebas puede ser cuestionada por la parte contraria, alegando adulteración o extracción ilegal de datos, lo que debilita su valor probatorio.
A ello se suma la brecha de conocimiento tecnológico entre los operadores jurídicos. Mientras algunos jueces y abogados están familiarizados con herramientas digitales, otros carecen de formación mínima en informática forense. Esta disparidad puede traducirse en resoluciones inconsistentes sobre la admisibilidad o valoración de la prueba digital.
La consecuencia inmediata es una inseguridad procesal: el mismo tipo de evidencia puede ser admitido en un juzgado y rechazado en otro, dependiendo del criterio del juez o del nivel de detalle en la argumentación técnica de los abogados. Ello atenta contra el principio de predictibilidad y, en última instancia, contra la seguridad jurídica que debería brindar el proceso civil.
Inscríbete aquí Más información
Una respuesta viable es la implementación de protocolos uniformes de gestión y valoración de prueba digital, similares a los que existen en el ámbito penal para la evidencia forense. Dichos protocolos deberían establecer: requisitos mínimos para la autenticación de documentos electrónicos (por ejemplo, acompañarlos con hash o certificación notarial digital), reglas claras sobre la conservación y traslado de la evidencia digital, y la obligación de capacitación periódica de jueces y auxiliares jurisdiccionales en manejo de tecnologías de la información. Con estas medidas, se fortalecería la confianza en los medios digitales y se reduciría la discrecionalidad en su valoración.
3. La prueba digital y sus desafíos
La incorporación de pruebas digitales en el proceso civil trae consigo al menos tres grandes desafíos. El primero es el de la autenticidad, entendido como la necesidad de demostrar que el archivo presentado corresponde realmente a lo que se afirma. En un entorno donde un correo electrónico puede falsificarse con relativa facilidad o un mensaje de WhatsApp puede ser editado mediante aplicaciones externas, el juez no puede limitarse a aceptar la apariencia del documento, sino que requiere medios técnicos adicionales que respalden su veracidad.
En segundo lugar, se encuentra el problema de la integridad. Una prueba digital, a diferencia de un documento físico, puede ser modificada de manera imperceptible para un observador no especializado. Un video puede sufrir cortes mínimos, un audio puede ser editado para cambiar el sentido de una conversación, o un archivo PDF puede alterarse conservando la misma estructura externa. Si el tribunal no cuenta con mecanismos claros para verificar que el contenido no ha sido manipulado, corre el riesgo de construir su decisión sobre información adulterada.
El tercer desafío está vinculado a la confiabilidad, que exige asegurar que la recolección y presentación de la prueba se hayan realizado respetando una cadena de custodia verificable. La forma en que se extrae un archivo de un dispositivo, quién lo manipula, cómo se almacena y qué medidas de seguridad se emplean son aspectos determinantes para que el juez tenga la certeza de que lo que examina no ha sido intervenido de manera indebida. Sin este resguardo, la prueba digital se convierte en un elemento vulnerable y fácilmente cuestionable en juicio.
En este escenario, la labor judicial se torna más compleja. El juez civil, guiado por el principio de la sana crítica, debe valorar la prueba digital con el mismo rigor con que valora cualquier otro medio probatorio. Sin embargo, la falta de criterios técnicos mínimos puede llevarlo a admitir pruebas que en apariencia son legítimas, pero que en realidad han sido manipuladas con fines procesales. Este riesgo exige que el derecho procesal desarrolle reglas específicas y protocolos claros que permitan aprovechar las ventajas de la tecnología sin sacrificar la seguridad y la fiabilidad de la justicia.
4. Inteligencia artificial y verificación probatoria
La inteligencia artificial ha abierto un nuevo capítulo en la administración de justicia. Ya no se trata únicamente de que la IA pueda ser fuente de prueba —como cuando un algoritmo genera un reporte financiero, un historial de navegación o una clasificación de datos—, sino también de su uso como herramienta de análisis probatorio. Actualmente, existen softwares especializados en la detección de manipulación digital, capaces de identificar inconsistencias en imágenes, audios y videos; incluso algunos sistemas están diseñados específicamente para detectar deepfakes mediante patrones biométricos y análisis de metadatos.
Este avance, sin embargo, plantea un dilema procesal: ¿qué ocurre cuando una de las partes cuestiona un informe pericial sustentado en IA? La objeción no recae únicamente en el contenido del dictamen, sino en la opacidad de los algoritmos que lo generaron. Si el juez carece de conocimientos técnicos profundos, ¿cómo puede valorar si la herramienta utilizada fue confiable, imparcial o científicamente válida? Aquí surge la tensión entre el principio de inmediación judicial y la necesidad de contar con conocimientos técnicos que, en la práctica, exceden la formación jurídica tradicional.
El derecho comparado comienza a ofrecer pautas. El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act) establece, entre otras obligaciones, la necesidad de garantizar transparencia mínima en los sistemas de IA, especialmente cuando estos son empleados en contextos sensibles como la administración de justicia. Ello implica que las partes, y eventualmente el juez, deben conocer las bases de funcionamiento del software utilizado, los márgenes de error, así como las metodologías empleadas para emitir sus resultados. Sin este requisito de explicabilidad, la prueba corre el riesgo de ser tratada como una “caja negra”, lo que debilita el derecho de defensa y la motivación de la decisión judicial.
Inscríbete aquí Más información
En el plano doctrinal, algunos procesalistas sostienen que el juez no necesita convertirse en un experto informático, pero sí debe exigir a los peritos y a las partes un estándar de justificación técnica que permita contrastar la fiabilidad del medio utilizado. De esta manera, el rol del juez se mantiene dentro de la sana crítica racional, apoyada en criterios objetivos y verificables, sin abdicar de su responsabilidad valorativa.
Finalmente, cabe señalar que la IA, como cualquier tecnología, no es infalible. Los algoritmos pueden arrastrar sesgos en sus bases de datos o arrojar falsos positivos. Por ello, una solución razonable consiste en establecer protocolos probatorios híbridos, donde el dictamen sustentado en IA sea acompañado por un análisis humano especializado y sujeto a contradicción procesal. Así, se evita delegar ciegamente la decisión al software, preservando la legitimidad y las garantías del proceso civil.
5. Propuestas de regulación y buenas prácticas
El derecho procesal peruano aún carece de reglas específicas que regulen de manera integral la prueba digital. Aunque el Código Procesal Civil permite cierta flexibilidad en la admisión de medios probatorios no previstos expresamente (art. 193), la ausencia de normas claras genera inseguridad jurídica y discrecionalidad excesiva en los jueces. En este contexto, se pueden plantear tres líneas de acción complementarias:
5.1 Reforma normativa.
Es necesario actualizar el Código Procesal Civil para introducir disposiciones que regulen expresamente la prueba digital. Esta reforma debería incluir una definición amplia de “documento electrónico” y “archivo digital”, así como criterios de admisibilidad vinculados a la autenticidad, integridad y confiabilidad. Además, sería pertinente reconocer el valor jurídico de herramientas como la firma digital o el timestamping (sellado de tiempo), ya previstos en la Ley de Firmas y Certificados Digitales (Ley 27269), pero poco utilizados en la práctica forense. De este modo, se evitaría que la admisión de la prueba digital dependa exclusivamente del criterio subjetivo del juez, brindando mayor seguridad a las partes procesales.
5.2 Protocolos de cadena de custodia digital.
En materia penal ya existen lineamientos sobre cadena de custodia, pero en el proceso civil el vacío es evidente. Una propuesta sería que la prueba digital solo pueda ser admitida si se presenta acompañada de un informe técnico de obtención y preservación, elaborado por un especialista en informática forense. Este informe debería detallar la forma en que se recolectó la evidencia, las herramientas utilizadas, el resguardo de metadatos y los mecanismos de almacenamiento seguro. Con ello, se evitaría la incorporación de archivos manipulados o sin trazabilidad, reduciendo el riesgo de nulidades posteriores y reforzando la confianza en el material probatorio presentado.
5.3 Capacitación judicial.
El éxito de cualquier reforma normativa depende en gran medida de la formación de los operadores de justicia. No se trata de convertir a jueces y abogados en ingenieros informáticos, pero sí de otorgarles nociones básicas de informática forense, criptografía e inteligencia artificial aplicada al derecho. Esta capacitación permitiría a los magistrados valorar con mayor rigor los informes periciales y exigir explicaciones técnicas mínimas a las partes. Asimismo, contribuiría a homogeneizar criterios en la jurisprudencia, evitando decisiones contradictorias sobre la admisión de correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, audios o imágenes digitales.
Inscríbete aquí Más información
En conjunto, estas tres medidas —reforma normativa, protocolos de cadena de custodia digital y capacitación judicial— permitirían avanzar hacia un modelo de justicia civil más confiable y adaptado a la era digital. El objetivo no es saturar el proceso con tecnicismos, sino garantizar que la utilización de pruebas electrónicas respete el debido proceso, el derecho de defensa y el principio de seguridad jurídica.
6. Conclusión
El proceso civil no puede permanecer ajeno a la revolución digital que atraviesa nuestras sociedades. La irrupción de la inteligencia artificial y de la prueba electrónica no constituye un fenómeno pasajero, sino una transformación estructural de la forma en que se generan, transmiten y presentan los datos que pueden tener relevancia jurídica. En ese sentido, el derecho procesal tiene hoy una tarea doble y compleja: por un lado, aprovechar estas herramientas para lograr una justicia más célere, accesible y eficiente; por otro, diseñar mecanismos que protejan el proceso frente a fraudes tecnológicos que amenacen el derecho de defensa y la seguridad jurídica.
El uso de documentos electrónicos, mensajes en redes sociales o audios digitales puede reducir costos de litigio y acelerar el esclarecimiento de los hechos, siempre que se cuente con parámetros claros de admisión y valoración. De lo contrario, la apertura ilimitada a estos medios puede generar el efecto contrario: un aumento de la litigiosidad mediante la presentación de pruebas falsas o alteradas. La experiencia comparada demuestra que la tecnología, si no es regulada adecuadamente, puede convertirse en un arma de litigación desleal más que en un instrumento de justicia.
La incorporación de la inteligencia artificial en tareas probatorias también plantea un reto adicional: garantizar la explicabilidad y transparencia de los sistemas utilizados. El juez no puede limitarse a recibir pasivamente un informe generado por un software de detección de deepfakes o de análisis de metadatos; debe contar con herramientas conceptuales y jurídicas para exigir que dichos resultados sean comprensibles y contrastables. De lo contrario, se corre el riesgo de sustituir la función de valoración judicial por una “caja negra” tecnológica, incompatible con el principio de inmediación y con el deber de motivación de las resoluciones.
En síntesis, la revolución digital no implica únicamente modernizar el expediente electrónico o habilitar audiencias virtuales: exige repensar las garantías procesales en un entorno donde la información es más maleable que nunca. El derecho procesal está llamado a evolucionar para construir un marco que combine innovación y seguridad, eficiencia y garantía, tecnología y justicia. Solo así será posible que la prueba digital y la inteligencia artificial dejen de ser una amenaza y se conviertan en una verdadera oportunidad para el fortalecimiento del proceso civil.
Bibliografía
Trazegnies, Fernando de. Ciriaco de Urtecho. Litigante por amor. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1981.
Taruffo, Michele. La prueba. Madrid: Marcial Pons, 2008.
Nieva Fenoll, Jordi. Inteligencia artificial y proceso judicial. Valencia: Tirant lo Blanch, 2021.
![No cualquier expresión favorable sobre un acto terrorista, o su autor, constituye delito; para ello, se requiere (i) exaltación de un acto terrorista ya realizado; (ii) si es sobre la persona, que tenga condena firme; (iii) uso de medio idóneo y público (difusión a un número indeterminado de personas) y (iv) que la exaltación lesione reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y consenso [Exp. 010-2002-AI/TC, f. j. 88]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Precisan criterios de actuación de fiscalías supremas y superiores en delitos de función atribuidos a magistrados [Res. de la Fiscalía de la Nación 3860-2025-MP-FN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/10/ministerio-publico-fachada-LPDERECHO-1-218x150.jpg)


![La apología al terrorismo no tiene como fin provocar nuevas acciones delictivas; su daño está en alabar, destacar y resaltar el terrorismo o a sus autores con condena firme, contribuyendo a legitimar las acciones de fuerzas contrarias al orden constitucional y sus valores [Exp. 00005-2020-AI/TC, f. j. 45]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/05/tribunal-constitucional-tc-precedente-LPDerecho-218x150.png)
![Tercerización laboral: TC ratifica constitucionalidad [Exp. 01902-2023-PA/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/trabajadora-empleado-oficina-presencial-trabajador-LPDerecho-218x150.jpg)
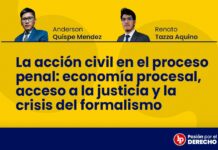

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









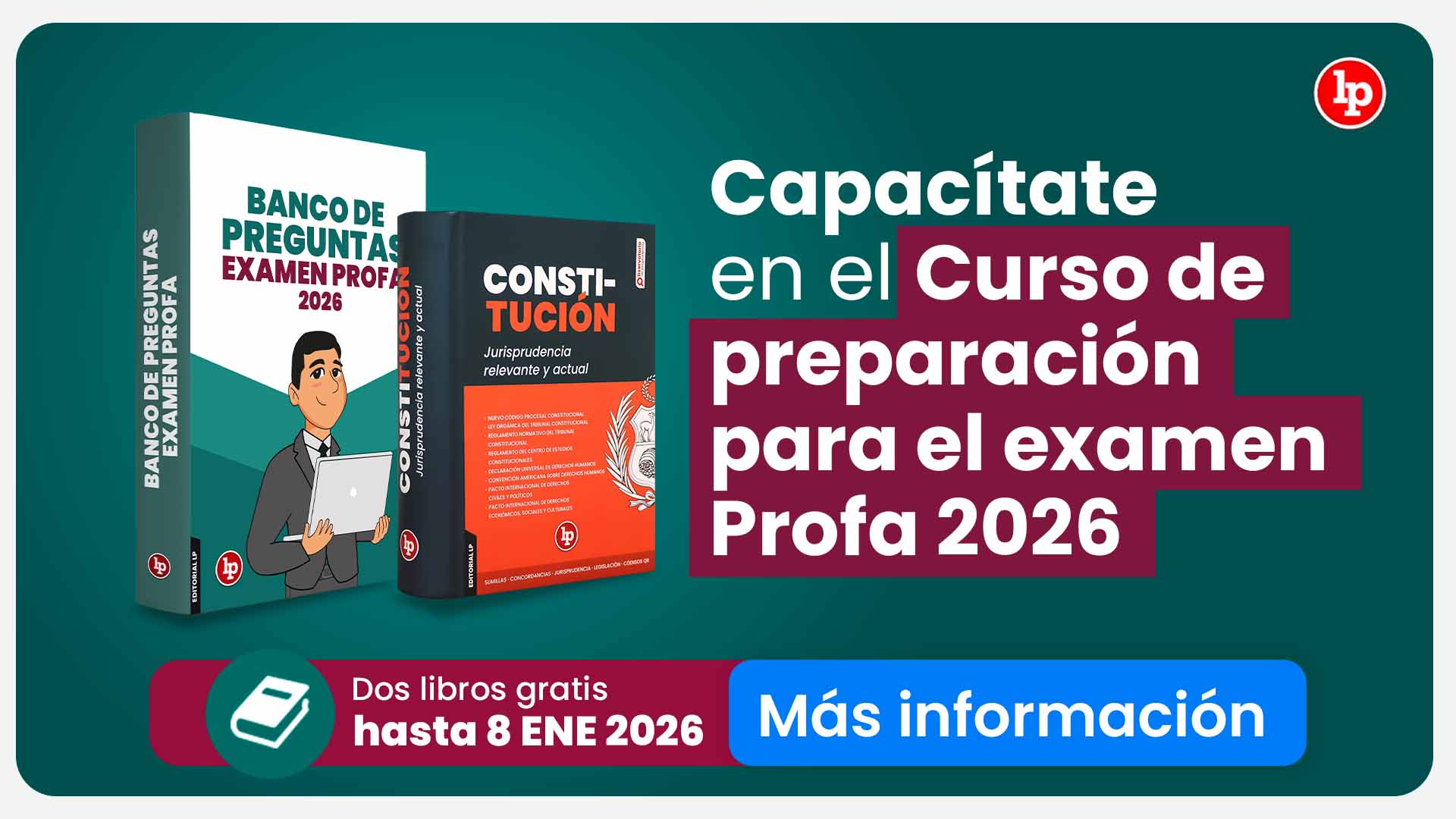

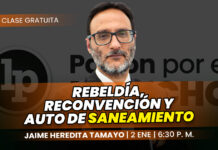
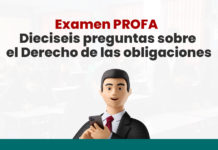
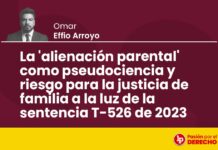
![DL 276: aprueban MUC para servidores y funcionarios de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales [DS 328-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-economia-finanza-mef-2-LPDerecho-218x150.jpg)
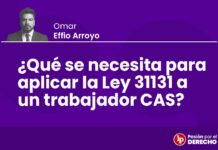
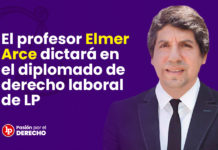

![Modifican Reglamento de la Ley del Servicio Militar para fortalecer inscripción y beneficios [DS 018-2025-DE] Servicio militar - LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/05/Servicio-militar-LP-218x150.png)
![Reglamento para la contratación de Servicios de Consultoría de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) [Acuerdo Proinversión 161-1-2025-CD]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/proinversion-LPDerecho-218x150.jpg)
![Derogan diversas directivas del OSCE [Res. D000129-2025-OECE-PRE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/organismo-superior-contrataciones-estado-osce-LPDerecho-218x150.jpg)
![Concluyen nombramiento de fiscal Sandra Castro, quien postulará al Senado [Res. de la Fiscalía de la Nación 3848-2025-MP-FN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/10/ministerio-publico-fachada-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)

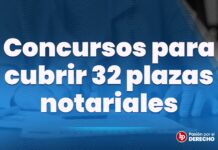



![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


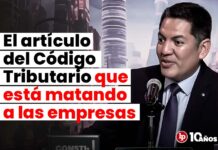

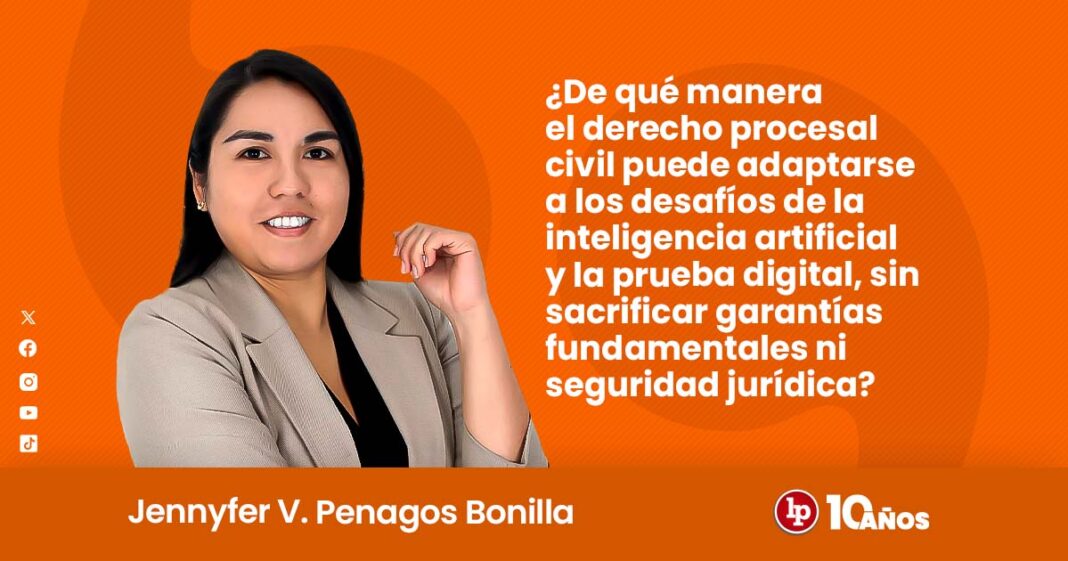
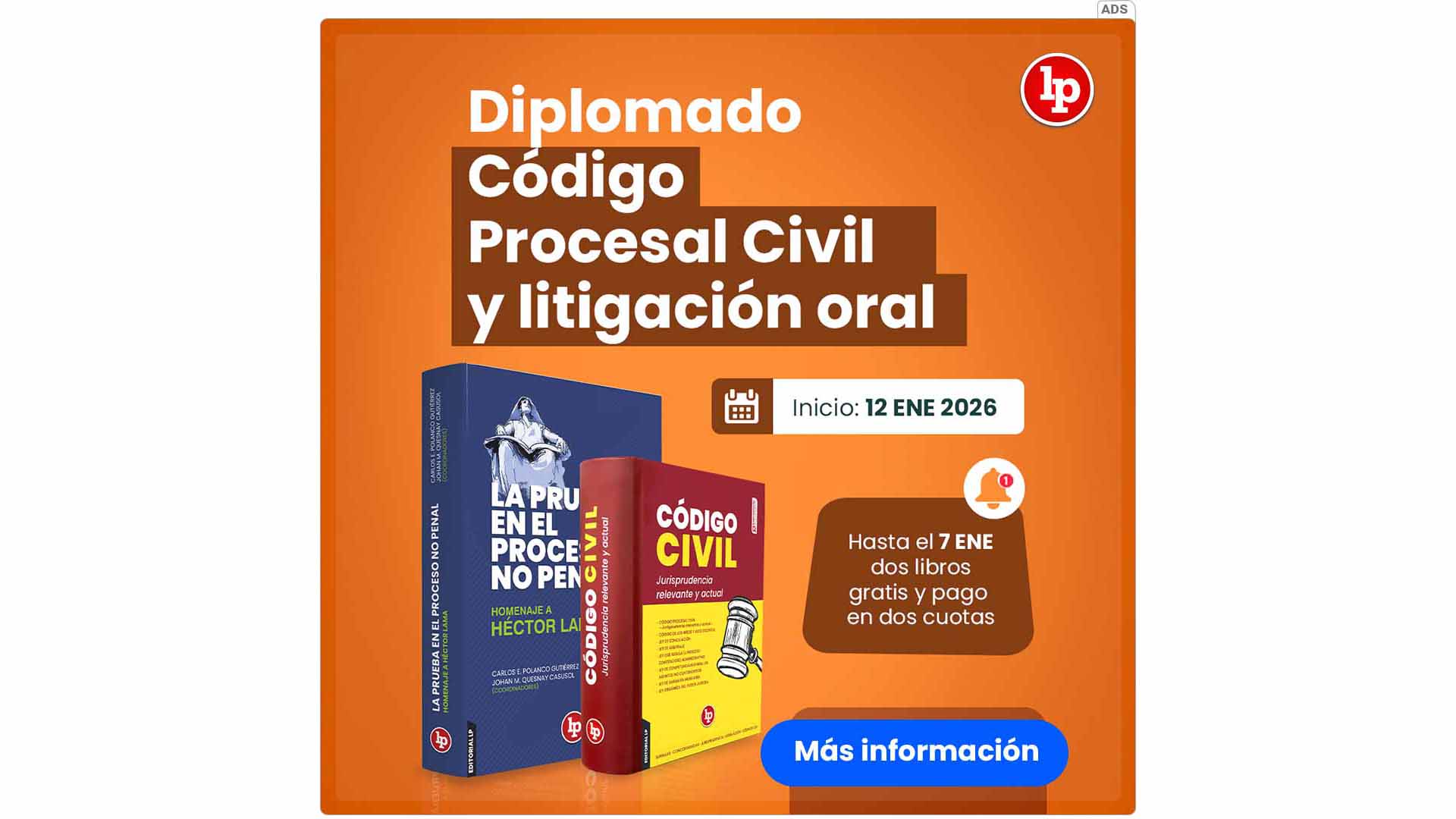
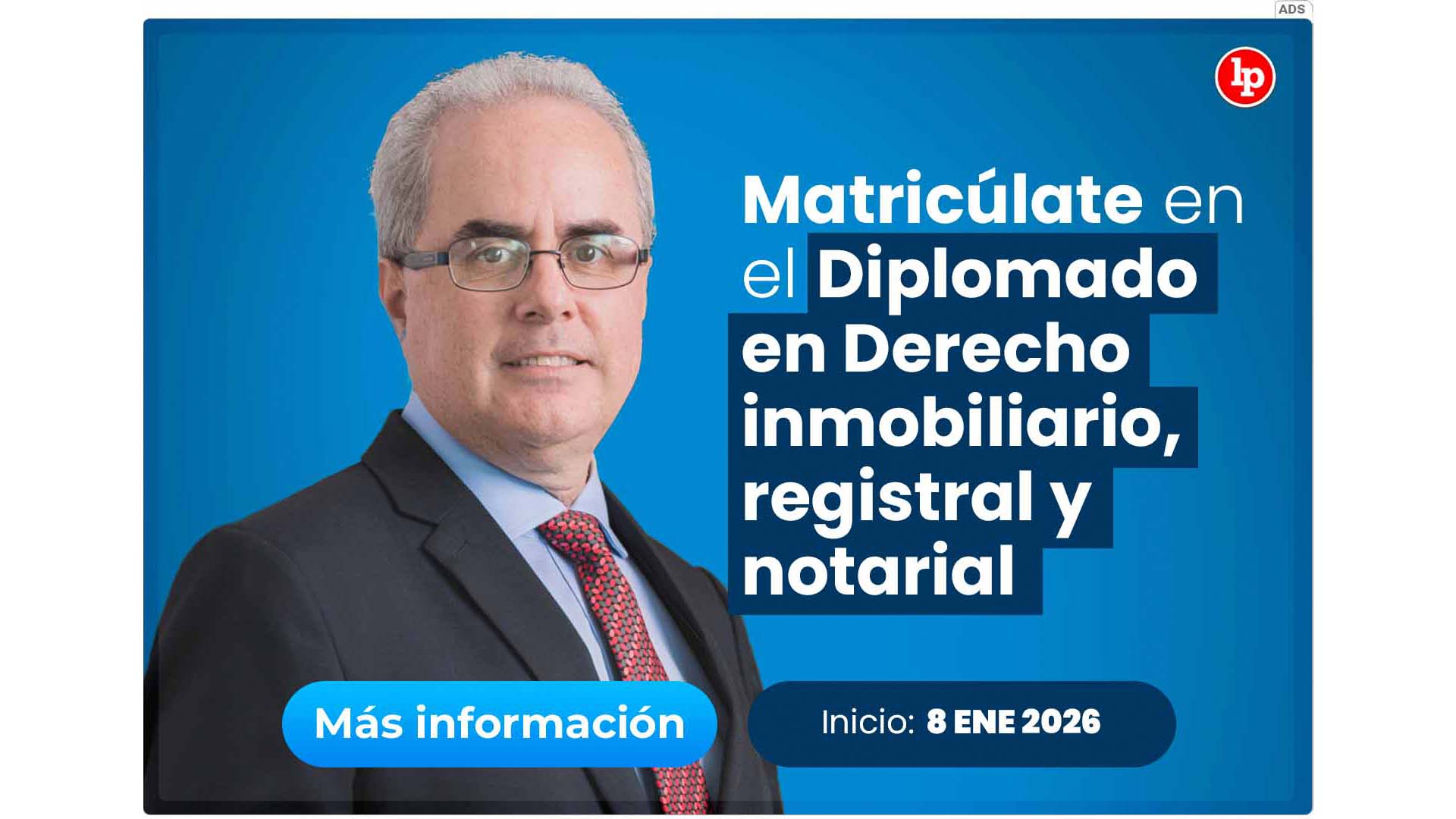
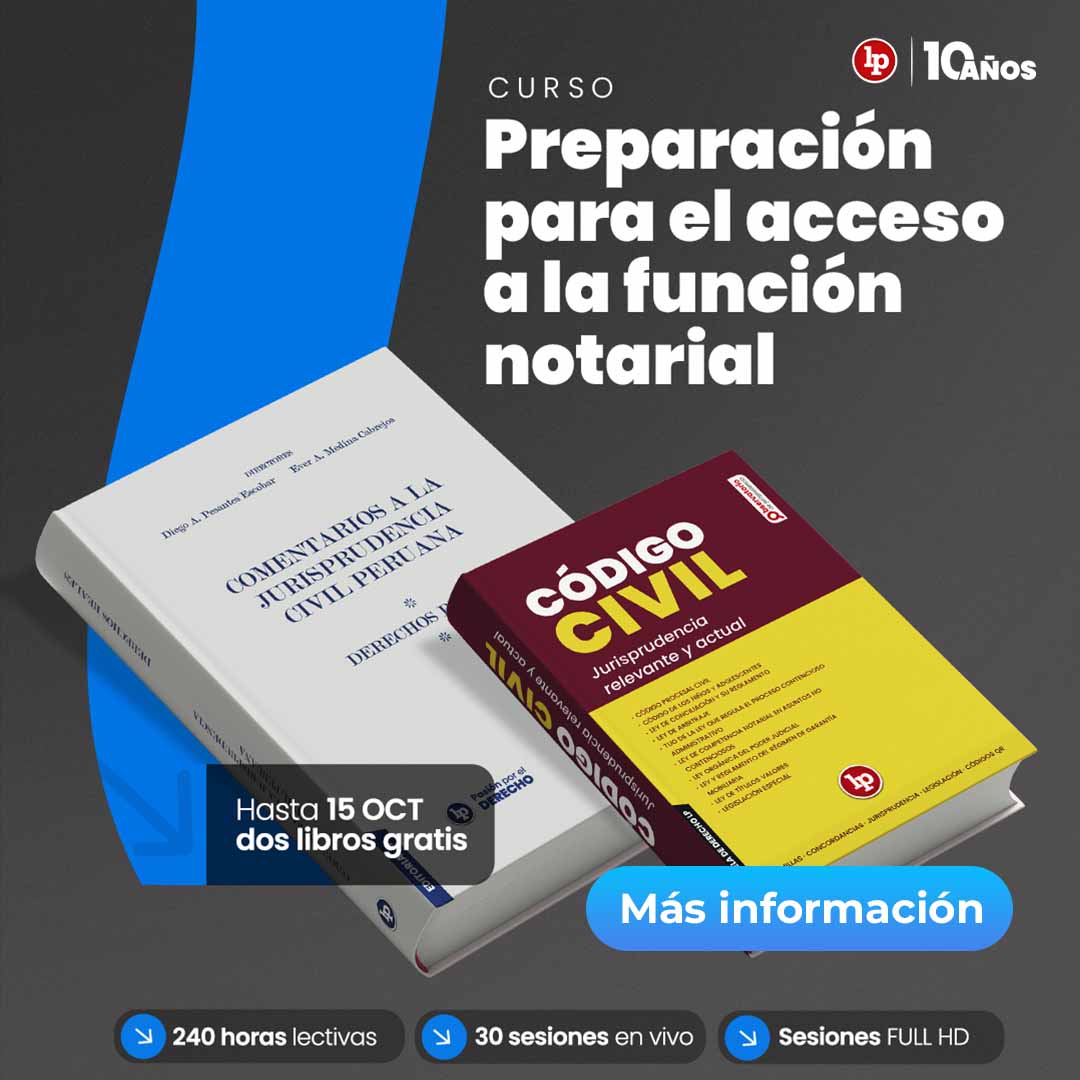
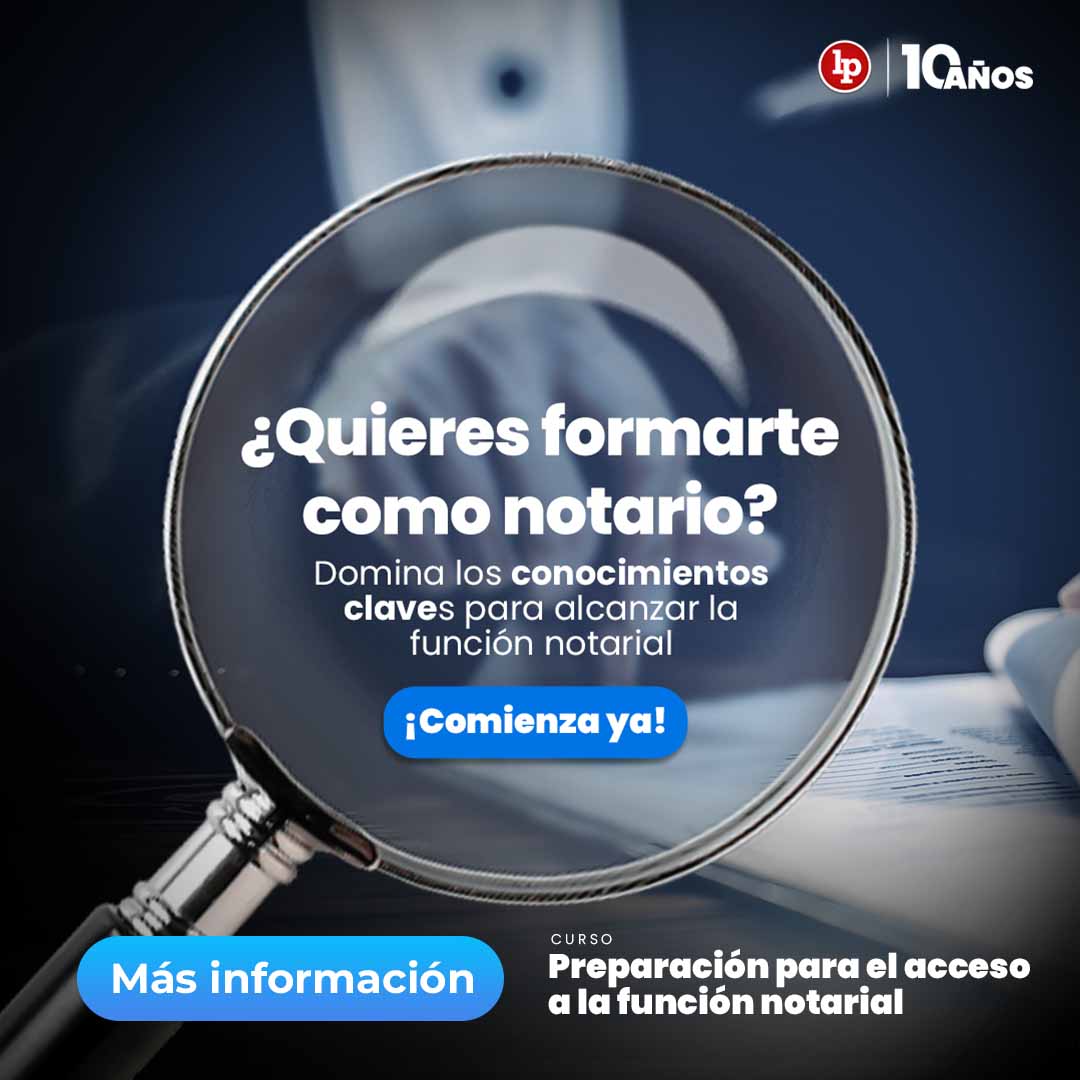
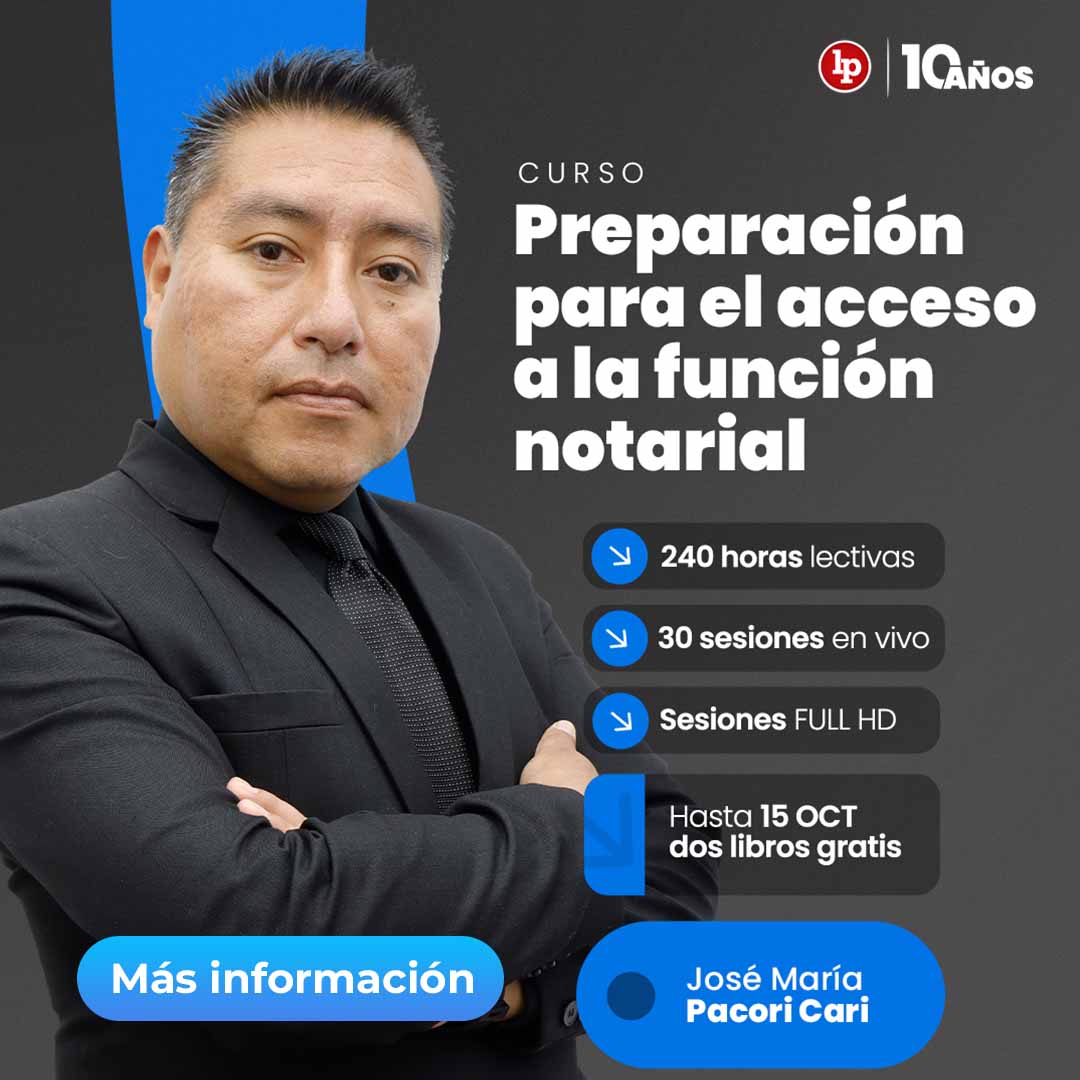


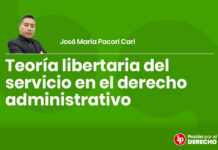
![DL 276: aprueban MUC para servidores y funcionarios de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales [DS 328-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-economia-finanza-mef-2-LPDerecho-324x160.jpg)
![Modifican el Reglamento que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú [DS 021-2025-IN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/05/policia-pnp-LPDerecho-100x70.png)
![Designan al General César Briceño jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas [Resolución Suprema 101-2025-DE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/MASCARA-CESAR-BRICENO-VALDIVIA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Fijan nuevos montos para la suspensión de pagos y retenciones de cuarta categoría en 2026 [Resolución de Superintendencia 000390-2025/Sunat]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/sunat-fachada-LPDerecho-1-100x70.png)

![Modifican Reglamento de la Ley del Servicio Militar para fortalecer inscripción y beneficios [DS 018-2025-DE] Servicio militar - LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/05/Servicio-militar-LP-324x160.png)
![Reglamento para la contratación de Servicios de Consultoría de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) [Acuerdo Proinversión 161-1-2025-CD]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/proinversion-LPDerecho-100x70.jpg)
![La apología al terrorismo no tiene como fin provocar nuevas acciones delictivas; su daño está en alabar, destacar y resaltar el terrorismo o a sus autores con condena firme, contribuyendo a legitimar las acciones de fuerzas contrarias al orden constitucional y sus valores [Exp. 00005-2020-AI/TC, f. j. 45]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/05/tribunal-constitucional-tc-precedente-LPDerecho-100x70.png)
![No cualquier expresión favorable sobre un acto terrorista, o su autor, constituye delito; para ello, se requiere (i) exaltación de un acto terrorista ya realizado; (ii) si es sobre la persona, que tenga condena firme; (iii) uso de medio idóneo y público (difusión a un número indeterminado de personas) y (iv) que la exaltación lesione reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y consenso [Exp. 010-2002-AI/TC, f. j. 88]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Precisan criterios de actuación de fiscalías supremas y superiores en delitos de función atribuidos a magistrados [Res. de la Fiscalía de la Nación 3860-2025-MP-FN]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/10/ministerio-publico-fachada-LPDERECHO-1-100x70.jpg)
![DL 276: aprueban MUC para servidores y funcionarios de las entidades del gobierno nacional y gobiernos regionales [DS 328-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-economia-finanza-mef-2-LPDerecho-100x70.jpg)
![Modifican Reglamento de la Ley del Servicio Militar para fortalecer inscripción y beneficios [DS 018-2025-DE] Servicio militar - LP](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/05/Servicio-militar-LP-100x70.png)