Fundamentos destacados: 222. El derecho al agua se encuentra protegido por el artículo 26 de la Convención Americana. Ello se desprende de las normas de la Carta de la OEA, en tanto las mismas permiten derivar derechos de los que, a su vez, se desprende el derecho al agua[218]. Al respecto, baste señalar que entre aquellos se encuentran el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la alimentación adecuada, cuya inclusión en el citado artículo 26 ya ha quedado establecida en esta Sentencia, como asimismo el derecho a la salud, del que también este Tribunal ya ha indicado que está incluido en la norma[219]. El derecho al agua puede vincularse con otros derechos, inclusive el derecho a participar en la vida cultural, también tratado en esta Sentencia (infra párrs. 231 a 242)[220].
223. Es pertinente destacar también que la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla en su artículo 25 el derecho a “un nivel de vida adecuado”, como también lo hace el PIDESC en su artículo 11. Este derecho debe considerarse inclusivo del derecho al agua, como lo ha hecho notar el Comité DESC, que también ha considerado su relación con otros derechos. De este modo, también en el ámbito universal se ha determinado la existencia del derecho al agua pese a la falta de un reconocimiento expreso general[221]. Sí hacen referencia expresa al agua algunos tratados del sistema universal referidos a aspectos específicos de protección de los derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 24, o la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en el artículo 14, referido a “problemas especiales a que hace frente la […] mujer de las zonas rurales”.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
CASO COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN LHAKA
HONHAT (NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA
SENTENCIA DE 6 DE FEBRERO DE 2020
(Fondo, Reparaciones y Costas)
En el caso Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”), integrada por los siguientes Jueces*:
Elizabeth Odio Benito, Presidenta
L. Patricio Pazmiño Freire, Vicepresidente;
Eduardo Vio Grossi, Juez;
Humberto Antonio Sierra Porto, Juez;
Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, Juez, y
Ricardo Pérez Manrique, Juez
presente, además,
Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “Convención Americana” o “Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante también “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia que se estructura en el siguiente orden.
I. INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1. El caso sometido a la Corte. – El 1 de febrero de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte el caso Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina. De acuerdo a la Comisión, el caso se refiere a la presunta violación al derecho de propiedad sobre el territorio ancestral de las comunidades indígenas reunidas en la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat (infra, párr. 61; en adelante también “Asociación Lhaka Honhat” o “Lhaka Honhat”). Indicó que, al momento en que emitió el Informe de Fondo No. 2/12 (en adelante también “Informe de Fondo”), habían “transcurrido dos décadas” desde que, en 1991, las comunidades “present[aron] la solicitud inicial de titulación”. Indicó que, pese a ello, la República Argentina (en adelante también “el Estado” o “Argentina”)1 no les proveyó “acceso efectivo al título de propiedad sobre su territorio ancestral”. La tierra en cuestión se encuentra dentro de dos inmuebles, que en conjunto tienen una extensión cercana a 643.000 hectáreas (ha), identificados actualmente con las matrículas catastrales 175 y 5557 del Departamento Rivadavia, de la Provincia de Salta (infra párr. 80; en adelante también, en referencia a ambos inmuebles, “lotes 14 y 55”). Dichos inmuebles fueron considerados formalmente, antes de 2014, como tierras “fiscales”, de propiedad estatal, denominándose “lotes fiscales 14 y 55”. En 2012 fueron “asignad[os]” para su “posterior adjudicación” a comunidades indígenas y pobladores no indígenas que habitan la zona, y en 2014 fueron “transferid[os]”, en forma indivisa, a la misma población. La Comisión sostuvo que, además de la falta de titulación, violó el derecho a la propiedad la omisión estatal de “emprender acciones efectivas de control de la deforestación del territorio indígena”, así como que el Estado llevara a cabo “obras públicas” y otorgara “concesiones para la exploración de hidrocarburos” sin cumplir requisitos de realizar estudios previos de “impacto social y ambiental” y “consultas previas, libres e informadas”. Afirmó que Argentina también violó los derechos de las comunidades “al acceso a la información y a […] participar en los asuntos susceptibles de afectarles”. Por último, “concluyó la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, debido a la falta de provisión de un procedimiento efectivo para acceder a la propiedad del territorio ancestral; así como a las variaciones sucesivas en el procedimiento administrativo aplicable a la reclamación territorial indígena”
[Continúa…]

![[VIVO] Clase modelo sobre exclusión probatoria en juicio. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-DIEGO-VALDERRAMA-MACERA-BANNER-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre prueba nueva en juicio. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-JUAN-ORTIZ-BENITES-BANNER-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre actuación probatoria. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-JOSE-DOMINGO-PEREZ-BANNER-1-218x150.jpg)
![Indecopi multa a BBVA con más de S/1.5 millones por realizar llamadas spam [Resolución Final 083-2025/CC3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/banner-bbva-logo-LPDerecho-218x150.jpg)
![La pericia psicológica en los delitos de naturaleza sexual no cumple únicamente una función de apoyo periférico o accesorio, sino que constituye un medio idóneo para apreciar la consistencia interna y externa del testimonio de la víctima [Casación 1998-2022, Áncash, f. j. 12]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-DERECHO-PENAL-LPDERECHO-1-218x150.jpg)
![Basta que el delito fin esté sancionado con una pena mayor a 6 años —esto es, que el marco punitivo del delito parta de dicho umbral—para que se configure la organización criminal, con independencia de que los demás delitos no alcancen ese tope mínimo (en aplicación de la Ley 32108) [Apelación 30-2025, Junín, f. j. 16]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-BALANZA-MAZO-CUADERNO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La congruencia de la sentencia no se vincula con la motivación, sino con la comparación entre lo pedido y lo resuelto, de modo que el juez no puede otorgar más, menos o algo distinto de lo solicitado, según la causa petendi y los fundamentos para estimar o desestimar [Casación 1331-2022, Lambayeque, f. j. 2]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








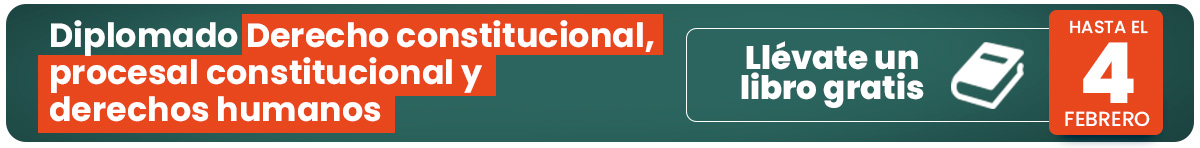
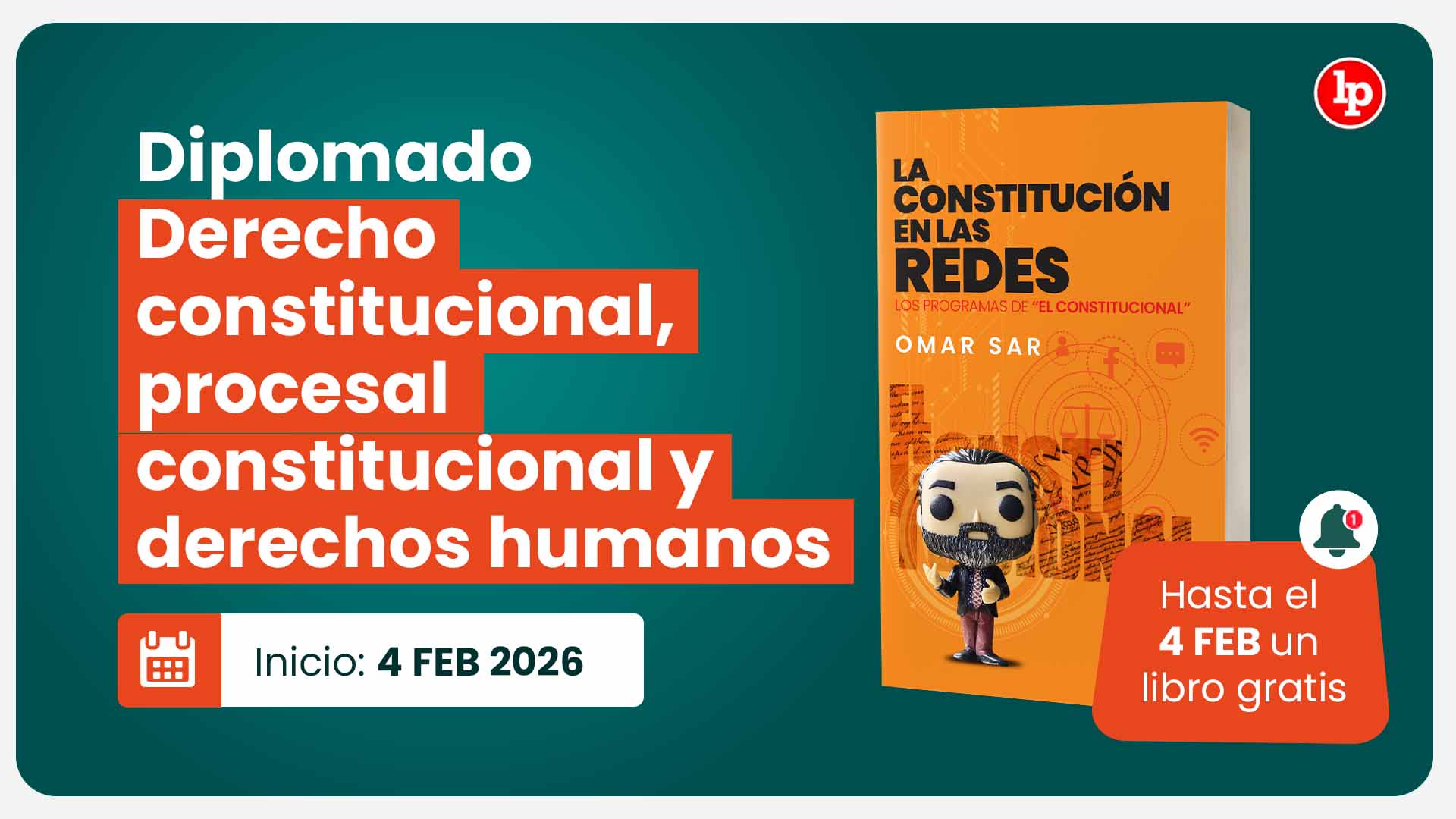


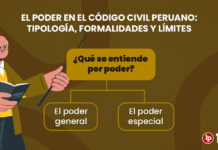
![[Balotario notarial] La función notarial y los instrumentos públicos notariales: estructura, límites y naturaleza administrativa](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/09/FUNCION-NOTARIAL-GESTION-PERU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
![¿Qué ocurre si una entidad no entrega la información solicitada por el portal de transparencia o no responde dentro del plazo legal? [Informe Técnico 002766-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-LPDERECHO-218x150.jpg)


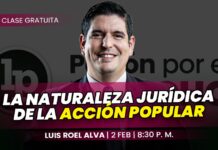




![Lineamientos sobre la designación y funciones del oficial de integridad electoral [Resolución 000021-2026-P/JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/JNE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


![EXP. N.° 0022-2009-PI/TC LIMA GONZALO TUANAMA TUANAMA Y MÁS DE 5000 CIUDADANOS SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL En Lima, a los 09 días del mes de junio de 2010, el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Landa Arroyo, Calle Hayen, Eto Cruz y Álvarez Miranda, pronuncia la siguiente sentencia con los fundamentos de voto de los magistrados Vergara Gotelli y Landa Arroyo, que se agregan. ASUNTO Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por Gonzalo Tuanama Tuanama, en representación de más de 5000 ciudadanos contra el Decreto Legislativo N.° 1089. DEMANDA Y CONTESTACIÓN a) Demanda contra el Decreto Legislativo N.° 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales Con fecha 01 de julio de 2009, se interpone demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo N.° 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de junio de 2008. Los demandantes refieren que “'sin entrar al fondo del contenido de la norma”, ésta fue promulgada sin efectuar ninguna consulta previa e informada a los pueblos indígenas, tal como lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional De Trabajo (OIT), afectándose con ello los derechos fundamentales de los pueblos Indígenas, como el derecho a la consulta previa y el derecho colectivo al territorio ancestral, establecidos en los artículos 6, 15, 17 del mencionado convenio. De igual forma, expresan que no se tomaron en cuenta los artículos 19, 30 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) aprobado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Alegan que con dicha norma se afectan otros derechos establecidos en el Convenio N.° 169, como el derecho sobre las tierras de los pueblos indígenas (artículos 13 al 19), en el considerando que no se tomaron en cuenta medida que garanticen la protección de sus derechos de propiedad y posesión. Refieren que se afecta también el derecho a la libre determinación de las comunidades nativas, previsto en el artículo 17 del Convenio, que declara el respeto de sus formas tradicionales de transmisión de sus territorios. Por último, alegan que se estaría vulnerando lo previsto en el artículo 19 del Convenio en cuanto se afecta el derecho al desarrollo de políticas agrarias adecuadas para los pueblos indígenas. [Continúa...] Descargue la resolución aquí](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-1068x561.png)


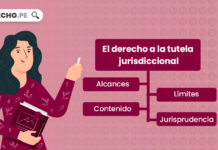




![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)

![[Entrevista] Hay indicios de falsedad ideológica: abogado sobre denuncia contra funcionario del INPE por donación irregular de terreno de Challapalca](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/BANNER-GENERICO-ABOGADOPENALISTA-LPDERECHO-324x160.jpg)



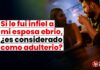

![[Entrevista] Hay indicios de falsedad ideológica: abogado sobre denuncia contra funcionario del INPE por donación irregular de terreno de Challapalca](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/BANNER-GENERICO-ABOGADOPENALISTA-LPDERECHO-100x70.jpg)
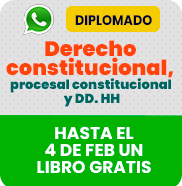



![Esta es la jurisprudencia más emblemática del TC sobre el deber de publicidad de las leyes [Expediente 02050-2002-AA/TC] Tribunal Constitucional - LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/03/Tribunal-Constitucional-LPDerecho-324x160.png)