El 29 de octubre de 2025, se realizó la audiencia pública del XI Pleno Casatorio Civil sobre prescripción adquisitiva de dominio. Tuve el honor de ser invitado por la Corte Suprema de Justicia como amicus curiae (amigo de la Corte). La Corte nos pidió a los amicus curiae que nos pronunciáramos sobre ocho temas puntuales.
A continuación, algunas notas sobre mi exposición en el XI Pleno Casatorio.
1. Disparidad de criterios respecto del estándar probatorio exigible al prescribiente
¿Cuál es el estándar probatorio de la prescripción adquisitiva? Es decir, ¿cuál es el grado de certeza o convicción que debe tener el juez con las pruebas presentadas, para que considere que los hechos alegados por el demandante han sido probados?
Dos precisiones previas antes de abordar el tema.
La primera, cuando me refiero al estándar de la prescripción, aludo al grado de suficiencia (estándar) aplicable para valorar las afirmaciones sobre hechos concretos y relevantes que configuran la posesión durante un plazo y que esta sea continua, pacífica y pública como propietario.
La segunda, cuando me refiero a las pruebas que serán valoradas según el estándar de la prescripción, aludo a medios probatorios admitidos y actuados válidamente en el proceso. Es decir, se trata de pruebas lícitas (que no hayan sido obtenidas con vulneración a derechos fundamentales), útiles y pertinentes (que estén vinculadas al debate de la prescripción y su valor probatorio esté relacionada al hecho que buscan probar), oportunas (aportadas en los plazos de ley o que hayan satisfecho las exigencias para ser admitidas como pruebas extemporáneas) y conducentes (permitidas o exigidas según la norma correspondiente). Hablar de estándar y su aplicación nos sitúa en una etapa del proceso donde el juez comenzará su labor de valoración de cara a emitir la sentencia. Dicha etapa presupone el ofrecimiento, admisión y actuación probatoria.
Pues bien, en términos generales el estándar de prueba es una medida de referencia que permitirá a los jueces saber cuándo existe la suficiente prueba sobre un hecho, para aceptar que ese hecho está probado. Es como una valla en una competencia deportiva de salto alto. Solo las pruebas —o conjunto de pruebas— que superen esa valla permitirán al juez aceptar que el hecho está probado.
Así como la valla será más o menos difícil de superar dependiendo de la altura a la que se coloque, el estándar de prueba también puede ser más o menos exigente. El nivel de exigencia de un estándar puede variar, es graduable, y, según se ubique, tendrá como consecuencia que el juez pueda aceptar con mayor o menor facilidad que un hecho está probado.
Sin embargo, aunque la idea de estándar como medida o valla sea fácil de comprender, su construcción, elección y aplicación no lo son.
En efecto, el estándar no es una fórmula matemática o de medición como lo es, por ejemplo, una herramienta encargada de calcular la presión del aire. No obstante, eso no significa que el estándar responda al capricho o subjetividad del juzgador. Su construcción debe contemplar rasgos de objetividad.
Recordemos que nos situamos en el campo del proceso, donde el análisis y decisiones del juez (quien aplicará el estándar) no pueden ser arbitrarias, sino racionales y motivadas. De allí que el estándar deba ser objetivo para que el juez pueda aplicarlo al caso concreto y motivar su decisión.
De otro lado, el estándar está compuesto de una serie de criterios que son los que permitirán al juez verificar la suficiencia probatoria para aceptar probado un hecho. La cantidad y calidad de criterios que componen un estándar son los que elevarán o relajarán el nivel de exigencia.
Por ejemplo, un criterio puede ser que, para aceptar un hecho como probado, la prueba valorada debe solo poder explicar la hipótesis bajo análisis y no sustentar una hipótesis alternativa. En aquellos casos donde la prueba valorada sirva también para construir una hipótesis alternativa, entonces el juez podrá concluir que el hecho (hipótesis analizada) no está probado. Determinar los criterios será una tarea crucial para establecer el estándar.
Asimismo, la elección del estándar varía en función del interés protegido y del riesgo al que socialmente se está dispuesto a aceptar. En materia penal, por ejemplo, el estándar utilizado es el conocido, por la doctrina y jurisprudencia, como estándar de “más allá de toda duda razonable”, y es uno muy exigente.
Las personas son inocentes mientras que no se pruebe lo contrario. Para condenar a una persona, el estándar probatorio es —y debe ser— muy alto. No se puede condenar sin una prueba que genere convicción «más allá de toda duda razonable», porque el interés protegido es la presunción de inocencia.
Un estándar muy exigente reduce el riesgo de condenar injustamente a inocentes, pero también puede aumentar el riesgo de dejar libres injustamente a personas que cometieron delitos. Si el estándar en materia penal es elevado, es porque socialmente es preferible reducir lo más posible el riesgo de error de condenar a un inocente. En cambio, si el estándar para condenar a alguien fuera bajo, quizás habría más sentencias condenatorias, pero con un mayor riesgo de condenar inocentes. Elegir un estándar u otro es también pues una decisión política.
Vayamos ahora al campo de la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cuál es el estándar que debería aplicarse?
Considero que una manera adecuada de empezar a responder esta interrogante es preguntarnos ¿cuál es el interés que se protege en la prescripción y el riesgo que se busca reducir?
En mi opinión, están en colisión dos intereses contrapuestos: el del propietario, que pierde su propiedad, y el del poseedor, que adquiere la propiedad. Están en juego en definitiva los derechos de propiedad y posesión.
Si el interés principal a ser protegido es la propiedad, entonces el estándar probatorio para acreditar la prescripción debería ser muy exigente. De esa manera, será más difícil adquirir por prescripción bienes en el Perú. Un estándar así de elevado evitará que prescriban personas que, en los hechos, no cumplieron realmente con todos los requisitos de la posesión calificada. Es decir, la exigencia probatoria evitará que adquieran aquellos demandantes de prescripción que no lo merecen.
Pero si lo que se prefiere proteger es la posesión —que lleva a la adquisición de la propiedad—, el estándar probatorio no debería ser muy exigente.
En el enfrentamiento entre el propietario no poseedor y el poseedor que invoca haber adquirido por prescripción, considero que se debería proteger con mayor intensidad (no únicamente) la posesión consolidada en el tiempo, y por ello el estándar probatorio no debe ser tan alto.
Hay dos razones por las que sostengo esto. En primer lugar, porque la prescripción adquisitiva es un medio de prueba de la propiedad. Esa es su verdadera función, o al menos para lo que se la utiliza normalmente. Sin prescripción adquisitiva, difícilmente podría acreditarse la propiedad. Casi se podría decir que, si no hubiera prescripción, no habría propiedad.
La segunda razón es de orden de coherencia del sistema legal. El Poder Judicial ha optado por proteger más la posesión que la propiedad, como es el caso de la prevalencia de la posesión sobre el registro (específicamente en lo que se refiere al tercero de buena fe). El sistema debe ser coherente y por eso debería protegerse más la posesión que la propiedad, lo cual significa que el estándar probatorio no debe ser tan alto.
Es imposible establecer exactamente el nivel de prueba requerido para probar la prescripción, pero no debe ser muy exigente. Tampoco puede ser muy bajo, porque también está en juego la propiedad, que también es un interés protegido. Por eso estimo que el estándar debe ser razonablemente medio.
En un juicio de prescripción adquisitiva, el demandante debe probar que ha poseído durante 10 años (en la prescripción extraordinaria) y que su posesión ha sido continua, pacífica y pública como propietario.
Para acreditar la posesión durante los 10 años, el demandante sólo tiene que probar que poseyó al inicio y al fin del plazo, amparándose en la presunción de continuidad prevista en el artículo 915 del Código Civil. Hay jueces que no aplican la presunción y exigen que se acredite posesión durante el tiempo intermedio. Esto no es correcto. Es el demandado quien tendrá que probar que el demandante no poseyó (en todo o parte) los 10 años.
El problema se presenta respecto a los requisitos de la posesión (continua, pacífica y pública como propietario) porque no hay una presunción que diga que se presume que se posee en forma continua, pacífica y pública como propietario. Quien sabe debería haberla, como la presunción de buena fe (artículo 914 del Código Civil). En ausencia de presunción, debe aplicarse un estándar razonable de prueba, que no haga imposible para el prescribiente probar su posesión calificada.
¿Cómo se debe probar los requisitos cualitativos de la posesión, es decir que sea continua, pacífica, pública y ejercida como propietario?
La continuidad (que la posesión no se haya interrumpido) y pacificidad (que la posesión no haya sido o devenido en violenta) son hecho negativos. Es imposible que el poseedor pruebe hechos negativos. Quien está en condiciones de probar que la posesión se interrumpió (porque por ejemplo interpuso una demanda) o dejó de ser pacífica (porque por ejemplo hizo denuncias de las amenazas del poseedor) es el propietario. Por eso, estimo que, en el caso de la continuidad y pacificidad, debería invertirse la carga de prueba. No hay una presunción que lo permita, como en el caso de la buena fe (artículo 914 del Código Civil), pero no es extraño en el sistema legal la inversión de la carga probatoria a pesar de no haber presunciones, como es el caso de la negligencia médica.
Lo cierto es que es muy difícil y hasta imposible que el prescribiente pruebe hechos negativos (que no fue demandado o que su posesión no fue violenta), por lo que si se exige su prueba podría tornarse en casi imposible la prescripción.
Si no se acepta la inversión de la prueba, el estándar para probar la continuidad y pacificidad, debería ser, en mi opinión muy bajo. Deberían ser suficiente, por ejemplo, las testimoniales.
La publicidad y el ejercicio como dueño sí deben ser acreditados por el poseedor. Pero recuérdese que el estándar debe ser medio y razonable. No sería razonable, por ejemplo, que se exija al poseedor que pruebe que su posesión fue pública y como propietario durante los 3,650 días (10 años) del decurso prescriptorio (recuérdese que la presunción de continuidad es para la posesión durante los 10 años). El estándar sería altísimo y además irrazonable, por no decir absurdo. Aquí el prescribiente debería probar que por algunos momentos poseyó para sí (demostrando, por ejemplo, que custodio el bien,, que tuvo control sobre el mismo, que hizo mejoras, que contrató servicios, que arrendó el predio a un tercero) y que usó el bien de manera visible ante la sociedad (pública).
Se presenta la duda de qué ocurre si durante algún momento de los 10 años, la posesión del prescribiente deja de ser pacífica, pública o ejercida como propietario. ¿Se interrumpe o suspende el plazo prescriptorio?
Si deja de ser continua, se interrumpe. ¿Pero qué pasar si deja de ser pacífica, pública o ejercida como propietario?
Una postura estricta señalaría que, si se pierde alguno de los elementos de la posesión, todo el plazo prescriptorio se interrumpe y vuelve a cero. En otras palabras, el prescribiente tendría que empezar de nuevo a contabilizar el plazo posesorio. La postura más flexible indicaría que el plazo durante el cual la posesión dejó de tener alguno de los requisitos no se computa. No se reinicia todo el plazo, sino que ese lapso no cuenta.
Me inclino por la inutilización del plazo. No digo la palabra suspensión porque el Código Civil no contempla estos supuestos como casos de suspensión.
Sobre esto volveré a continuación.
2. La interrupción adecuada respecto del supuesto de posesión pacífica
La pregunta asume que la posesión pacífica se interrumpe. Esto no es correcto.
La posesión pacífica es aquella que se ejerce sin violencia. La violencia puede ser física o psicológica y debe estar ausente durante todo el plazo de la prescripción. La defensa violenta de la posesión, amparada en el artículo 920 del Código Civil, no hace que la posesión deje de ser pacífica.
La interposición de una demanda contra el poseedor tampoco hace que la posesión deje de ser pacífica. Posesión pacífica es un tema diferente a posesión interrumpida. Cuando se cuestiona judicialmente la posesión del poseedor y se pide la restitución del bien, se interrumpe la prescripción (artículo 1996, inciso 3 del Código Civil), pero ello no implica que deje de ser pacífica. De hecho, el poseedor sigue actuando pacíficamente, solo que ahora enfrentando un proceso judicial.
Hay una posición jurisprudencial que sostiene que la interrupción civil (demanda) no está prevista en la prescripción adquisitiva y que no se puede aplicar a la prescripción adquisitiva el supuesto de interrupción previsto en artículo 1996º, inciso 3 del Código Civil. El efecto de la demanda, según esta jurisprudencia, es hacer que la posesión deje de ser pacífica, porque se la cuestiona judicialmente. Discrepo de esta posición.
Estimo que las reglas de la prescripción extintiva sí son aplicables por analogía a la adquisitiva. No hay necesidad de recurrir a la ficción de que la demanda hace que la posesión deje de ser pacífica. La posesión era y es pacífica, antes y después de la demanda, solo que se ha interrumpido.
¿Qué sucede si la prescripción deja de ser pacífica durante el decurso prescriptorio? Simplemente se inutiliza el período violento. Es como si el comienzo de la prescripción es violento, pero luego deviene en pacífica. El momento inicial simplemente no cuenta para la prescripción.
En definitiva, la interrupción tiene relación con la continuidad. Afecta la posesión continua. La interrupción no afecta la posesión pacífica, pública y ejercida como propietario.
3. La interrupción y suspensión del plazo de prescripción. –
La prescripción adquisitiva supone, por un lado, la posesión de un bien durante el plazo y con los requisitos que establece la ley, y por otro, la inacción del propietario en reclamar su bien durante el mismo plazo. Si el poseedor deja de poseer o si el propietario reclama, se interrumpe la prescripción. Cuando la prescripción se interrumpe porque cesa la posesión, estamos en presencia de la interrupción natural; cuando la interrupción se produce por el reclamo del propietario, en la interrupción civil. El efecto de la interrupción es eliminar o borrar el plazo de prescripción ya ganado.
A diferencia de la interrupción, la suspensión detiene el plazo de la prescripción por una causa determinada, reanudándose el plazo cuando desaparece la causa.
El Código Civil regula, en el Libro de los Derechos Reales, la interrupción natural y un supuesto de suspensión (artículo 953). Sin embargo, en los artículos 1994º y siguientes, relativos a la prescripción extintiva, se contemplan la suspensión y la interrupción civil. ¿Rigen las normas de la prescripción extintiva a la adquisitiva, siempre que sean aplicables? Esta discusión se presenta en el Poder Judicial.
Estimo que las normas de la prescripción extintiva sí se aplican a la adquisitiva, por analogía. En efecto, la analogía es el método de integración jurídica que nos permite aplicar la consecuencia jurídica prevista normativamente para un supuesto de hecho a otro supuesto de hecho distinto del primero, pero que es sustancialmente similar. No puede emplearse la analogía cuando se trata de normas penales o que establecen excepciones o restringen derechos (artículo 139º, numeral 9, de la Constitución y artículo IV del Título Preliminar del Código Civil). Entonces, el método analógico nos exige comparar dos supuestos de hecho y, si comparten similitudes sustanciales, puede aplicarse la consecuencia jurídica de uno al otro, siempre que dicha importación no tenga por efecto extender excepciones, restringir o prohibir derechos.
La prescripción adquisitiva y la extintiva son instituciones diferentes, al punto que están reguladas en Libros distintos del Código Civil. De eso no cabe duda. Pero tienen elementos en común. En ambas, sus hechos constitutivos centrales son el transcurso del tiempo y la inacción. En la prescripción adquisitiva, la posesión durante un tiempo, y la inacción del propietario en reclamar su derecho, hace que el poseedor se convierta en propietario. En la prescripción extintiva, también el tiempo y la inacción del acreedor, hace que se extingan pretensiones contra el deudor. En ambas, el objeto central es el mismo: consolidar derechos y otorgar seguridad jurídica. La conexión entre ambas instituciones es tan cercana que la adquisición por prescripción supone de alguna manera la extinción del derecho del dueño anterior.
Por eso el Código Civil de 1936, pese a que regulaba ambas instituciones en forma separada, decía en el artículo 876º que regían para la prescripción adquisitiva las reglas de la prescripción extintiva, en cuanto fueran aplicables. Era una norma de remisión y por eso no había necesidad de recurrir a la analogía. El Código Civil vigente no tiene una norma equivalente al artículo 876 del Código Civil anterior. ¿Significa ello que no se pueden aplicar las normas de la prescripción extintiva a la adquisitiva? Estimo que no. Para que no se pudieran aplicar analógicamente las reglas de la extintiva a la adquisitiva, el Código Civil tendría que proscribirlo expresamente, cosa que no hace. Como no hay norma que lo prohíba, se puede recurrir a la analogía.
Ahora bien, ¿aplicar las reglas de la extintiva a la adquisitiva restringe algún derecho del poseedor? En lo absoluto. No se le prohíbe nada al prescribiente ni se le restringe continuar poseyendo el bien como lo venga haciendo. Pero sí se tutela al propietario que abandona la inacción y reclama la devolución del bien (interrupción civil).
En consecuencia, son aplicables por analogía, mutatis mutandis, los supuestos de suspensión e interrupción de la prescripción extintiva a la adquisitiva de los artículos 1994º y 1996 del Código Civil.
Así, y sin entrar a todos los supuestos previstos en el artículo 1994 del Código Civil, si una casada, bajo el régimen de sociedad de gananciales, posee exclusivamente el bien, se suspende la prescripción mientras dure el régimen (numeral 2). Lo mismo ocurre mientras no se posible reclamar el derecho ante un tribunal peruano (numeral 8).
Por su lado, el poseedor que es requerido por el propietario para la devolución del bien ve interrumpido su decurso prescriptorio (numeral 2 del artículo 1996 del Código Civil). El requerimiento puede plasmarse en una carta notarial, en una invitación para conciliar o en otra comunicación. La notificación de la demanda que contenga una pretensión dirigida a la restitución del bien (reivindicación, desalojo, etc.) tiene el mismo efecto (numeral 3 del 1996 del Código Civil). La literalidad de la norma exige la notificación, por lo que, en principio, no bastaría la sola interposición de la demanda para que ocurra la interrupción. Si el poseedor reconoce al propietario como tal o reconoce que debe devolver el bien (numeral 1 del artículo 1996 del Código Civil), en estricto, no estaríamos frente a una interrupción civil sino a una pérdida de animus domini. Finalmente, la compensación es una institución exclusiva del ámbito de las obligaciones, que no parece aplicable a la prescripción adquisitiva (numeral 4 del 1996 del Código Civil).
Decía que el artículo 953 del Código Civil recoge un caso de suspensión. El supuesto es el de la persona que está poseyendo ad usucapionem pero es privado de la posesión. La consecuencia de la privación es la interrupción de la prescripción, lo cual supone la pérdida del plazo de prescripción ganado. Sin embargo, cesa el efecto de la interrupción, si por sentencia se le restituye el bien. Esto quiere decir que el plazo que se borró por efecto de la perdida reaparece o se considera como si nunca se hubiera borrado. Pero eso no significa que el poseedor haya poseído mientras fue privado hasta que se le restituye la posesión. Durante ese plazo, la prescripción estuvo suspendida.
4. La prescripción del propietario o de quien ostenta título negocial adquisitivo
No descarto que se pueda recurrir a la prescripción cuando se tiene un título defectuoso.
Me refiero a continuación al caso de un propietario que compra un bien en base a un título válido y eficaz, que recurre a la prescripción adquisitiva.
La Corte Suprema tiene pronunciamientos opuestos sobre el tema. Por un lado, ha sostenido que es improcedente la pretensión prescriptoria planteada por un propietario porque resulta jurídicamente imposible declarar propietario por prescripción a quien ya lo era por haber adquirido el bien por compraventa. Por otro lado, ha sostenido que el propietario que compró un bien sí puede adquirirlo por prescripción adquisitiva, porque la prescripción es una forma de consolidar y sanear el derecho de propiedad.
El meollo del problema es que se utiliza a la prescripción adquisitiva para sanear registralmente la propiedad de los inmuebles, dándole a la prescripción una función que no está regulada en la ley[1].
No tengo duda que la prescripción debería servir para sanear registralmente la propiedad, pero mientras no se regule la prescripción con tal fin, lo que está ocurriendo con la utilización de la prescripción adquisitiva de dominio es “sacarle la vuelta” a las disposiciones legales vinculadas al saneamiento de la propiedad predial. La prescripción adquisitiva de dominio está regulada en el Perú como un modo adquisitivo del derecho de propiedad. No está regulada como un modo de regularización registral del derecho de propiedad, adquirido por otra vía distinta a la usucapión.
Conforme al artículo 950 del Código Civil, la propiedad inmueble se adquiere por prescripción mediante la posesión. A su vez, el artículo 952 del mismo Código dice que quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare propietario del bien. Por último, el artículo 504.1 del Código Procesal Civil dispone que se tramita como proceso abreviado la demanda que formula el poseedor para que se le declare propietario por prescripción. Es clarísimo que mediante la prescripción se adquiere propiedad.
La prescripción, más que un modo de adquirir la propiedad es un mecanismo a través del cual se prueba —y sanea— aquella. Siendo ello así, no debería haber problema para que en un juicio que tenga como base la prescripción, también se sanee registralmente la propiedad. Sin embargo, reitero que en el Perú la prescripción no está prevista ni regulada como un mecanismo para regularizar registralmente la propiedad.
Por otro lado, no debemos renunciar a la lógica. Si una persona adquiere un bien por compraventa, se convierte en propietario por el título de compraventa. ¿Cómo es posible lógica -y jurídicamente- que se convierta en propietario nuevamente por el paso del tiempo? Esto, además de ser ilógico, es absurdo y un imposible jurídico. Es como si la persona que adquiere un bien por donación luego se lo compra al dueño anterior. Si le donaron el bien, el antiguo dueño dejó de ser dueño, y si ya no era dueño, no podía transferir nuevamente el mismo bien al adquirente a través de una compraventa. Por el lado del donatario, si ya era dueño, no podía adquirir nuevamente el mismo bien por compraventa.
Lo mismo ocurre en la prescripción. Si el comprador ya es dueño en mérito del título de compraventa, ya no puede recurrir a la prescripción adquisitiva de dominio. Si ello fuera posible, llegaríamos al absurdo que el propietario tendría dos títulos de propiedad: el contrato de compraventa y la prescripción adquisitiva declarada por el Juez.
5. El concepto de “justo título” en la prescripción adquisitiva de dominio
Tradicionalmente se ha entendido “justo título” al acto jurídico válido pero ineficaz. El acto jurídico debe ser traslativo de dominio (compraventa, donación). Es ineficaz porque el enajenante (vendedor, donante) carece del derecho de propiedad. Es el caso del usurpador que vende el bien a un tercero. El acto jurídico (el contrato de compraventa) es válido, porque reúne los requisitos de validez del acto jurídico, previstos en el artículo 140 del Código Civil, pero no produce efecto (transferencia de propiedad) porque el usurpador no es dueño del bien que vende. La venta habría transferido propiedad al comprador, de haber sido el enajenante propietario. Lo que sucede es que el enajenante no cuenta con el poder de disposición, no es dueño de la cosa, por lo que no puede transferir un derecho que no tiene. Si embargo, el acto es válido, y constituye para el comprador justo título.
También es el caso del acto jurídico traslativo celebrado por el representante excediendo las facultades que tenía, e incluso el acto celebrado por una persona que se atribuye representación que no tiene. El acto jurídico es válido pero ineficaz ante el representante o supuesto representante (artículos 161 y 162 del Código Civil).
Sin embargo, la jurisprudencia está sosteniendo reiteradamente que la venta hecha por un usurpador es nula. Lo mismo cuando un copropietario vende parte material del bien, e inclusive cuando el bien es ajeno y el vendedor actúa de mala fe. Es más, en el caso de la venta que hace un cónyuge de un bien social, el VIII Pleno Jurisdiccional se pronuncia por la nulidad del acto.
Son diversas las razones de la jurisprudencia para declarar la nulidad del acto jurídico: que no hay manifestación de voluntad, que el objeto es jurídicamente imposible, que el fin es ilícito y que es contrario al orden público. Lo cierto es que, para la jurisprudencia, los títulos de adquisición son nulos, y conforme al concepto tradicional no constituyen justo título.
La posición de la jurisprudencia afecta también la suma de plazos posesorios. Conforme al artículo 898 del Código Civil, el poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le transmitió válidamente el bien. No es necesario que la posesión haya sido ejercida por una persona, sino que esta puede adicionar la de aquel que le transmitió el bien. La suma resulta útil y facilita la adquisición del bien por prescripción y al mismo tiempo permite que la prescripción cumpla su rol más importante, el de la prueba de la propiedad.
Ahora bien, para que proceda la suma de plazos posesorios, la transmisión debe ser válida. La validez supone un título adquisitivo válido. Por tanto, teniendo en cuenta que para la jurisprudencia los supuestos antes mencionados (venta del usurpador, del copropietario, del bien ajeno y de uno de los cónyuges) son actos inválidos, el adquirente no puede sumar al plazo posesorio de su transferente, haciendo prácticamente inviable la prescripción corta.
Entonces, ¿qué es justo título? Si nos aferramos a la noción tradicional de justo título, parecería que el único supuesto sería el del acto jurídico celebrado por el representante o supuesto representante.
Resulta necesario, entonces, repensar el concepto de justo título, en función de la jurisprudencia. Como quiera que la jurisprudencia difícilmente cambiará, una alternativa sería considerar justo título a cualquier título, aunque sea inválido. Se rompería el concepto tradicional de justo título, pero al menos habría coherencia en el sistema.
6. La potestad de aplicar el principio iura novit curia cuando se demanda la prescripción corta (5 años), alegando justo título por buena fe; sin embargo, si bien se advierte que no existe justo título, se acredita que el prescribiente cumple con los requisitos de prescripción larga
El principio iura novit curia está regulado en los artículos VII del Título Preliminar del Código Civil y VII del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Según este principio, el Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Este principio tiene dos límites: el Juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes.
El primer límite es el principio de congruencia: el Juez solo puede resolver aquello que se le pide, es decir, solo puede resolver sobre el petitum de las pretensiones. El segundo límite es el principio del contradictorio: el juez no puede resolver respecto de aquello que las partes no conocieron ni debatieron.
Ahora bien, si el Juez no está de acuerdo con las posiciones jurídicas de las partes, pero considera que hay otras consideraciones a tener en cuenta, que podrían influir en el sentido de su decisión, debería ponerlas en conocimiento de las partes para que se pronuncien al respecto. De esta manera, se evitaría “decisiones sorpresa”.
Si se demanda la prescripción corta (ordinaria), alegándose justo título y buena fe, y el Juez advierte que no se presentan estos dos elementos (o alguno de ellos), pero sí los requisitos de la prescripción larga (extraordinaria), ¿cómo debería actuar el Juez?
Es claro que el Juez no puede apartarse ni dejar de resolver sobre la prescripción corta, porque la pretensión fue demandada. Pero la pregunta es, ¿qué debe hacer frente a la posibilidad de evaluar y pronunciarse respecto de la prescripción larga?
Considero que dependerá del momento en que se presente este escenario. Si el Juez lo advierte al momento de calificar la admisión de la demanda, podría requerir a la parte demandante que precise si, dentro del alcance de su pretensión, también pedirá que se evalúe declararlo propietario por prescripción larga. Si la incluye en su pretensión, no se afectaría el contradictorio (porque el demandado sabrá que también se debatirá sobre la prescripción larga), ni la congruencia. Si esta circunstancia se advierte al momento del saneamiento y fijación de puntos controvertidos, considero que se podría incluir el debate sobre la prescripción larga siempre que las partes hayan debatido y ofrecido prueba al respecto (en sus actos postulatorios) y siempre que ambas estén de acuerdo en que se fije como punto controvertido. Si esta circunstancia se advierte luego de culminada la actuación de pruebas o realizado los informes orales previos a la sentencia, el juez no podría introducir el debate de la prescripción larga porque las etapas de postulación, fijación de puntos controvertidos y actividad probatoria precluyeron.
7. La aplicación de la Ley 29618, ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado estatal
La Ley 29618 declara que se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad y la imprescriptibilidad de los bienes de dominio privado del Estado.
Con respecto a la presunción de propiedad, la norma no dice si la presunción es absoluta (no cabe prueba en contra) o relativa (cabe prueba en contra, invirtiéndose en favor del beneficiario la carga de la prueba), pero no puede ser absoluta porque la norma no dice que sea absoluta. Por lo demás, conforme al artículo 280 del Código Procesal Civil, en caso de duda sobre la naturaleza de una presunción legal, se considera como relativa.
Con respecto a la imprescriptibilidad, antes de la entrada en vigencia de la norma, sólo los bienes de dominio público del Estado eran imprescriptibles (artículo 73 de la Constitución). El artículo 73 de la Constitución señala que los bienes de dominio público del Estado son imprescriptibles. Contrario sensu, los bienes de dominio privado del Estado sí eran prescriptibles. Ya no lo son, por efecto de dicha ley.
Hay tres supuestos de aplicación de la Ley 29618 en el tiempo: (i) prescripciones iniciadas y concluidas antes de la fecha de entrada de vigencia de la norma; (ii) prescripciones iniciadas antes de la fecha de vigencia de la norma y que completan su plazo estando vigente la norma; y, (iii) prescripciones que se inicien luego de la entrada de vigencia de la norma.
En el primer caso, la Ley 29618 no se aplica, porque la ley no tiene efectos retroactivos (artículo 103 de la Constitución). En el tercer caso, se aplica la Ley 29618 en forma inmediata, porque las normas se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes (artículo III del Título Preliminar del Código Civil).
El problema se presenta con el segundo caso. En mi opinión, las prescripciones iniciadas antes de la fecha de entrada en vigencia de la Ley 29618 y que no hubieran completado su plazo aún (o lo completarán estando vigente la Ley 29618), no se les debería aplicar la Ley 29618. Si se les aplica, y por tanto las prescripciones iniciadas no pueden consumarse, la Ley 29618 estaría vulnerando la seguridad jurídica de los prescribientes, quienes iniciaron un plazo prescriptorio al amparo de una normativa anterior y, en el camino, el Estado les cambia las reglas de juego. Una aplicación así de la Ley 29618 sería inconstitucional.
Si se comenzó a poseer ad usucapionem un bien y luego mediante una norma se cambian las reglas del juego, dicho cambio no debería afectar el tiempo trascurrido, porque ello implicaría que una norma posterior le quita valor al tiempo de posesión ganado y se truca la expectativa legítima de prescripción. Esto es, casi, como darle efecto retroactivo a la norma. Por esta razón el artículo 2122 del Código Civil señala que la prescripción iniciada antes de la vigencia del Código Civil (de 1984), se rige por las leyes anteriores (Código Civil de 1936). Este artículo dice también que, si transcurre el tiempo requerido en el Código para la prescripción, ésta surte efecto, aunque por las normas anteriores se requiriera un plazo mayor. Lo que hace el artículo 2122 es aplicar excepcionalmente la nueva norma cuando el plazo se reduce, porque es más favorable al que prescribe. Pero para los demás elementos de la prescripción, se aplican las leyes anteriores.
Para adquirir un bien por prescripción debe haber un bien susceptible de ser poseído en forma privada y consecuentemente de ser adquirido por prescripción, la posesión debe tener determinadas características (pacífica, pública, continua y como propietario) y debe cumplirse con el plazo de posesión establecido en la ley. Así como una norma posterior no puede agregar un requisito a la posesión en curso, ni aumentar el plazo de posesión, tampoco puede establecer que un bien que era prescriptible ya no lo sea. Eventualmente podría hacerlo, pero la norma se aplicaría a los nuevos decursos prescriptorios.
8. La prescripción adquisitiva de dominio por las personas jurídicas y especialmente por las asociaciones
Las personas jurídicas, como cualquier persona, pueden adquirir bienes por prescripción. Así como una persona jurídica puede adquirir bienes, igualmente puede poseer bienes, y por tanto puede adquirirlos por prescripción.
¿Como poseen las asociaciones? Normalmente de sus representantes actuando en su nombre.
El problema de las asociaciones es la prueba de la posesión. Usualmente las asociaciones, en particular las de vivienda, no son las que poseen todo el bien, sino sus asociados, quienes poseen individualmente los “lotes”. En estos casos no hay prescripción por parte de la asociación, porque no posee. Pero si se acredita que la asociación posee todo el bien, sí cabe la prescripción. Sería el caso de una asociación que otorga derechos de usufructo a sus asociados, para que usen los lotes. La asociación sería poseedora mediata, los asociados inmediatos. La asociación podría prescribir.
PARA VER LA EXPOSICIÓN CLIC AQUÍ.
[1] El Decreto Legislativo 1593, publicado el 17 de diciembre de 2023, establece procedimientos para regularizar la propiedad en base a la posesión. Sin embargo, la norma no ha entrado en vigencia debido a que no ha suido reglamentada.
![Cuando el uniforme pesa más que la maternidad: La identificación de estereotipos de género en el fuero policial y castrense que obstaculiza el derecho a la maternidad justifica el dictado de medidas de protección [Exp. 10278-2025-2-3205-JR-FT-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/mujer-policia-LPDerecho-218x150.png)
![Ante la duda respecto de la comisión de los delitos imputados se debe optar por esclarecerlos en juicio [Exp. 00951-2022-4-1826-JR-PE-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-218x150.jpg)
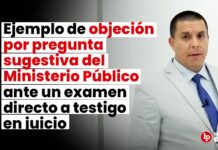
![Ley 31751 no es inconstitucional en abstracto, sino solo cuando se aplica a delitos graves o más graves, en los que el plazo fijo de un año de suspensión de la prescripción resulta desproporcionado (aplicación de distinguishing respecto del AP 5-2023/CIJ-112) [Casación 2298-2022, Arequipa, f. j. 21]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-JUEZ-DOCUMENTO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Atención: Suprema señala que cuando servidores soliciten asesoría y defensa legal a sus instituciones se aplica el silencio negativo [Casación 15580-2022, Loreto]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BIBLIOTECA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Trabajador 276 pierde nombramiento por apelar un informe no impugnable y no el resultado final [Res. 005142-2025-Servir/TSC-Segunda Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/dormir-trabajo-despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-extras-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









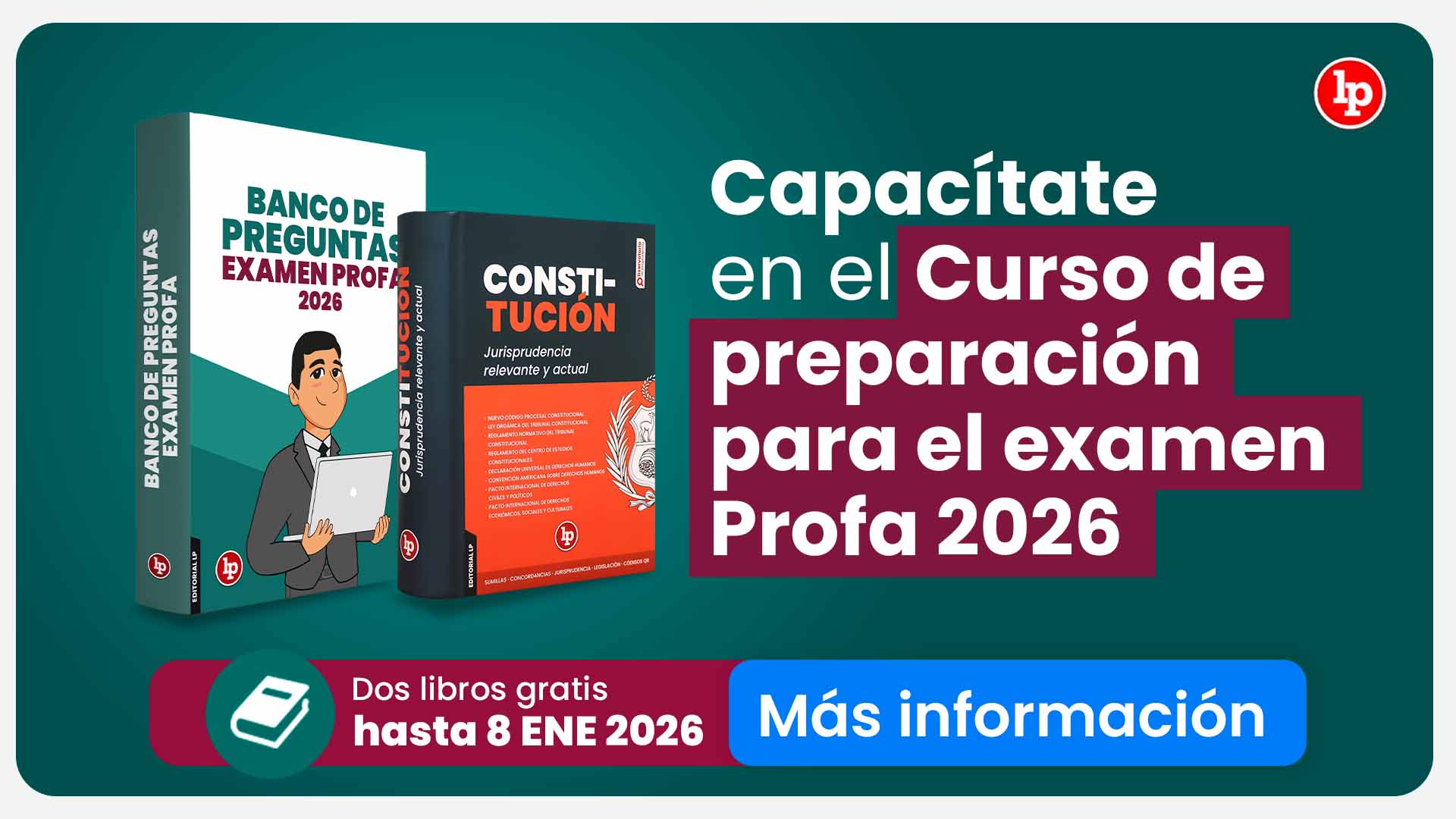

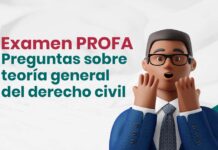




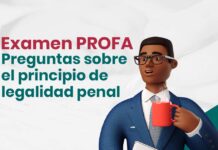
![[Nuevo criterio] TC: Ley penitenciaria aplicable es la vigente al momento en que la condena quedó firme [Exp. 04235-2023-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/03/tribunal-constitucional-fachada-exterior-tc-1-LPDerecho-218x150.png)

![Modifican el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta sobre nuevos métodos de precios de transferencia [Decreto Supremo 302-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/Derecho-Tributario-impuestos-tributos-LP-218x150.jpg)

![Aprueban valor de la UIT para el año 2026 [Decreto Supremo 301-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/dinero-dolar-sube-afp-billete-LPDerecho-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley General de Contrataciones Públicas [Ley 32069] (actualizada 2025)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/NUEVA-LEY-GENERAL-CONTRATACIONES-PUBLICAS-LPDERECHO-218x150.png)
![Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-de-elecciones-LPDerecho-2025-218x150.jpg)

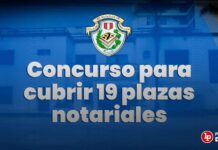




![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)

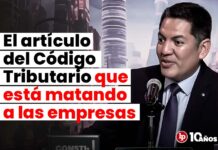

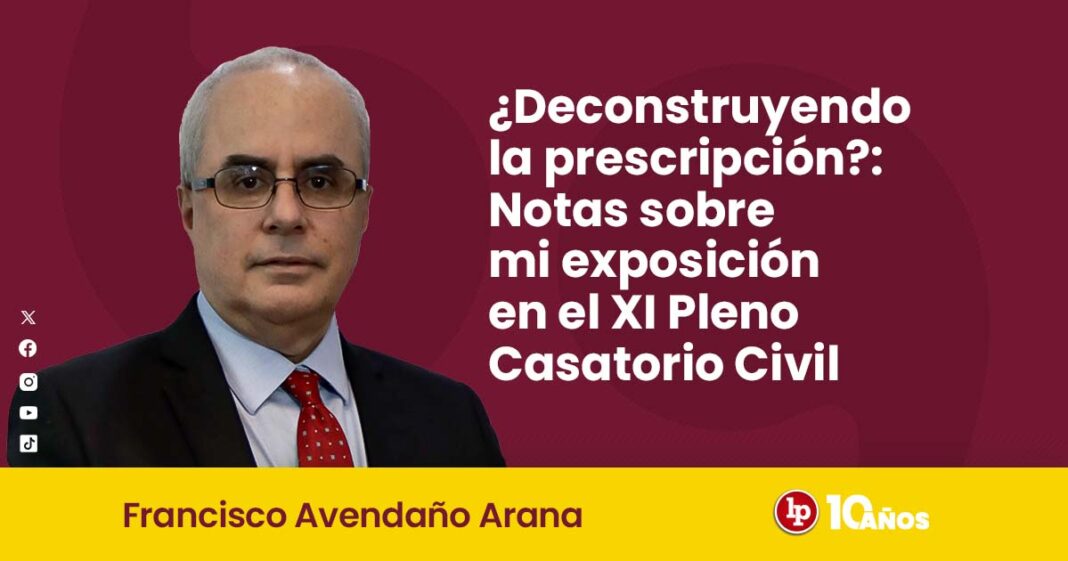

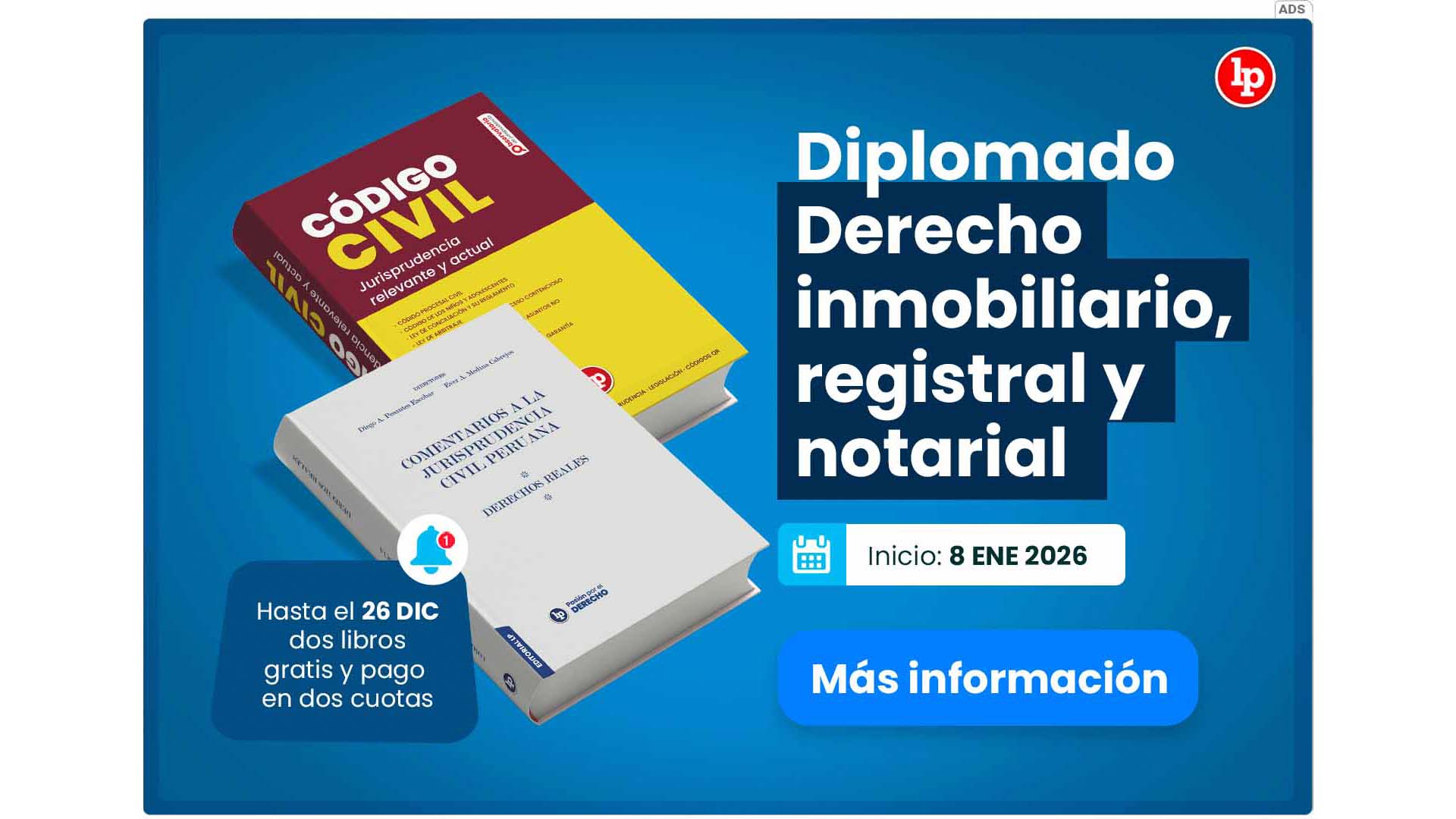
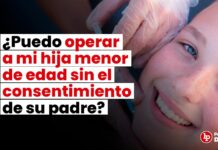
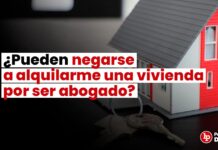

![Juez ejecuta sanción de amonestación a abogado Elio Riera por «quebrantamiento de la lex artis al formular recusación con manifiesta contravención al procedimiento» [Exp. 04633-2021-19]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/ELIO-RIERA-DOCUMENTO2-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Aprueban valor de la UIT para el año 2026 [Decreto Supremo 301-2025-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/dinero-dolar-sube-afp-billete-LPDerecho-100x70.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Atención: Suprema señala que cuando servidores soliciten asesoría y defensa legal a sus instituciones se aplica el silencio negativo [Casación 15580-2022, Loreto]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BIBLIOTECA-LPDERECHO-324x160.jpg)





![Atención: Suprema señala que cuando servidores soliciten asesoría y defensa legal a sus instituciones se aplica el silencio negativo [Casación 15580-2022, Loreto]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BIBLIOTECA-LPDERECHO-100x70.jpg)
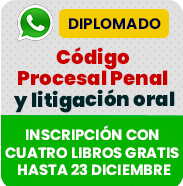
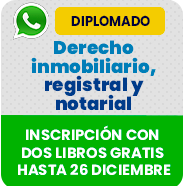
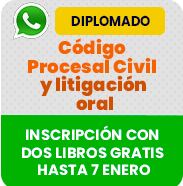
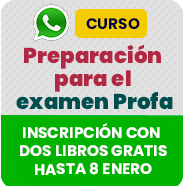
![La inscripción de compraventa se basa en la partida registral sin que implique que las del registro personal no sean oponibles a terceros que celebren contratos onerosos y con buena fe [Resolución 3700-2022-Sunarp-TR]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/12/sunarp-fachada-LPDerecho-324x160.png)