La posición asumida en estas líneas es a favor de una administración pública humanizada. Pareciera que esta expresión es redundante porque es impensable concebir que la Administración Pública carezca de «rostro» humano, toda vez que quienes la reforman o deforman (en el peor de los casos) son seres humanos; sin embargo, la alusión al adjetivo «humanizada» está enfocada en entender que lo más valioso de toda organización es el ser humano y que la dinámica de las relaciones laborales en el sector público no debe desligarse de esta noción.
Como punto de partida, siempre debemos recordar que la raíz etimológica de la palabra «humanidad» es «humus», étimo latino que significa «tierra» y -como es lógico- denota la idea de fertilidad. Asimismo, no es por casualidad -sino por causalidad- que dicha raíz sea un componente de la palabra «humildad». Dicho de otro modo, no es errado aseverar que humanidad entraña humildad porque si reconocemos nuestras propias limitaciones y carencias -sin duda- no solo abriremos la puerta a mayores conocimientos, sino que nos mostraremos receptivos ante la crítica en caso hubiésemos emitido opinión alguna.
Pese a lo antes señalado, la pregunta es ¿en el Estado se sabe decir no sé? La respuesta es un no mayúsculo. Hay quienes viven enfrascados en la «cultura del cartón», como si un mero papel (título profesional o grado académico, por ejemplo) fuera la fuente inagotable de todo el conocimiento que se necesita para solucionar un problema o si confiriera plena autoridad para opinar sobre cualquier tema. Hay quienes viven en la burbuja de la autosuficiencia porque no sé quién dijo que decir «no sé» es sinónimo de debilidad a pesar de que es todo lo contrario.
¿Por qué es todo lo contrario? Porque ser conscientes de que no se sabe lo que se cree saber nos humaniza. Quizás no se hace porque ello implicaría reconocer que el otro tiene mayor conocimiento o es más talentoso que uno mismo y para ello se requiere grandeza, una grandeza que en estos tiempos de encarnizada competencia es un bien escaso, pero no reciente. Como prueba de ello, a decir de Sabato, se rememora que los contemporáneos de Brahms movidos por la mezquindad o la admiración deformada -como diría Ingenieros refiriéndose a la envidia- no reconocieron su arte y lo insultaron, salvo Schumann que, al ser igual o a lo mejor más grande, elogió lo majestuoso de sus composiciones.
¿Acaso no sería más humana la administración pública si reconociéramos el talento del otro? Considero enfáticamente que sí; empero, para ello debemos despojarnos del propio ego y entender que somos servidores públicos no para competir, sino para que unidos se impregne de mayor calidad al servicio público y, en consecuencia, la sociedad confíe más en el Estado. En buena cuenta, si el Estado se humaniza, entonces, la sociedad también.

La situación descrita en el párrafo anterior parece un ideal, pero no lo es. Lo que ocurre es que el servidor público está atado y hasta esclavizado por ese afán exacerbado de competir o sobresalir a costa de todo y de todos, incluso alardeando del poco conocimiento ajeno. Frente a ello me pregunto: ¿contra quién se compite en el trabajo? Esa pregunta ni siquiera debería ser objeto de preocupación, menos el querer encontrarle una respuesta; sin embargo, se necesita de un rival respecto del cual sentirnos superior, a fin de inflar nuestra vanidad emulando a la rana que se hinchó a más no poder para igualarse con el buey, según cuenta Cervantes en su inigualable Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué competir con el otro si ni siquiera se sabe quién es uno mismo? ¡He ahí el absurdo de «conocer» más al resto que a uno mismo!
De otro lado, es menester poner el dedo en la llaga purulenta de la indiferencia no solo hacia el otro, sino hacia uno mismo. Específicamente me refiero, salvo honrosas excepciones, a la noción deformada de autoridad que muchas personas conciben y ponen en práctica porque ocupan tal o cual cargo. Se ha perdido de vista u olvidado convencionalmente que los cargos públicos son prestados, pasajeros y magníficas oportunidades para dar y dejar lo mejor de nosotros, con la honesta convicción de servir a los demás.
En el contexto antes descrito, se ha olvidado el saludo, el agradecimiento, la palabra sincera por el buen trabajo, la preocupación por el familiar que enfermó, en fin… ¿A qué se debe? Pues creo que la razón es que no hay consideración por el prójimo; es decir: la deshumanización es corrosiva y tampoco hay conciencia de ello. No obstante, debe reconocerse también que estas atenciones generan confianza y que a veces esta se toma como licencia para desconocer la autoridad del jefe inmediato. Frente a ello, resulta precisa la sentencia de Schopenhauer:
«Como el respeto decrece en proporción al incremento de confianza, debido a que las personas vulgares suelen despreciar todo aquello que no les cuesta trabajo alcanzar, uno debe sobreponerse a la tendencia natural a la sociabilidad y dosificar cuidadosamente la confianza…».[1]
Como es de verse, el hecho de depositar la confianza en alguien no es en sí mismo un desacierto, dado que depende de aquel quien la recibe y cómo la recibe. Por ejemplo, si en el ámbito laboral dicha confianza se recibe para tomar ventaja indebida de algo, entonces, evidencia vulgaridad y falta de reciprocidad. Por tal razón, y en aras de evitar distorsiones en el clima laboral, resulta pertinente el consejo del filósofo alemán.
Ahora bien, si la sociedad y, por ende, la administración pública está deshumanizada ¿qué cuesta quitarse la venda de los ojos? Cuesta tiempo y ahora la gente ya no tiene tiempo ni para pensar o devolver una llamada o mensaje como cortesía, debido a que siempre está ocupada enviando correos, elaborando informes, dando likes «a granel» o leyendo decenas de comentarios en las redes sociales. ¡Para eso siempre hay tiempo! Pareciera que conversar con un familiar, almorzar con un amigo o leer un clásico pudiera esperar. ¿Hasta cuándo pueden esperar estos «momentos de libertad»? No se sabe, porque de la oficina piden varios temas «para ayer».
El día tiene casi 90 mil segundos, pero no hay tiempo para salir de la «jaula de la conectividad» ni un segundo. Si un día dejamos el celular en casa parece que estamos incompletos, tal vez se concibe inconscientemente que este dispositivo móvil ya es una extensión de uno porque «se necesita estar activo y productivo todo el día». Con razón el brillante Byung-Chul Han decía: «[l]a hiperactividad es, paradójicamente, una forma en extremo pasiva de actividad que ya no permite ninguna acción libre»[2]; es decir, quien está full, a su vez, está empty.
Como correlato a lo señalado en el párrafo anterior, se trabaja intensamente porque «la administración pública no puede parar», se cree que en tanto más se trabaja más eficiente se es, se cree que en tanto más se trabaja más feliz se es, se cree que en tanto más se trabaja más importante se es. ¿De qué sirve todo esto? De nada, esa es mi opinión, salvo que toda la vida del hombre gire en torno a su trabajo y a la utilidad económica que se desprende de esa actividad. ¡Hay cosas muchísimo más importantes! Este razonamiento se asienta en un extracto de la carta de Tomás Moro a Peter Giles hace más de 500 años, el cual transcribo:
«Mientras asiduamente defiendo causas forenses, o las oigo, o actúo como árbitro, o las dirimo como juez; mientras visito a este por cuestiones del oficio, a aquel por amistad; mientras dedico casi todo mi tiempo a ocuparme de los demás, y el que sobra a ocuparme de los míos, ya no me queda tiempo para mí, para las letras.
Puesto que, al volver a casa, he de hablar con mi esposa, charlar con los hijos, conversar con los criados. Pues yo cuento esto entre mis negocios, ya que lo considero necesario (pues lo es, a menos que quieras ser un extraño en tu propia casa), […]».[3]
En base a lo señalado, lo que trato de postular es que tanto la administración pública como el servidor público adopten -como regla- una posición razonable respecto de sus directrices y respecto del cumplimiento de las mismas dentro de la jornada laboral, sin desconocer la presencia de circunstancias excepcionales. Como consecuencia de esto, considero que el ser humano – trabajador, indistintamente del cargo, podrá conciliar con mayor facilidad otras actividades que también son importantes para él.
En resumen, pese a que lo expuesto parezca una suerte de apología al pesimismo: no lo es. Por el contrario, quiero expresar en estas breves líneas que no solo conservo la esperanza de construir día a día una administración pública más humana («sin máscaras ni disfraces»), sino que sostengo que el camino para ello debe construirse en base a la humildad y a la consideración hacia el prójimo, sin perder de vista que el servicio público es en beneficio colectivo no personal. ¿Cómo llego a ello? Como diría Octavio Paz: «Debo hacer un esfuerzo (¿no dije que ahora sí iría hasta el fin?), dejar el paraje de los charcos y llegar, unos mil metros más lejos a lo que llamo el Portal»[4]. Precisamente, ese portal debe ser la concreción del ideal. ¿Cuál? La administración pública humanizada.
[1] Schopenhauer, Arthur (2007). El arte de conocerse a sí mismo (trad. Fabio Morales). Madrid: Alianza Editorial, p. 68.
[2] Han, Byung-Chul (2020). La sociedad del cansancio (trad. Arantzazu Saratxaga y Alberto Ciria). Barcelona: Editorial Herder, p. 55.
[3] Moro, Tomás (2003). Utopía (trad. Ramón Esquerra). Madrid: Ediciones Mestas, pp. 21-22.
[4] Paz, Octavio (2016). El Mono Gramático. Barcelona: Austral, p. 31.

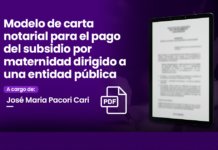
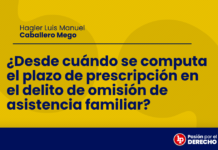
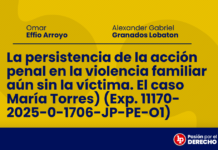
![Trata de personas: No solo se sanciona la conducta que induce o coloca a la víctima en situación de ser explotado, sino también, cuando se despliegan actos destinados a sostener dicha situación [Casación 1414-2022, Madre de Dios, ff. jj. 3, 6]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/12/trata-de-personas-2-218x150.png)
![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-218x150.jpg)
![La prueba trasladada no recae sobre actos de investigación —diligencias para descubrir los hechos y obtener elementos de convicción—, sino sobre actos de prueba —medios actuados en juicio como resultado de la actividad probatoria—[Apelación 102-2025, Corte Suprema, ff. jj. 14-16]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-BALANZA-LIBROS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Aunque hubo retardo en la firma de la sentencia, si hubo deliberación tras el cierre del debate y adelanto de fallo con participación del juez que faltó firmar, no hay indefensión [Apelación 305-2024, Huancavelica, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-BALANZA2-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









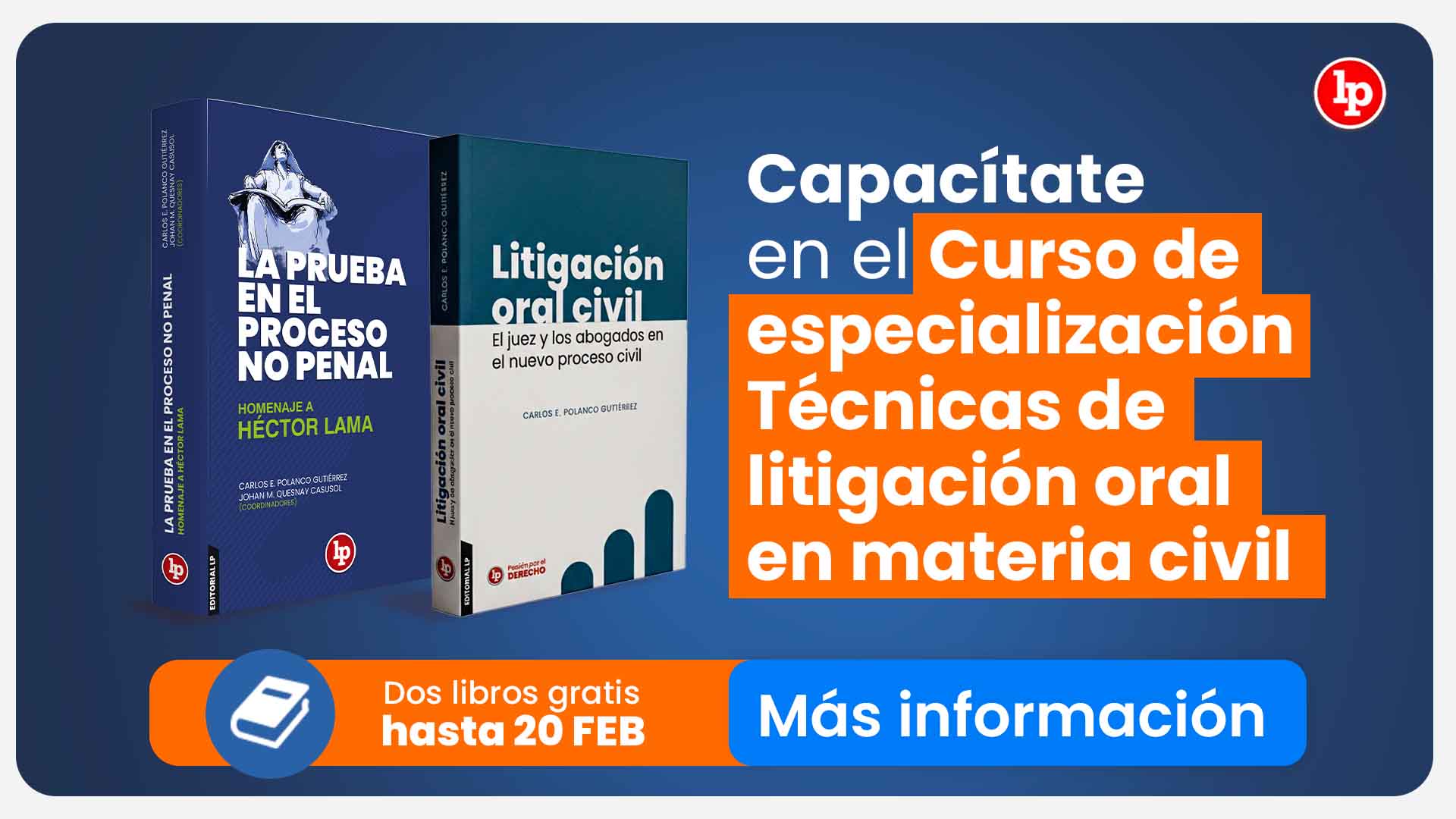


![Para acreditar la simulación absoluta no basta afirmar que las concesiones recíprocas de los simuladores son irrazonables al compensar una deuda tan alta con un monto menor, sin ningún medio probatorio (contradocumento) u otros hechos o elementos que valorados de forma conjunta y razonada lleguen a generar convicción [Casación 4958-2021, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-JUEZ-SENTENCIA-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)



![Igualdad salarial: Defensor público «antiguo» que ganaba S/5000 logra homologación de su sueldo a S/7000 que gana defensora pública «nueva» [Exp. 00002-2025-0-2201-JR-LA-01]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/ministerio-de-justicia-y-derechos-humanos-minjus-minjusdh-4-LPDerecho-218x150.jpg)

![Suprema confirma constitucionalidad de norma que prohíbe la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos (pesca), ya sea marina o continental, en toda la extensión de las áreas naturales protegidas [Acción Popular 19816-2024, Lima, ff. jj. 4.9-4.10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-218x150.jpg)

![Reglamento del concurso de méritos para el ingreso a la función notarial (Decreto Supremo 006-2022-JUS) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL-218x150.jpg)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
![Cesan por límite de edad a jueza suprema Mariem Vicky De La Rosa Bedriñana [RA 000016-2026-P-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/Mariem-Vicky-de-la-Rosa-LPDerecho-218x150.jpg)
![Multan a Real Plaza Trujillo con más de 1400 UIT por graves negligencias en la caída del techo del patio de comidas [Resolución Final 0115-2026/Indecopi-LAL]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/02/REAL-PLAZA-TRUJILLO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


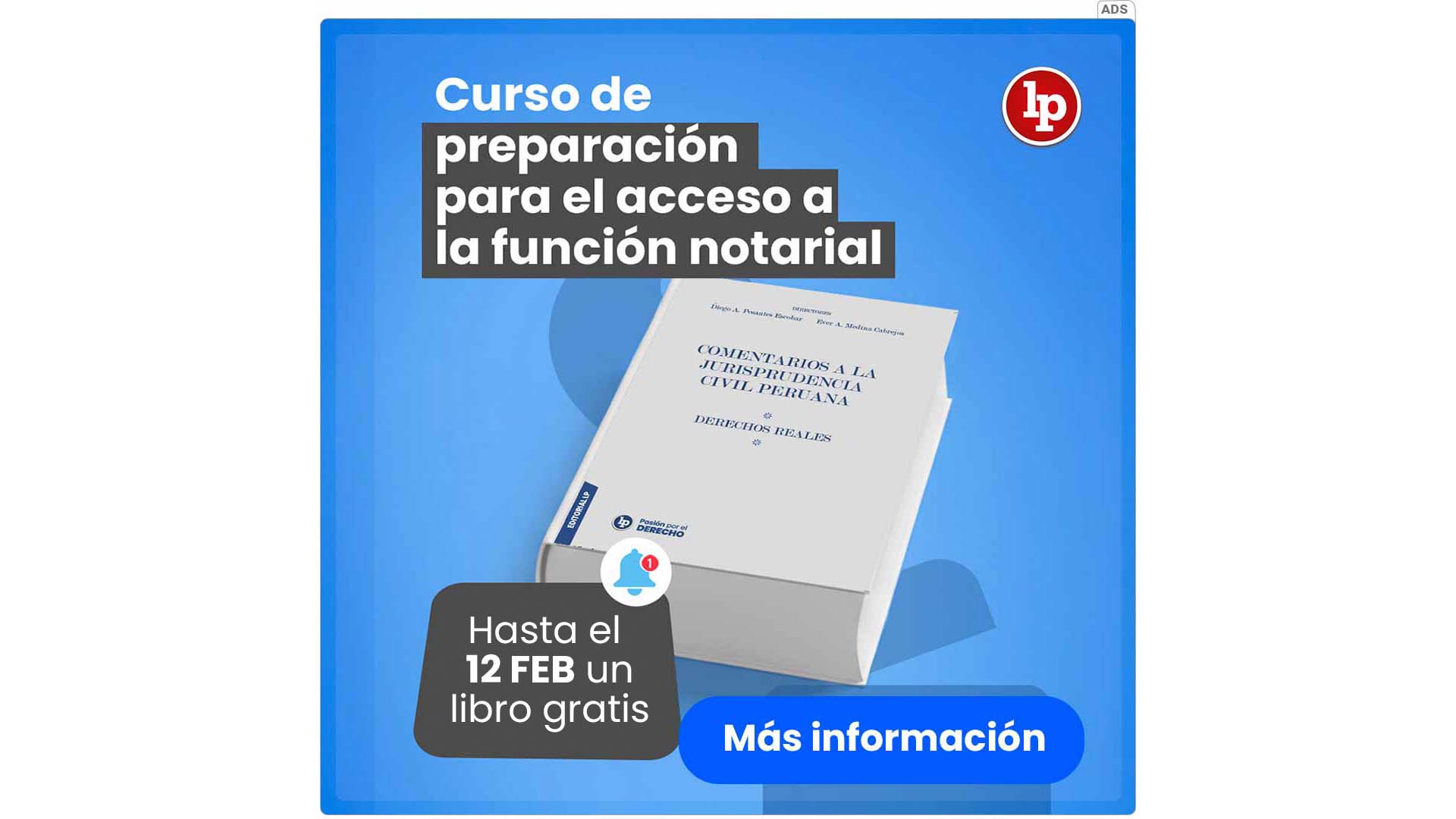
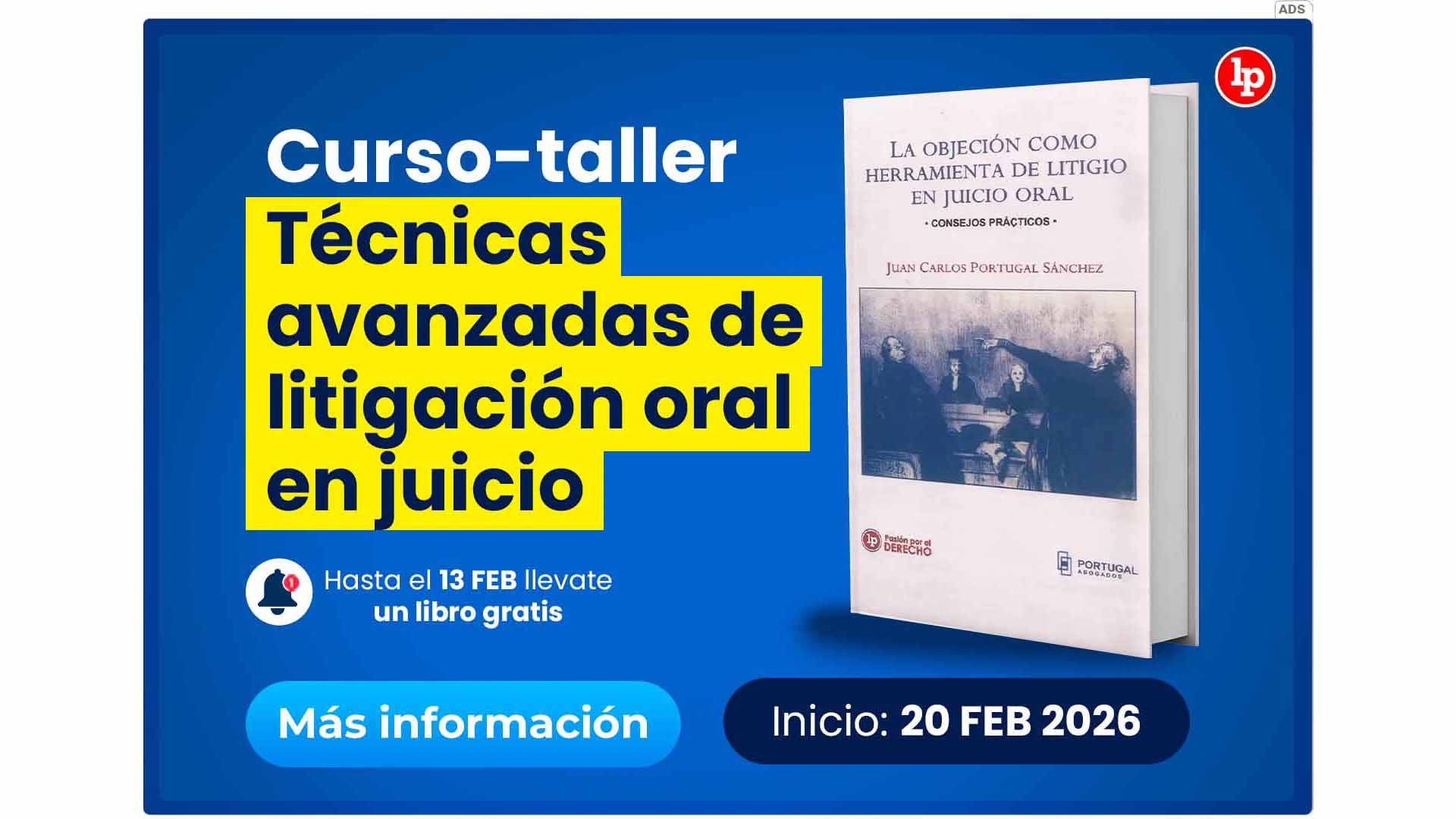

![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-324x160.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Suprema confirma constitucionalidad de norma que prohíbe la extracción de mayor escala de recursos hidrobiológicos (pesca), ya sea marina o continental, en toda la extensión de las áreas naturales protegidas [Acción Popular 19816-2024, Lima, ff. jj. 4.9-4.10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-100x70.jpg)
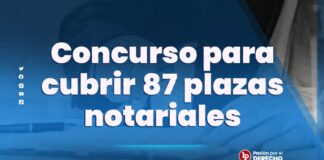


![Reglamento del concurso de méritos para el ingreso a la función notarial (Decreto Supremo 006-2022-JUS) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL-100x70.jpg)

![Dina Boluarte: Trabajadores de confianza pueden tener un periodo de prueba más extenso y no tienen derecho a indemnización vacacional [Casación 37905-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/RENIEC-DINA-BOLUARTE-LPDerecho-100x70.jpg)

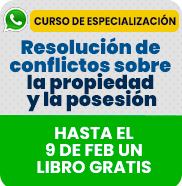



![Corte de Lima: magistrados realizarán trabajo presencial a jornada completa [RA 000190-2022-P-CSJLI-PJ] orte Superior de Justicia de Lima](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/12/Corte-Superior-de-Justicia-de-Lima-LPDerecho-324x160.jpg)