En tiempos en que la (auto) ficción está al servicio de la cobardía, Eduardo Herrera nos ofrece un testimonio franco como exoperador de la corrupción de cuello blanco. Es la historia confesional de un abogado limeño que «no defiende culpables o inocentes, sino clientes»; quien navega entre los intersticios que tejen fiscales y policías integrantes de un sistema de justicia paralelo, donde la coima está institucionalizada y aceptada. Pero también es la historia de un converso, que aprendió a detectar el miedo humano y disfrutó la corrupción como un vicio. Yo lo sentaría al lado de comisionados de alto nivel si realmente quisiéramos reformar el Poder Judicial. Luego de leer El cerebro corrupto, usted no sabrá si contratar al mejor abogado o al más hijo de puta.
Estas son las contundentes palabras del politólogo Carlos Meléndez que habitan la contratapa del libro El cerebro corrupto. La ley detrás de la ley (Mitin, 2019), presentado hace pocas semanas en la edición 24 de la Feria Internacional del Libro de Lima.
Eduardo Herrera Velarde (hijo de un policía y una profesora), abogado por la Universidad San Martín de Porres, luego de dejar el litigio penal ejercido casi veinte años, cuenta en su libro todas las miserias de nuestro sistema judicial en el que le tocó ser un eficaz operador de la corrupción.
Lea también: Cuatro tipos de clientes según un abogado que hizo de la corrupción su modo de vida
El libro es desgarrador. Indigna, pero también enseña. El autor no se vale de eufemismos para confesar sus fechorías del pasado. La crudeza de sus palabras resuenan desde el primer capítulo en el que comienza a desvestirse bajo el título «Mis generales de ley»:
No soy más un corruptor, pero antes fui el mejor. Tuve todo el dinero que un chico de barrio clasemediero jamás hubiese podido imaginar y, durante un largo tiempo, en medio de excesos y a un ritmo cada vez más frenético, me dediqué a despilfarrarlo sin éxito. Simplemente no pude. El dinero siempre estaba ahí. Y aumentaba. A cada momento, aumentaba, casi sin que tuviese que hacer nada.
En ese punto toda mi vida se descontroló. Era un tipo de treinta años que lo tuvo todo y que estaba por encima de la ley. Es más, yo era la ley. Tenía trabajando para mí a policías de todos los rangos y dependencias, a jueces y fiscales de todas las salas y de todas las regiones judiciales, a operarios de justicia con trajes de dos mil dólares y lujosos Mercedes Benz estacionados en calles de San Isidro y a secretarios judiciales de mocasines gastados que habitaban oscuros solares en el Centro de Lima. No importaba, todo sumaba. Y todas esas especies constituían el inacabable y aún más diverso ecosistema de la corrupción en el Perú.
El autor, en ese mismo capítulo, advierte que solo habla de él. No da nombres ni hace señalamientos específicos. Eso sí, los personajes que aparecen en su historia existieron y existen. Y lo peor: continúan operando con la «más completa tranquilidad».
![[VÍDEO] Abogado denuncia que policías no le permitieron conversar con su cliente detenido en comisaría](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-GENERICO-DENUNCIA-DE-ABOGADO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)

![[VÍDEO] Delia Espinoza dictó clase sobre el proceso especial contra altos funcionarios](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-GENERICO-CLASE-MAGISTRAL-DELIA-ESPINOZA-LPDERECHO-218x150.jpg)

![El juez debe resolver las apelaciones formuladas en sede constitucional, a pesar de que el recurrente no haya sustentado los agravios correspondientes, en virtud de la especial naturaleza de los procesos constitucionales [Pleno Jurisdiccional Nacional Constitucional y Procesal Constitucional, 2023, p. 10]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/JUEZ-FORMULADAS-CONTITUCIONAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Jurisprudencia del artículo 200.5 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-218x150.jpg)
![Fail: Jueces superiores absolvieron a procesado al considerar, erróneamente, que era menor de edad [Casación 250-2022, Selva Central]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-DOCUMENTO-ESCRITORIO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)









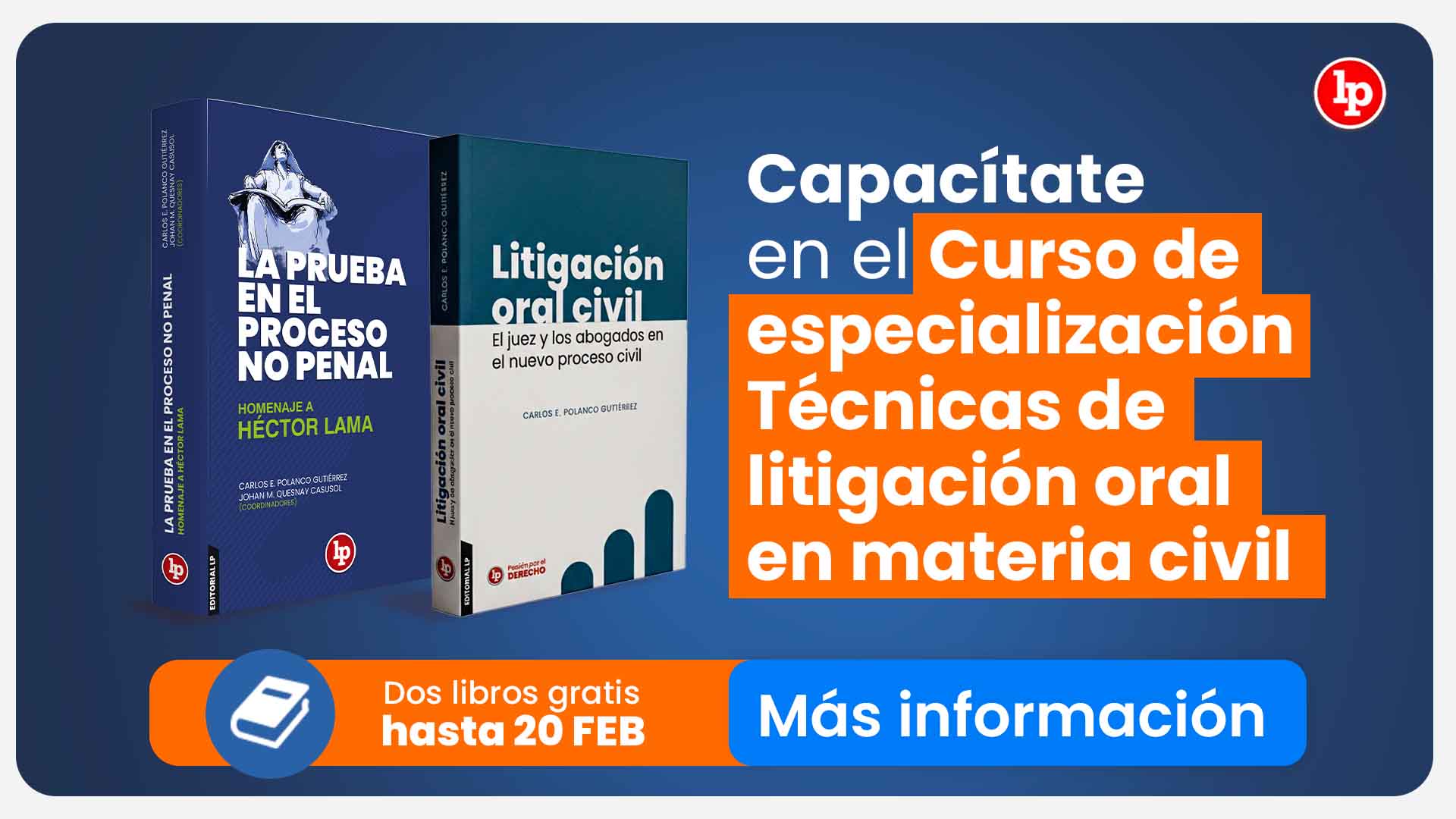


![[Balotario notarial] Competencia notarial en asuntos no contenciosos. Bien desarrollado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/COMPETENCIA-NOTARIAL-CONTECIOSOS-LPDERECHO-218x150.jpg)

![CAS: Solo pueden negociarse condiciones de trabajo permitidas en el régimen CAS; por ende, no es válido homologar beneficios de régimen laboral distinto (como CTS u otros) [Informe técnico 000518-2025-Servir-GPGSC] servidor - servidores Servir CAS - LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Trabajadores-Servir-LPDerecho-218x150.jpg)

![¿Si te has desafiliado de tu sindicato te corresponde los beneficios pactados por convenio colectivo? [Informe 000078-2026-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Servir-CAS-LPDerecho-218x150.jpg)
![Mediante el contrato por incremento de actividad el empleador puede aumentar la producción por propia voluntad y no por factores exógenos o coyunturales, lo cual debe estar establecido en el contrato y poderse acreditar [Casación 41701-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/11/contratacion-irregular-de-un-trabajador-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TC: Seis reglas de interpretación constitucional sobre la duración y extinción del CAS, respecto de los artículos 5 y 10.f del DL 1057, modificados por la Ley 31131 [Exp. 00013-2021-PI/TC, f. j. 116]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-ARTICULO-CONSTITUCIONAL-22-218x150.jpg)
![Disponen el aumento del alumbrado público en vías con índices de criminalidad comprobada [Decreto Legislativo 1740]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-218x150.png)
![Reglamento de la Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas [Decreto Supremo 001-2026-MC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/cine-LPDerecho-218x150.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
![Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/CODIGO-DE-RESPONSABILIDAD-PENAL-DE-ADOLESCENTES-DECRETO-LEGISLATIVO-1348-ACTU-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)
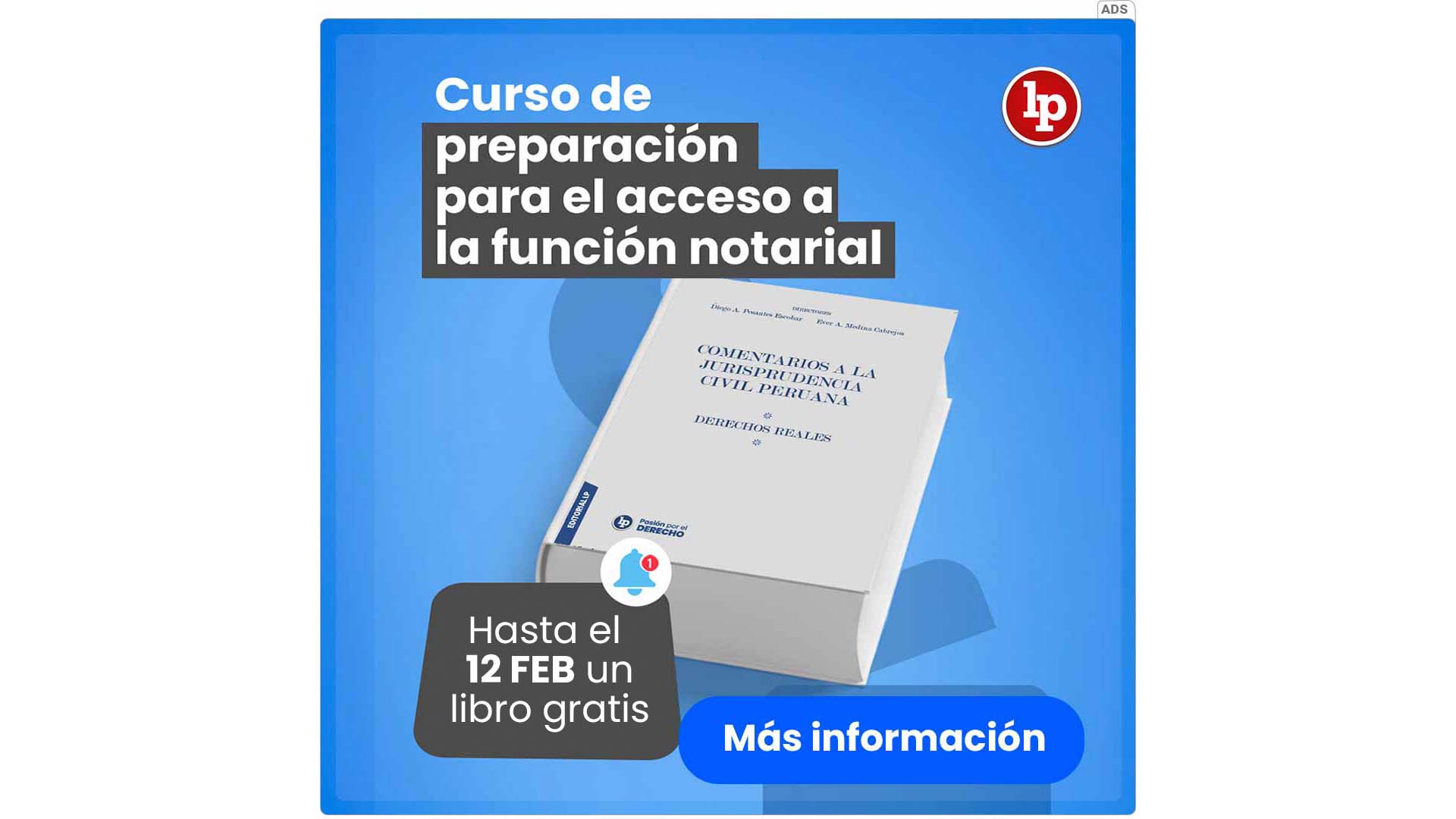
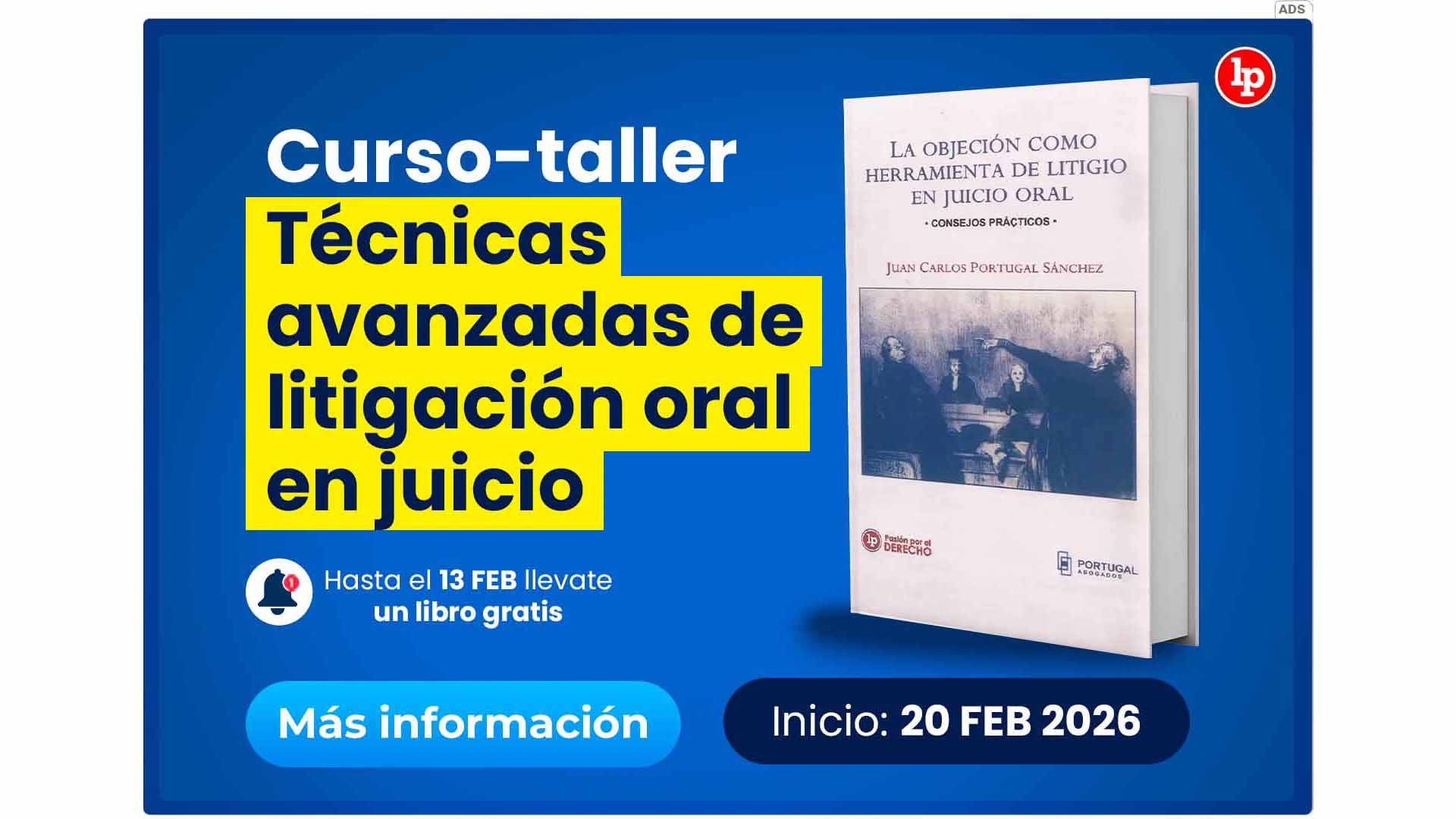



![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Disponen el aumento del alumbrado público en vías con índices de criminalidad comprobada [Decreto Legislativo 1740]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-324x160.png)
![Reglamento de la Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas [Decreto Supremo 001-2026-MC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/cine-LPDerecho-100x70.png)


![[VÍDEO] Abogado denuncia que policías no le permitieron conversar con su cliente detenido en comisaría](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-GENERICO-DENUNCIA-DE-ABOGADO-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Disponen el aumento del alumbrado público en vías con índices de criminalidad comprobada [Decreto Legislativo 1740]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-100x70.png)




