1. Discutimos menos de lo que deberíamos las particularidades del caso penal que se sigue contra Pedro Castillo por el golpe de Estado anunciado en diciembre de 2022[1]. Es curioso, Pedro Castillo es el segundo presidente de la historia de la república, el primero fue Augusto B. Leguía, que ha sido llevado a prisión inmediatamente después de perder la presidencia. Su caso, además, es el segundo sobre un golpe de Estado que se discute en el Perú: El primero trató sobre el golpe de abril de 1992, pero no incluyó a Alberto Fujimori, el presidente que lo perpetró, a quien en su momento ni siquiera se le extraditó por esos hechos.
Estas dos razones deberían haber sido suficientes para que el caso esté instalado en el medio de nuestra escena legal. Pero no lo está. Diría que tiene un nivel de discusión más bien marginal, con intercambios muy eventuales entre expertos en la materia.
2. Por nuestra parte hemos insistido en observar que el caso contra Pedro Castillo arrastra una distorsión fundamental, ésta no corresponde en estricto sentido a los contenidos legales que involucra, sino al espacio institucional que esta historia ocupa. Sostenemos que los cargos más importantes que se han construido contra Pedro Castillo no son los que corresponden al golpe de Estado, sino los que provienen de las diligencias preliminares por corrupción que la fiscalía autorizó llevar en su contra en mayo de 2022.
En diciembre de ese año, cuando Pedro Castillo anunció que cerraría todas las entidades constitucionales del país y gobernaría por decreto, cosa que por cierto no logró hacer, Salatiel Marrufo, uno de sus principales cómplices, estaba delatándolo ante el Congreso[2]. De acuerdo a la información publicada en medios, entre mayo y diciembre de 2022 la fiscalía reunió al menos seis colaboradores eficaces y dos testigos protegidos que le atribuyeron responsabilidad por desarrollar prácticas corruptas durante su gobierno[3]. Días después del anuncio del golpe, Andrés Manuel López Obrador, para entonces presidente de México, confirmó en público que Pedro Castillo le pidió protección antes de anunciar el golpe[4]. De hecho, lanzado el anuncio que representa el golpe, Castillo salió de Palacio de Gobierno para intentar asilarse en la embajada de México. No existen registros que indiquen que haya intentado hacer algo distinto a fugar del país con protección diplomática.
Si juntamos las piezas del rompecabezas, que son éstas, no hay más. Lo que obtenemos es, materialmente, una fuga causada por el cerco que formaron sobre Pedro Castillo los casos de corrupción. La historia ha sido recubierta por una coartada narrativa construida a partir de un mensaje a la Nación diseñado para convertir la fuga, en el plano de las apariencias, en un evento político, en una manera de escapar a las presiones de un Congreso de derechas que se había intentado clausurar en nombre del pueblo. La pauta de esta estructura narrativa pretende que la única manera de evitar una persecución política “sostenida y arbitraria” (comillas propias) era fugarse, pero antes de eso, intentar cerrar el Congreso.
Sin el anuncio del golpe la fuga quedaba expuesta en su significado concreto. Con el anuncio y la reacción de un Congreso, torpe por decir lo menos, el evento adquirió un sentido virtual que, vistas las cosas en sus consecuencias y antecedentes, no tenía ni tendría por qué haber adquirido.
3. Las cosas habrían quedado más claras si Castillo, detenido, hubiese sido puesto a disposición de un juez y del Congreso bajo cargos por corrupción, registrando su intento de fuga como lo que era, como una forma de escapar al cerco que conformaban las investigaciones hechas en su contra por corrupción. Si los cargos por corrupción hubiesen tenido desde el principio el peso gravitacional que merecían, esta historia podría ser contada con mucha facilidad. Los cargos penales por el anuncio del golpe de Estado sin duda se habrían presentado también, pero habrían ocupado un lugar secundario, como lo tuvieron los casos por el golpe de abril de 1992 en la historia de los casos contra el régimen de los años 90. El peso de los casos seguidos a principios de siglo contra Alberto Fujimori no quedó en desbalance: Alberto Fujimori, extraditado de Chile en setiembre de 2007, fue llevado a juicio por violaciones a los derechos humanos y por corrupción. Los cargos por el golpe de Estado que perpetró en abril de 1992 fueron discutidos en un proceso que comprendió a sus ex ministros, pero ni siquiera fueron incorporados en el pedido original de extradición presentado por las autoridades peruanas ante las chilenas[5].
Tres evidencias muestran el desbalance al que nos referimos. La primera: en diciembre de 2022, cuando Castillo anunció el golpe de Estado, el Congreso tenía en sus manos una denuncia de la fiscalía por corrupción y un procedimiento por vacancia también basado en cargos por corrupción[6]. La decisión del Congreso que declara su puesto vacante en diciembre de 2022, sin embargo, no se refiere a esos cargos, sino al anuncio del golpe[7]. La segunda: a nivel judicial la primera orden de prisión preventiva que se dictó contra Castillo no registró el intento de fuga del profesor como un evento relacionado con las investigaciones por corrupción, sino como un capítulo en la historia del golpe de Estado anunciado[8]. La tercera: registrada la declaración del cargo como vacante, el Congreso demoró hasta febrero para recordar que el día del anuncio del golpe se estaba discutiendo un caso sobre corrupción, que permaneció encarpetado por dos meses decisivos, los que formaron los primeros discursos sobre el origen de esta historia[9]. Los cargos por corrupción solo fueron usados como una razón para mantenerle en prisión en marzo de 2023[10].
Podemos agregar una cuarta evidencia: Cerramos estas líneas en noviembre de 2025. Pedro Castillo enfrenta un juicio por el anuncio de golpe de Estado, pero hasta la fecha la fiscalía no ha presentado acusación por ninguna de las historias sobre corrupción que se documentaron oficialmente en su contra en el segundo semestre de 2022.
4. El desfase entre los cargos por corrupción y los cargos por el anuncio del golpe de Estado abre en esta historia una fisura narrativa en la que se ha instalado una línea completa de discurso que presenta a Pedro Castillo como víctima de un caso de persecución política y de un golpe parlamentario al que se concede más peso que al golpe que él anuncio como propio.
La presidencia de México ha sido particularmente cuidadosa en sostener este discurso. De hecho, ha concedido asilo primero a su esposa y a sus hijas[11] y hace poco solicitó al Gobierno peruano un salvoconducto para que la señora Betsy Chávez, primera ministra en diciembre de 2022 y acusada por el anuncio del golpe de diciembre de 2022, pueda salir del país[12].
Siendo presidente, Andrés Manuel López Obrador describió el anuncio de golpe de Pedro Castillo como una respuesta al “ambiente de confrontación y hostilidad” mantenido en su contra por “intereses de las élites económicas y políticas” en el Perú. En esas condiciones, invirtiendo los términos de la ecuación, ha sostenido que declarar su puesto vacante “fue un golpe de Estado técnico”[13]. Por su parte, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum ha presentado la detención de Pedro Castillo como “injusta”, una decisión que “correspondió a un tema político”. Ella ha sostenido que Pedro Castillo era al momento en que fue destituido “presidente legítimo” y que su caso representa “un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”[14].
En el plano legal, los autores que más empeño han puesto en dar forma a este enfoque de las cosas han sido Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Leonardo Croxatto, ambos además abogados formales de quien para diciembre de 2022 ejercía la presidencia. Ambos sostienen que la destitución de Castillo fue inconstitucional porque el procedimiento “por un golpe en flagrancia” que se adoptó en su contra no contó con los 104 votos que el reglamento del Congreso exige para cambiar los cargos en un procedimiento ya iniciado (los votos reunidos en su contra fueron 101). Ambos han insisto que en casos relacionados con el cierre del Congreso el artículo 117 de la Constitución peruana establece un procedimiento en particular, el antejuicio, que supone conceder al imputado un espacio para organizar su defensa ante el pleno. Sostienen que, sin ese procedimiento previo, el proceso penal —que supone también el levantamiento de inmunidad del imputado—, carece de validez. Ambos sostienen además que el anuncio del golpe de Estado perpetrado por Castillo en diciembre de 2022 no llena los requisitos que la ley peruana establece para llevar a juicio a una persona por rebelión, que es el cargo que se emplea en este proceso, porque la rebelión supone un alzamiento armado que en este caso no se registró. Para ellos, en las condiciones en que se presentó, el anuncio representa un caso de “tentativa inidónea”: un intento realizado sin medios apropiados o mínimamente adecuados para consumar el delito. Bajo esta calificación, sostienen, el hecho no es punible bajo el Código Penal peruano. Ambos han considerado el caso contra Castillo como una muestra de “lawfare”, es decir, de uso del poder punitivo del Estado como medio para neutralizar adversarios políticos. Ambos han denunciado que el caso muestra en sus antecedentes expresiones de racismo intolerables expresadas por el origen andino y rural del acusado[15].
5. Registrado el anuncio del golpe de diciembre de 2022 el Congreso optó por organizar contra Castillo un procedimiento acelerado de destitución no previsto en la Constitución: la declaración del puesto como vacante por un golpe de Estado perpetrado en flagrancia, considerando al hecho como un caso revelador de la “incapacidad moral” de Castillo para mantenerse en el cargo. Antes de optarse por esta ruta, el Congreso tenía en proceso un caso por vacancia organizado sobre los testimonios por corrupción acoplados por la fiscalía entre mayo y diciembre de ese año. Esa intención fue abandonada y reemplazada por el golpe, apenas se hizo público el anuncio de Castillo.
El texto de la decisión del Congreso usa esa construcción, “flagrancia”, para fundamentar el acuerdo de destitución[16]. No se trata entonces de un caso de cambio de cargos, procedimiento para el que se habrían requerido 104 votos conformes. Se trata de una decisión adoptada sin procedimiento previo; una que se postula a sí misma como una excepción al uso del procedimiento de antejuicio autorizado por el artículo 117 de la Constitución, que no fue seguido.
En general el texto de la Constitución peruana arrastra una serie de imperfecciones y asincronías en el tratamiento de los golpes de Estado y los procedimientos de destitución presidencial. Las constituciones del Perú han mantenido la “vacancia por incapacidad moral”, un procedimiento inusual en el derecho comparado, en una norma prácticamente común desde principio del siglo XIX, sin notar que la cláusula, por lo ambiguo de su contenido, abre las puertas a la destitución parlamentaria libre de quien ejerce el cargo. En una abierta incongruencia las constituciones en el Perú han mantenido desde la segunda mitad del siglo XIX una cláusula cerrada de protección a quien ejerce la presidencia; una conforme a la cual el presidente en ejercicio solo puede ser acusado ante el Congreso por golpes de Estado. Entonces, conforme al texto constitucional, un presidente solo puede ser destituido por perpetrar un golpe de Estado, pero al mismo tiempo puede ser destituido siempre que el Congreso acuerde declararlo moralmente incapaz para ejercer el cargo.
Como si no bastara con esto, las constituciones de 1979 y 1993 han declarado que no se debe obediencia a un gobierno usurpador (actual artículo 46). De hecho, en la tensión que intentó resolver el Congreso al destituir a Castillo, la excepción al procedimiento de antejuicio fue justificada a la vez por la flagrancia del golpe y también por la pérdida de legitimidad que la Constitución asigna al “gobernante usurpador”[17]. Conforme a esta cláusula, común a las constituciones de 1979 y 1993, el pueblo no debe obediencia a un gobernante usurpador. La insurrección contra el usurpador debe, entonces, ser considerada legítima; derrocarlo también.
La cláusula alcanza para justificar la creación de procedimientos adulterados de destitución parlamentaria, profundizando entonces la inutilidad de los límites textuales del artículo 117.
La tensión textual entre estas tres disposiciones, protecciones del artículo 117, vacancia por incapacidad moral y desobediencia al gobernante usurpador, solo ha podido ser sostenida por cierto porque el Perú, un país que acumula 21 golpes de Estado efectivos, no destituyó a ningún presidente por haberlos perpetrado, hasta Castillo, ni declaró la presidencia en vacancia por incapacidad moral a nadie hasta el año 2000, cuando Alberto Fujimori huyó al Japón. Tampoco pudo consolidar reacciones defensivas inmediatas en el 1992, cuando Alberto Fujimori dio el golpe de Estado que le permitió reemplazar la Constitución de 1979.
El fracaso del golpe de Castillo representa entonces un momento sin precedentes: un golpe de Estado fallido al que no responde una reacción militar, sino el Congreso.
Imposible perder de vista la enorme cantidad de errores que perpetró el Parlamento al organizar su respuesta. Pero tampoco puede perderse de vista las enormes deficiencias del pésimo material normativo con que contaba para esos fines.
6. La Corte Suprema validó la detención preliminar de Pedro Castillo y su relación con el caso del golpe de Estado el 8 de diciembre de 2022. Ese mismo día validó también el procedimiento de levantamiento de su inmunidad improvisado por el Congreso, alegando que el anuncio público del golpe de Estado confirmaba un caso de flagrancia que le exoneraba del procedimiento previo establecido por el artículo 117 de la Constitución. El Tribunal Constitucional convalidó estas decisiones a partir de la sentencia de 1° de abril de 2024. Conforme a ellas la excepcionalidad de este caso justifica el uso de procedimientos improvisados, definidos en el marco de los hechos, sin más norma previa que las cláusulas constitucionales que habilitan la vacancia por incapacidad moral y la desobediencia a gobiernos usurpadores. Esas dos son las bases desde las que el Congreso organizó la destitución de Castillo y el levantamiento de su inmunidad.
En abril de 2023 los abogados de Pedro Castillo presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[18]. Las bases narrativas del caso son las expuestas por el Gobierno de México y por los señores Zaffaroni y Croxato, aquellas que se cuelan por las fisuras narrativas que resultan de haber postergado y casi convertir en inviables las discusiones sobre los casos sobre corrupción que se organizaron contra Castillo entre mayo y diciembre de 2022.
Pero para que el caso contra Castillo pueda prosperar en el sistema interamericano sus alegaciones deberían transformarse en las que puede hacer cualquier persona investigada o acusada por un delito. La Corte, en la opinión consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021, ha dejado en claro que ser presidente de una república no concede, como concede ser juez, derechos propios que puedan ser definidos en atención a los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Privilegios presidenciales como la inmunidad relativa que la Constitución peruana ha concedido históricamente a los presidentes en ejercicio o las particularidades del procedimiento sobre vacancia presidenciales por la llamada “incapacidad moral”, no corresponden a esos derechos.
7. Los debates más intensos que sí se han registrado alrededor del caso Castillo se refieren a las reglas de derecho penal material que se está empleando en el juicio en su contra. Como hemos anticipado, a pesar de la enorme frecuencia con que se ha registrado golpes de Estado efectivos en la historia peruana, el único caso llevado a juicio por hechos de este tipo se refirió al golpe de abril de 1992 y se organizó bajo las reglas de los delitos por rebelión y conspiración para la rebelión.
El caso no incluyó a Alberto Fujimori como acusado. De hecho, se discutió en los tribunales antes que él fuera extraditado desde Chile (setiembre de 2007). Hasta la fecha de su deceso registrado el 11 de setiembre de 2024, el Estado no había recabado autorización de Chile para llevarlo a juicio por esos hechos, de modo que su responsabilidad por la interrupción del ciclo constitucional iniciado en 1980 no fue jamás discutida ante los tribunales de justicia peruanos.
De hecho, en el origen del proceso por extradición la defensa del Estado decidió no exponerse a las complejidades asociadas a debates, que para el derecho internacional corresponden siempre a consideraciones opinables como las que definen los llamados “delitos políticos”[19].
Por el golpe de abril de 1992 fueron acusados trece ex ministros del régimen de entonces. En noviembre de 2007 la sala a cargo del proceso condenó a diez de ellos por conspiración para la rebelión, luego de declarar probado que los acusados intervinieron en reuniones previas al golpe de Estado dirigidas a prepararlo[20]. La Corte Suprema no ratificó la condena .
Las reglas por conspiración para la rebelión, que fueron usadas contra Montesinos, los Comandantes Generales, el Director General de la PNP y el ex Ministro Carlos Boloña, que terminó absuelto[21]
El Código Penal peruano dejó de sancionar como un delito autónomo cosas como la clausura del Congreso o las interferencias con sus sesiones en 1924. El Código Penal aprobado entonces, como el que ahora está vigente, sancionaba como delitos contra el orden constitucional la rebelión, la sedición y el motín, mas no el cierre del Congreso u operaciones institucionales semejantes. El Código Penal de 1863 tenia, en los artículos 125 y 126, normas específicas para la sanción de estos asuntos. La legislación anterior al Código de 1863 también las contenía, en medio de la dispersión que la caracterizaba[22], pero todas estas estructuras fueron abandonadas en 1924.
La eliminación de figuras delictivas especiales para estos casos, por cierto, no parece haber llamado la atención de ningún autor en la tradición jurídica local. La exposición de motivos del Código Penal de 1924 no dice absolutamente nada sobre esto. En una primera búsqueda, hecha para cerrar estas notas, no he encontrado un solo ensayo académico o una tesis de grado que revise lo que pasó en esta materia.
El silencio es particularmente llamativo porque cosas como clausurar un Congreso o interferir con sus sesiones son asuntos considerados como delitos particularmente graves en la tradición jurídica europeo continental, de la que nuestra legislación se ha alimentado históricamente. Alemania, fuente usada de referencia para los expertos en derecho penal, consolidó estas reglas desde el Código de 1871, sin que la caída del Imperio en 1919 ni el llamado golpe de Kapp de marzo de 1920 contra la república de Weimar condujeran a modificaciones directas de estas normas [23].
Por lo que toca al derecho francés, la sanción a atentados contra la monarquía y el régimen político constitucional quedaron establecidos en 1791, como norma de reforzamiento a la monarquía constitucional establecida entonces, pero pasaron a la legislación revolucionaria republicana, llegaron al Código de 1810 y subsistieron al imperio napoleónico[24].
La historia del derecho europeo registra, sin embargo, dos excepciones que parecen explicar la supresión normativa registrada entre nosotros en 1924: En España la revolución de 1868, llamada “La Gloriosa”, la abdicación de Isabel II y la instalación del sexenio democrático, condujeron a una supresión que se entendió inspirada en el pensamiento liberal de las normas originalmente dirigidas a sancionar a quien alteren un orden constitucional que estaba siendo o intentando ser reformado[25].
En Italia se registró un proceso semejante tras la unificación de 1861: El Código Zanardelli de 1889, liberal en su concepción, eliminó la sanción de las alteraciones constitucionales y limitó las sanciones penales a los ataques violentos contra el Estado[26].
En ambos casos el proceso que descriminalización de alteraciones constitucionales revirtieron. En España la reversión se registró con la aprobación del Código Penal de 1928, promulgado después del golpe de Estado de Primo de Rivera de 1923 y se consolidó con la legislación republicana de 1932. En Italia la reversión se produjo con el Código Rocco de 1930, aunque el entorno fascista de su promulgación hizo de esa restauración un proceso extremadamente complejo.
El Anteproyecto de Código Penal Federal suizo de Carl Stoos escrito entre 1893 y 1918, usualmente citados como fuente de inspiración del Código Maúrtua, de 1924, tampoco tenía disposiciones que sancionaran la alteración del orden constitucional como un delito en sí mismo. El Código Penal Federal de 1937, aprobado en base a ese ante proyecto, tampoco[27].
En el Perú, además de la influencia indirecta de las reformas italiana y española y de la reclamada influencia de los ante proyecto suizo, resulta imprescindible tener en cuenta que la reforma de 1924 se aprobó durante el segundo gobierno de Augusto B. Leguía. Este régimen, llamado “el Oncenio”, fue establecido en 1919. Leguía, ganó las elecciones de mayo de 1919, pero perpetró un golpe de Estado en julio, alegando que el partido civil preparaba un fraude que se consumaría en el procedimiento de ratificación parlamentaria de los resultados electorales. El Congreso fue disuelto y Leguía, como presidente de facto, convocó a una Asamblea Constituyente que ratificó su mandato en julio de 2019.
Imposible imaginar a Leguía promulgando un código que al menos en el plano simbólico sancione como delito un capítulo de su propia historia política, alterar el orden constitucional.
8. El golpe de Estado de diciembre de 2022 está contenido en el mensaje que hizo público Pedro Castillo ante los medios de comunicación. Luego de leerlo, Castillo intentó huir y fue atrapado en el intento. No existen más eventos documentados que indiquen que el mensaje tuvo réplicas o consecuencias en hechos coetáneos a ese momento.
Ya que los delitos sobre alteración al orden constitucional fueron suprimidos de la legislación peruana en 1924, el hecho debe ser calificado conforme a la norma subsistente, la de rebelión, que se construye en referencias a alzamientos armados.
En el derecho comparado es usual que esta construcción sea definida por oposición a su par, las transgresiones que alteran el orden constitucional. Cuando existen ambas normas es sencillo concluir que un golpe de Estado definido desde la Presidencia de la República se debe sancionar como una alteración delictiva del orden constitucional mientras que una proclama lanzada desde un cuartel militar armado se califica como alzamiento. En nuestro caso, ya que nos quedamos con un sistema que solo tiene una de las dos normas del par desde 1924, la Corte Suprema ha declarado, desde la ejecutoria de 17 de abril de 2009, que los golpes perpetrados desde del poder pueden ser calificados como casos de alzamientos en armas siempre que involucren el desplazamiento de tropas militares o de fuerzas de seguridad.
El golpe de abril de 1992 se ejecutó. El Congreso fue clausurado por destacamentos militares que además tomaron el control del Poder Judicial, de las demás entidades constitucionales afectadas y de los medios de comunicación, que se vieron forzados a interrumpir sus transmisiones. El de diciembre de 2022 no se ejecutó; no existen registros que describan ningún operativo policial o militar afectando el funcionamiento de entidades constitucionales o de prensa. Pero que nadie haya hecho caso a las órdenes impartidas por quien entonces era el presidente de la República en ejercicio no significa que el golpe no se haya intentado.
A partir de la sentencia de 17 de abril de 2009 (caso golpe de Estado de 17 de abril de 1992) las cosas entonces no son entre nosotros tan sencillas como limitarse a notar que hasta 1924 teníamos vigente una norma especial para los golpes de Estado y que a partir de esa fecha la excluimos de la legislación. La sentencia de abril de 2009 puso en evidencia que entre nosotros los golpes de Estado organizados desde el poder no han devenido en hechos exonerados de sanción penal. La extraña mutación que se ha registrado en nuestra historia nos ha dejado uno de los dos extremos usuales del conjunto de delitos que se emplean en este sector de sanciones (alteraciones constitucionales/alzamientos). El vacío ha sido resuelto por la Corte Suprema habilitando el uso de las reglas del alzamiento para los golpes instituciones, siempre que ellos involucren órdenes de desplazamiento de personal militar. La fiscalía ha anunciado que puede probar que, con ocasión del mensaje de diciembre de 2022, se ordenó el desplazamiento de personal militar y policial para, entre otras cosas, detener a la fiscal de la Nación[28]. Ha anunciado además poder probar que hubo ministros del régimen que participaron en reuniones previas de organización de esos desplazamientos. Si el juicio conduce a probar ambos aspectos, órdenes y reuniones previas, la fiscalía habrá llenado el doble estándar establecido por la sentencia de 17 de abril de 2009 para sancionar el alzamiento (en grado de tentativa) y la conspiración para al alzamiento. Si no logra hacerlo, la única salida será la abolición de los acusados.
La lectura del mensaje representa el anuncio de un golpe de Estado. El anuncio es en sí mismo un problema constitucional y sería un problema penal por sí mismo si hubiéramos recuperado un esquema completo de normas que considere los golpes de Estado como delito complementario al de rebelión, en el esquema que perdimos en 1924. Producida la fractura del esquema se producen modificaciones. A diferencia del golpe de Estado, la rebelión no se construye desde el anuncio del golpe, supone el desarrollo de desplazamientos militares o policiales coordinados en reuniones previas dirigidos a cerrar entidades constitucionales específicas. En el caso de Castillo la historia de diciembre de 2022 no llega a consumarse porque estos desplazamientos no fueron realizados. Para que el evento califique como una rebelión, de la que solo puede hablarse en grado de tentativa o conspiración, la fiscalía debe probar en juicio que esos desplazamientos militares o policiales se organizaron; que alrededor del anuncio del golpe se produjo reuniones previas destinadas no solo dirigidas a organizar a la lectura del mensaje, sino a producir esos desplazamientos militares o policiales.
9. Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto han sostenido que, al momento de anunciar el golpe, Pedro Castillo “había perdido todo poder y sabía que nadie se movería en función de sus palabras”[29]. No encuentro sobre qué soportes han construido esta teoría y no le encuentro, con el mayor respeto, ningún sentido. Si ése era el caso ¿para qué anuncio el golpe? Afirmar que estaba poniendo en escena un acto vacío de contenido real abona en favor de mi teoría sobre la construcción deliberada de una coartada narrativa destinada a encubrir su escape en un manto político. Pero no agrega nada en términos de dolo, como no agrega nada sobre lo que para mí constituye parte de un plan de fuga.
Que haya armado la conferencia de diciembre de 2022 sin “pretender” alterar el orden constitucional solo significa que, al hacerlo, Castillo estaba montando una escena falsa. Si esto es así entonces nuestra teoría se confirma: al leer el anuncio Castillo no quería en realidad hacer nada distinto que darle una coartada narrativa a la fuga que intentó realizar. Entonces fugaba de los casos sobre corrupción que se organizaron entre mayo y diciembre de 2022 y lo hacía mientras Salatiel Marrufo, uno de sus principales colaboradores, lo delataba ante el Congreso.
Que además de la fuga el anuncio haya representado un delito pasa por un cuadrante distinto: o antes del golpe Castillo intentó darle forma intentando movilizar tropas o equipos policiales, o no hizo nada de esto. Si la fiscalía prueba en juicio que lo hizo tendrá el caso que ha anunciado tener. Si no, será absuelto de los cargos por rebelión, sin que eso tenga ninguna consecuencia práctica sobre los cargos por corrupción si el juicio termina probando que lo que Castillo quería era huir.
En cualquiera de esos casos el centro de esta historia sigue estando en lo que significa el golpe como capítulo de una fuga sobre casos de otro tipo, los de corrupción, que la fiscalía —por cierto— está postergando de forma que requiere hace bastante tiempo una explicación pública clara.
10. Sobre los cargos por corrupción Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto no parecen tener una respuesta apoyada en evidencias. Han sostenido que el caso de Pedro Castillo fue organizado desde su inicio como un caso de lawfare; que el caso expele “un nauseabundo vaho colosal del peor racismo”[30].
Ambas críticas merecen ser revisadas por separado.
El lawfare fue propuesto como una construcción descriptiva por Charles J. Dunlap Jr., un oficial de la Fuerza Aérea norteamericana que pretendía defender las intervenciones de la OTAN en Kosovo, desarrolladas entre marzo y junio de 1999, de los ataques legales organizados en su contra en el formato de denuncias por crímenes contra el derecho internacional humanitario[31]. Dunlap sostiene que las acciones legales contra campañas militares deben ser tratadas como elementos en el diseño de estrategias militares; como un “arma” empleada contra adversarios militares superiores a los denunciantes para erosionar legitimidad política de los actores militares.
Así concebida la construcción ha sido objeto de críticas masivas desde su origen, tanto en la comunidad académica como desde las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, debido al sesgo militarista con que pretende reducir el sentido de la observación internacional basada en derechos sobre acciones militares[32].
Esta construcción ha sido importada por autores de la región para usarla en un sentido distinto: como plataforma para criticar la organización de casos legales contra dirigentes políticos de la izquierda latinoamericana, como si fuera resultado exclusivo de una nueva forma de discriminación legal.
En Argentina el autor más influyente que defiende esta importación es el propio Zaffaroni [33] En Brasil, la construcción se incorporó al discurso público en defensa de Luiz Inácio Lula da Silva en el marco de la Operação Lava Jato. Sus abogados, Cristiano y Valeska Zanin Martins, introdujeron esta construcción como plataforma para criticar la actividad desarrollada por las autoridades en estas investigaciones, que han sido materialmente aplastadas desde que Lula volvió al Gobierno[34].
El lawfare es una construcción teórica débil. Su sentido original no corresponde con el uso que se le está dando en América Latina. Su invocación parece corresponder más a la adopción de una posición elegida en base a preferencias personales que atendiendo a evidencias. En estos términos es una etiqueta, no una construcción descriptiva robusta que pueda reclamar un papel como herramienta teórica.
11. Las críticas al racismo con que se ha enfocado el periodo de Castillo son incontestables. Pero no encuentro evidencia que permita asociarlas a las investigaciones que se desarrollaron en su contra entre mayo y diciembre de 2022. Aunque las expresiones racistas lanzadas en contra de Castillo desde determinados sectores abundan, donde aparecen en su exacta dimensión es en el montaje y el intento de construcción de un caso legal sobre el llamado “fraude en mesa”.
Desde que se publicaron los resultados de la primera vuelta, en junio de 2021, varios grupos de observadores que respaldaban la candidatura de la señora Fujimori idearon la denuncia de un fraude masivo producido en el sur quechua y aymara para eliminar los votos que, creían, tendrían que haber respaldado a la señora Fujimori y tendrían que haber sido eliminados por una conspiración masiva puesta en movimiento a favor de Castillo. Quienes sostuvieron esta ideación jamás hallaron un testimonio o una evidencia independiente a sus creencias que respaldara la historia. Pero insistieron —aún lo hacen— en que los votos con que el sur andino definió las elecciones a favor de Castillo no podían ser reales y debían haber sido eliminados[35].
Negar el sesgo racista que ha predominado en muchas de las críticas de Castillo sería tan poco serio como pretender que los cargos penales en su contra por corrupción, compilados entre mayo y diciembre, son solo el producto de una invención. Dicho de otra forma, el racismo es innegablemente un factor que explica —en mucho— la tensión que se acumula en esta historia, pero no su causa exclusiva. Los esquemas de corrupción que Castillo impulsó, definió y consintió, están también en el núcleo principal que debe tenerse en cuenta si se intenta contarla de manera seria.
[1] Una versión del texto del mensaje ha sido publicada por el portal de Wikisource: aquí.
[13] López Obrador, A. M. (2023). “Defenderlo es defender la justicia”. Ciudad de México: Comunicación Presidencial.
[14] Sheinbaum, C. (2025). “La detención de Pedro Castillo fue injusta, correspondió a un tema político”. Ciudad de México: Comunicación Presidencial.
[15] Ver: Zaffaroni, E. R., Guevara Vásquez, I. P. (2023). “La rebelión y otros delitos contra los poderes del estado y el orden constitucional”. Lima: Gamarra Editores. También: Zaffaroni, E. R., Caamaño, C., Vegh Weis, V., (coord.), Muñoz, C. (coord.). (2020). “¡Bienvenidos al lawfare!: Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Capital Intelectual.
[16] Ver el resumen oficial del acuerdo en la nota 6.
[17] Recuerdo haber oído enunciar la teoría de la desobediencia legítima como fundamento para destituir a Pedro Castillo en un comentario del profesor Omar Cairo, pronunciado en el mismo mes de diciembre de 2022 en medios. En cualquier caso, Omar Cairo ha desarrollado esta idea en un artículo periodístico publicado en el diario La República en junio de 2024, “El derecho constitucional a la desobediencia”. Para Cairo el anuncio del golpe convirtió a Pedro Castillo en “un gobernante usurpador”, que puede ser desobedecido bajo artículo 46 de la Constitución: clic aquí.
[21] Las precisiones en este tuno me fueron proporcionadas por César Nakasaki, que intervino en ambos procesos.
[22]Vea la colección de Juan Oviedo, “Colección de leyes, decretos y órdenes publicadas en el Perú desde el año 1821 hasta 31 de diciembre de 1859” Lima, Ministerio de Gobierno, Culto y Obras Públicas, M. A. Fuentes Editor, en XVI Tomos.
[23] Klein, Claude. De los espartaquistas al nazismo: La República de Weimar. Traducción: María Lluisá Feliú. © Flaminarion, 1968. © Edicions 62, 1970. © Por esta presente edición: SARPE, 1985. Madrid, Pedro Teixeira 8, 28020 Madrid. Depósito legal: M – 42.998 – 1985. ISBN 84-7291-938-2 (Tomo 50.º). ISBN 84-7291-736-6 (obra completa).
[24] “Continuismo, reformismo y ruptura en la codificación penal francesa (1789-1810)”. Anuario de Historia del Derecho Español N.º 73 (2003). Madrid: Ministerio de Justicia – Centro de Publicaciones; páginas: 551-598.
[25] Peña González, José. “La cultura política en el sexenio.” Revista de Derecho Político, núm. 55-56, 2002, Madrid. DOI:10.5944/rdp.55-56.2002.8861, páginas 21 a 65.
[26] Ferrante, Riccardo. “Los orígenes del modelo de codificación entre los siglos XIX y XX en Europa, con particular atención al caso italiano.” Revista de Derecho Privado, n.º 25, 2013, pp. 29-53.
[27] Queloz, Nicolás. «El sistema suizo de sanciones penales: Evolución y reforma». Anuario de Derecho Penal (1997-98). pp. 137-164.
[29] “Lawfare y racismo”, firmado por Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto, reproducido en Rebelión (origen Página/12): Clic aquí.
[30] “Lawfare y racismo”, firmado por Eugenio Raúl Zaffaroni y Guido Croxatto, reproducido en Rebelión (origen Página/12): Clic aquí.
[31] Ver: Dunlap, Charles J. Jr. “Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian Values in 21st Century Conflicts. Carr Center for Human Rights Policy, Harvard University, 2001. También: “Lawfare: A Decisive Element of 21st Century Conflicts.” Joint Force Quarterly 54 (2007): 81–86.
[32] Luban, David. “Carl Schmitt and the Critique of Lawfare.” Georgetown Law Faculty Publications and Other Works, Paper 1620, 2011, pp. 1–34. Washington, D.C.: Georgetown University Law Center.
[33] Zaffaroni, Raúl Eugenio. “¡Bienvenidos al lawfare! Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal”. Buenos Aires: Editorial Octubre, 2018.
[34] Zanin Martins, Cristiano; Zanin Martins, Valeska Teixeira. “Lawfare: Uma Introdução”. São Paulo: Editora Contracorrente, 2020.
[35] Francisco J. Quesada y Juliana Fowks. “Political hate speech of the far right on Twitter in Latin America”, En, Comunicar n.º 72, 2022, paginas 83 a 94. Huelva, Grupo Comunicar.
![[VÍDEO] Humberto Abanto dictó clase en LP sobre teoría del caso: entre la rigurosidad científica y el arte de la narración](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/maxresdefault-218x150.jpg)
![[VÍDEO] Humberto Abanto plantea implementar «botón de pánico» para abogados del CAL](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/abanto-boton-panico-LPDerecho-218x150.jpg)
![Chofer que conoce la avenida y sabe que en la zona muchos peatones cruzan de forma imprudente, puede prever el ingreso del agraviado a la vía (la velocidad a la que conducía, junto a su poca prevención, generó que recién advierta la presencia del agraviado cuando este estaba a dos metros de distancia de su vehículo, por lo que su reacción fue tardía) [RN 300-2025, Lima, f. j. 22] vehículos-vehicular-carros-congestión vehicular-velocidad-colectivos-LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/vehiculos-vehicular-carros-congestion-vehicular-velocidad-colectivos-LPDerecho-218x150.png)
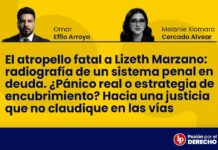
![TC reafirma que la desaparición forzada solo puede ser entendida como delito de carácter permanente con posterioridad a la aprobación y ratificación de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada por el Estado peruano (2002)[Exp. 01736-2025-HC-TC] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-218x150.jpg)
![Requerimiento inspectivo no es válido si se limita a relatar hechos sin una tipificación concreta [Res. 0006-2026-Sunafil/TFL-Primera Sala]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Sunafil-LPDerecho-2.png-218x150.jpg)
![Ley Soto: TC declara constitucional Ley 31751 que regula el plazo de suspensión de la prescripción penal por un año [Expediente 00013-2024-PI/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



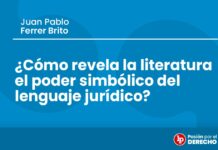

![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)


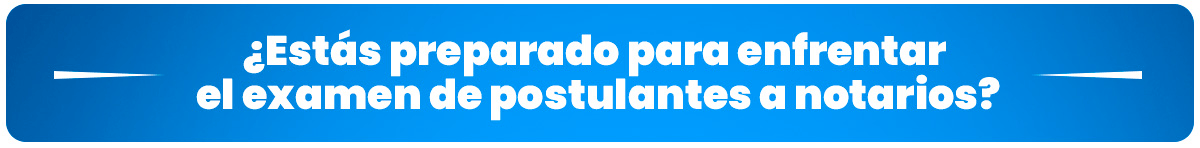
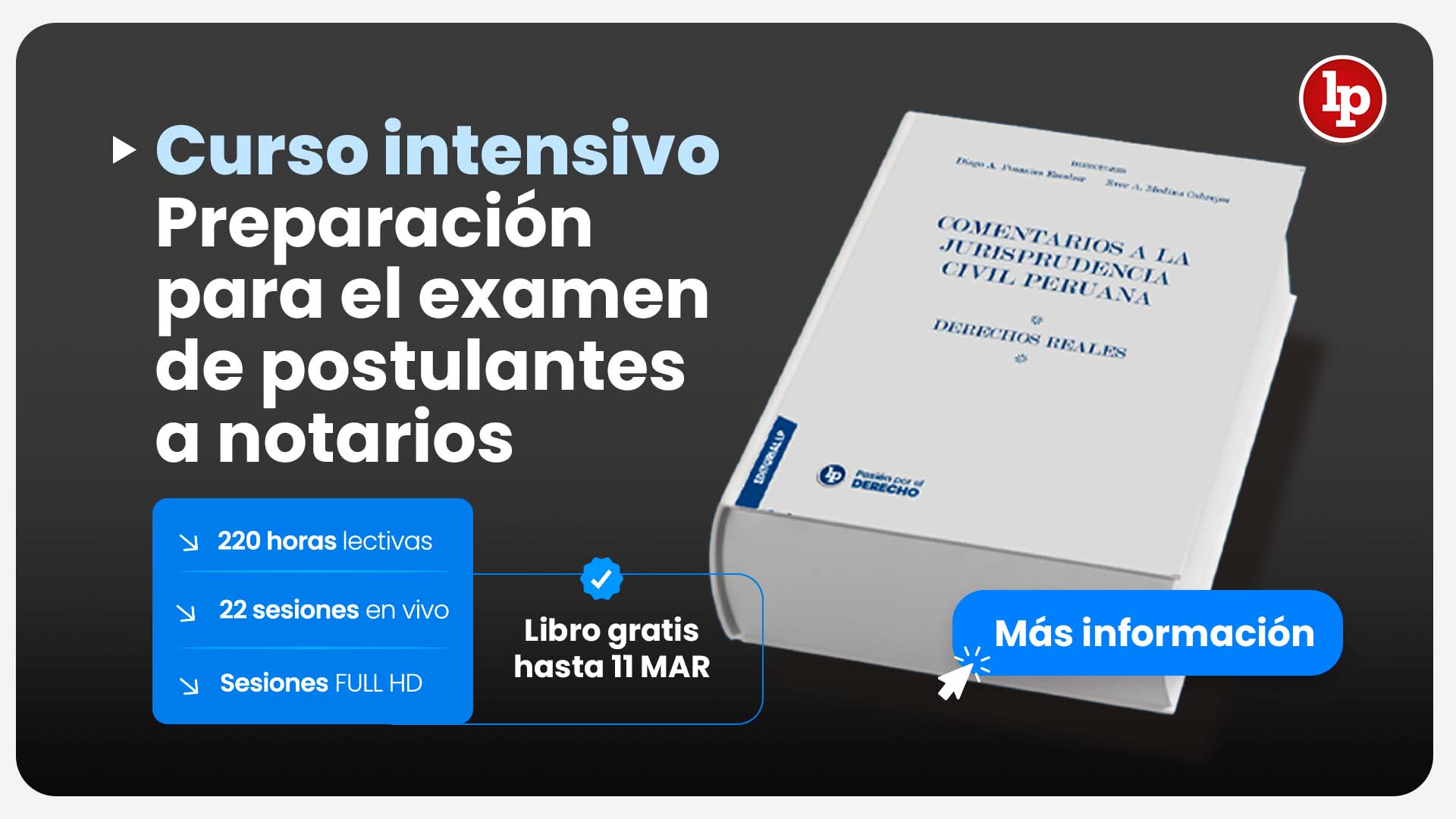


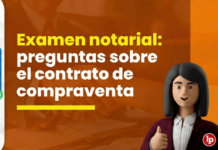
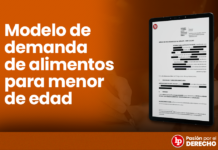

![Cachetear a compañero de trabajo en las instalaciones de la empresa justifica despido (mujer golpeó a su expareja aduciendo que era hostigada sexualmente por él) [Casación 10034-2023, Lima, ff. jj. 15-18]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-de-justicia-fachada-pj-LPDerecho-218x150.jpg)
![Tres elementos para la configuración de la competencia desleal como falta grave [Casación 7377-2023, Junín]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)


![[Balotario notarial] Organización del notariado: distrito notarial, colegios de notarios, Junta de Decanos de los Colegios de Notarios, Consejo del Notariado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/ORGANIZACION-NOTARIADO-COLEGIOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Declaran ilegal requisito impuesto por el MTC y la ATU para la autorización del servicio público de transporte [Resolución 0001-2026/SEL-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/indecopi-exterior-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Indecopi declara ilegales 11 exigencias del Reglamento que regula los servicios de seguridad privada [Resolución 0156-2025/CEB-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)

![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
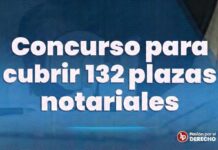









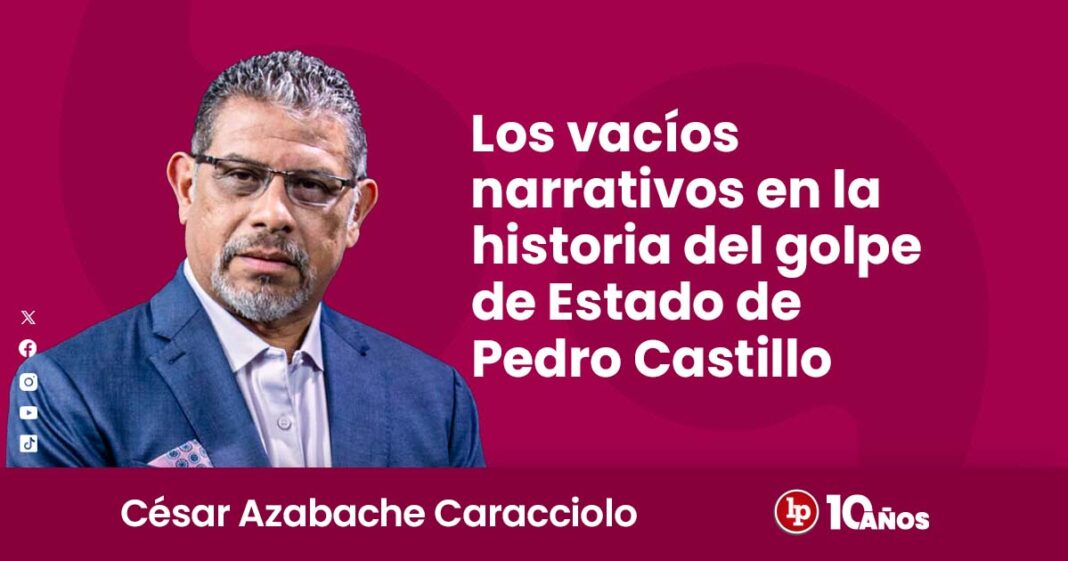
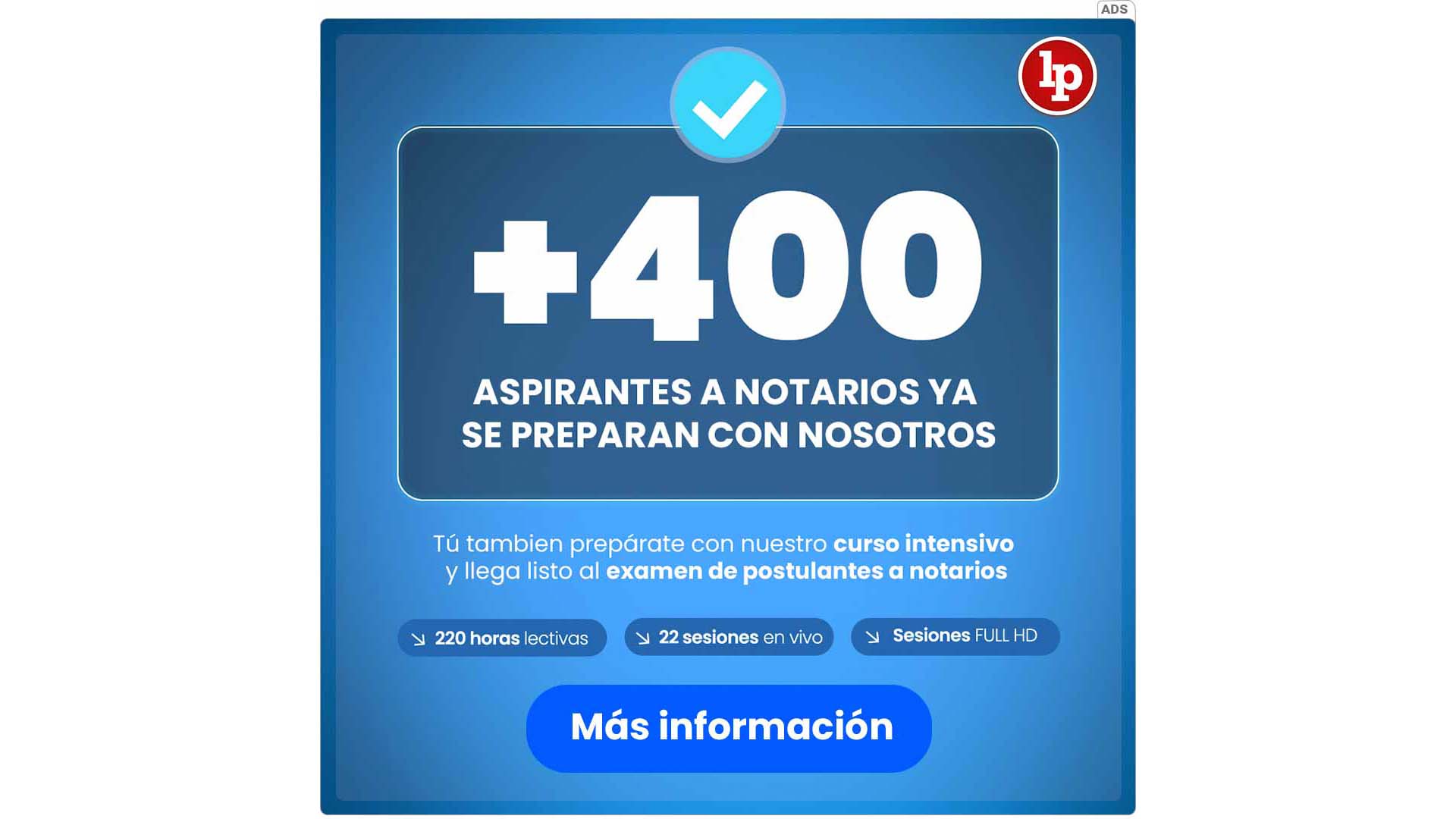


![[Balotario notarial] Acción y omisión en la teoría del delito. Bien explicado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/04/La-accion-y-omision-en-la-teoria-del-delito-LP-218x150.jpg)

![Ley Soto: TC declara constitucional Ley 31751 que regula el plazo de suspensión de la prescripción penal por un año [Expediente 00013-2024-PI/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-100x70.jpg)

![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![[VÍDEO] Pedro Angulo postula al decanato del CAL con propuestas de reforma digital y saneamiento económico](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/maxresdefault-1-324x160.jpg)
![[VÍDEO] Humberto Abanto dictó clase en LP sobre teoría del caso: entre la rigurosidad científica y el arte de la narración](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/maxresdefault-100x70.jpg)
![[Balotario notarial] Organización del notariado: distrito notarial, colegios de notarios, Junta de Decanos de los Colegios de Notarios, Consejo del Notariado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/ORGANIZACION-NOTARIADO-COLEGIOS-LPDERECHO-100x70.jpg)
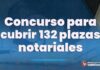
![TC reafirma que la desaparición forzada solo puede ser entendida como delito de carácter permanente con posterioridad a la aprobación y ratificación de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada por el Estado peruano (2002)[Exp. 01736-2025-HC-TC] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-100x70.jpg)

![[VÍDEO] Pedro Angulo postula al decanato del CAL con propuestas de reforma digital y saneamiento económico](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/maxresdefault-1-100x70.jpg)

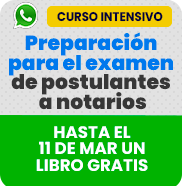


![Ley de Elecciones de Representantes ante el Parlamento Andino (Ley 28360) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-de-representantes-al-parlamento-andino1-LPDERECHO-324x160.jpg)