Sumario: 1. Introducción, 2. ¿Qué es la prueba pericial?, 3. ¿Qué es una pericial oficial y en qué se diferencia de la de parte?, 4. ¿Qué sostiene la Corte Suprema cuando hay discrepancias entre la pericia oficial y la de parte?, 5. ¿El carácter oficial de la pericia determina su prevalencia sobre la de parte?, 5.1. Confusión entre confiabilidad y procedencia, 5.2. Falsa presunción de objetividad, 5.3. Invalidación de la carga probatoria, 5.4. Ausencia de contraste técnico-científico, 5.5. Riesgo para el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas, 5.6. Presunción de subjetividad del perito de parte, 6. Conclusión, 7. Bibliografía.
1. Introducción
A través del recurso de nulidad N.° 324-2019 Callao, la Corte Suprema establece una primacía del valor probatorio de la pericia oficial sobre la pericia de parte. El presente trabajo analiza esta premisa, cuestionando si la oficialidad de la pericia puede puede justificar realmente su predominio sobre las pericias de parte, y si, al otorgarle este privilegio, la Corte está incentivando un razonamiento probatorio complaciente y acrítico.
La relevancia de este análisis radica en que dicha aseveración podría revelar una lógica probatoria preocupante: desentenderse de la verificación y solidez metodológica de la prueba pericial para dar paso a una presunción de confiabilidad solo por su procedencia institucional. Sería una inversión del razonamiento probatorio: la formalidad reemplazando al argumento, creer en vez de verificar. Como en El proceso de Franz Kafka, la burocracia judicial actuaría sin necesidad de justificar.
2. ¿Qué es la prueba pericial?
La prueba pericial constituye una categoría probatoria compleja, cuyo estudio integral excede los alcances del presente trabajo. Por ello, solo se abordan los aspectos pertinentes para el desarrollo de la presente crítica.
En su art. 172, el código adjetivo precisa que la pericia procede para la explicación de un hecho que requiere conocimiento especializado en materia científica, técnica o algún ámbito calificado. Es decir, se trata de un medio a través del cual un tercero —el perito—, debido a sus habilidades o conocimientos especializados, informa, comprueba o concluye respecto de determinados hechos que requieren ese mismo nivel de especialización (Rosas Yataco, 2016).
Un ejemplo paradigmático de prueba pericial es la prueba de ADN. En aquellos casos que se necesita determinar la relación genética que hubiera entre una persona y determinada muestra biológica —sangre, saliva, semen—, se requiere, inevitablemente, de competencias científicas especializadas. Así, la prueba de ADN se torna crucial, pues se usa para establecer la identidad genética de una persona a través del análisis de restos biológicos. En dicho contexto, la pericia genética permite conocer y comprender un aspecto —relación genética— que excede al saber común de las partes procesales, incluido el Juez, el Ministerio Público y la defensa.
Lo que debe contener el informe pericial se encuentra regulado en el art. 178° del código adjetivo y, básicamente, exige identificar al perito, describir los hechos examinados, detallar comprobaciones y fundamentos técnicos, indicar los criterios científicos usados y concluir con fecha, sello y firma. Por otro lado, el examen del perito en juicio, conforme al art. 181, aborda la obtención de una mejor explicación sobre la comprobación efectuada del objeto, fundamentos o conclusiones de la pericia.
En cuanto a su aptitud probatoria, su valoración se rige por la sana crítica y deberá observar las mismas reglas pertinentes que rigen a los demás medios de prueba: las de la lógica, las de las máximas de la experiencia y, sobre todo, las de la ciencia. Para ello, el juez debe exponer los resultados obtenidos, así como los criterios adoptados, conforme al art. 158 del código adjetivo.
3. ¿Qué es una pericial oficial y en qué se diferencia de la de parte?
La pericia oficial es aquella elaborada por un perito que es nombrado por el Juez o Fiscal y es realizada por la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional del Perú[1]. En todo caso, este perito debe hallarse sirviendo al Estado, de tal forma que colabore gratuitamente con el sistema de justicia penal. De no presentarse esta condición, el perito debe estar designado o inscrito según las normas del Poder Judicial.
Por su parte, la pericia de parte es realizada por un perito nombrado por cualquier sujeto procesal, diferente al Ministerio Público o Juez. Este perito puede elaborar su propio informe con el añadido de efectuar un análisis crítico de la pericia oficial. Como resulta evidente, los costos para la elaboración de esta pericia son asumidos por el sujeto procesal proponente.
Así, se aprecia que la diferencia entre ambas pericias radica en su origen y dependencia funcional. Mientras la oficial emana de un órgano técnico estatal y responde a solicitud del juez o del fiscal; la de parte surge de la iniciativa probatoria de los demás sujetos procesales —procesado, actor civil o tercero civilmente responsable— y carece de vínculo con la estructura pública. Sin embargo, ambas comparten una misma finalidad epistémica, propia de toda prueba pericial: aportar conocimiento especializado para el esclarecimiento de los hechos.
4. ¿Qué sostiene la Corte Suprema cuando hay discrepancias entre la pericia oficial y la de parte?
Ahora bien, a través del recurso de nulidad N.° 324-2019 Callao, la Corte Suprema señala:
(…) esta Sala Suprema, por un criterio de confiabilidad, otorga un valor preponderante al peritaje oficial, pues es idóneo per se para formar convicción y su contenido debe prevalecer, en principio, sobre el peritaje de parte, que como tal ha sido designado para defender los intereses de quien lo propone, premiando la objetividad y fundamentación científica y técnica y/o empírica del dictamen por encima del sujeto que lo haya emitido.
A partir de esta premisa pueden extraerse cuatro conclusiones:
- Existe un criterio de confiabilidad para asignar valor probatorio y la confiabilidad solo la proporciona la pericia oficial.
- La pericia de parte tiene una vinculación subjetiva con los intereses del proponente, por lo que, desde su elaboración hasta su actuación, cuenta con una presunción de subjetividad.
- Existe una presunción de imparcialidad en el perito oficial frente al de parte, por lo que un perito oficial siempre será objetivo hasta que se demuestre lo contrario.
- La objetividad y la fundamentación científica, técnica o empírica son los criterios que deben guiar la valoración de la prueba pericial. Sin embargo, menciona este criterio epistémico después sostener un criterio formal —carácter oficial del perito—.
5. ¿El carácter oficial de la pericia determina su prevalencia sobre la de parte?
5.1. Confusión entre confiabilidad y procedencia
La Corte confunde procedencia institucional con fiabilidad epistémica. Es decir, asume que la oficialidad de la pericia garantiza, automáticamente, objetividad y fiabilidad. En el ordenamiento jurídico no existe un denominado principio de confiabilidad o, al menos, en el proceso penal no existe tal, sino el deber de probar en determinado grado las premisas fácticas sostenidas por las partes (Mendoza, 2019).
Además, esta aseveración incurre en una falacia de autoridad, al dotar de mayor aptitud probatoria a la pericia oficial solo por tener fuente estatal, sin justificar que su fundamentación, metodología y demás elementos técnicos o científicos sean prevalentes sobre la pericia de parte. Esto solo puede obtenerse después de la actuación de cada pericia en juicio y no así, de forma previa y abstracta.
5.2. Falsa presunción de objetividad
La Corte introduce, injustificadamente, una dicotomía entre la pericia oficial, a la que atribuye objetividad, y la pericia de parte, a la que imputa subjetividad por estar vinculada a los intereses del proponente. Esta dualidad simplifica en demasía la naturaleza epistémica de la prueba pericial, cuya imparcialidad se mide por su rigor metodológico, verificabilidad y posibilidad de contradicción en juicio oral[2].
Asumir que la oficialidad es objetividad implica ignorar la contrastación de los fundamentos técnicos y las condiciones reales de producción de la pericia en cada caso en concreto. Es decir, la Corte sustituye la evaluación racional de los métodos aplicados, por una presunción moral sobre la integridad del perito, desplazando el análisis científico o técnico por una confianza institucional no verificada.
Así, se ignora que ambos tipos de pericia están sujetos a sesgos y reduce la prueba pericial a una cuestión de confianza. Además, contraviene el diseño del código adjetivo, que exige rigor técnico en la elaboración del informe —art. 178— y una mejor explicación sobre la comprobación del objeto, fundamentos y conclusiones durante el interrogatorio —art. 181, num. 1—. En ningún extremo se prevé mayor aptitud probatoria en función a la procedencia de la pericia.
5.3. Invalidación de la carga probatoria
La Corte no justifica la prevalencia epistémica de la pericia oficial, y ni siquiera traslada a la otra parte la obligación de desvirtuarla, sino que ya la toma por confiable. De esta forma, la fiabilidad probatoria ya no es el resultado de una valoración mínima cuando hay discrepancias entre la pericia oficial y la de parte, sino que, llanamente, la oficial ya parte con ella. Toda posible refutación se torna acto inútil: la pericia oficial no se cuestiona, solo se acepta.
La sana crítica, que rige toda actividad probatoria y la prueba pericial no es la excepción[3], es sustituida por la veneración institucional. El juicio probatorio pericial concluye antes de que, siquiera, comience. Ya no existe control y valoración racional y crítica de la prueba pericial, sino mera ratificación de la pericia oficial en desmedro de la de parte.
5.4. Ausencia de contraste técnico-científico
La Corte ignora lo que el propio código adjetivo promueve: contrastar los procedimientos, técnicas, márgenes de error, fundamentos y demás condiciones técnicas, propias de cada pericia. En lugar de esto, establece, —y se reitera—, una jerarquía basada en la procedencia institucional que la Ley no contempla y su espíritu, basado en la sana crítica, rechaza, como así lo sostiene la doctrina[4] y el acuerdo plenario N° 4-2015/CIJ-116[5].
Si bien es cierto, sostiene textualmente: “premiar la objetividad y fundamentación científica y técnica y/o empírica del dictamen por encima del sujeto que lo haya emitido”, lo cierto es que esta premisa es incoherente con su propio razonamiento. Proclama valorar el rigor pericial, pero en realidad lo sustituye por autoridad institucional. Lo que enuncia como un criterio técnico, lo reduce a un argumento de autoridad y procedencia, donde la objetividad no se contrasta, demuestra o se somete a contradicción, sino que simplemente se presume. Esta postura de la Corte se aleja de la lógica probatoria y se acerca a un esquema inquisitivo o de prueba tasada.
5.5. Riesgo para el derecho de defensa y el principio de igualdad de armas
La pericia de parte ya no es más una herramienta probatoria eficaz para probar una premisa fáctica o refutar a la pericia oficial. Únicamente, tiene un papel simbólico para dar apariencia de contradicción en un proceso penal, que debería ser dialéctico y racional (Mendoza, 2016). Se rompe la igualdad de armas, al situar al procesado, actor civil o tercero civilmente responsable en una posición probatoria pericial desigual frente a la pretensión penal. No se actúa en el terreno de la racionalidad, sino en el de autoridad estatal.
5.6. Presunción de subjetividad del perito de parte
Finalmente, la Corte arroja, sin más, una conclusión absolutamente nociva para un proceso penal contradictorio: toda pericia de parte está inherentemente sesgada por los intereses de quien la propone. Esta presunción conlleva a que ya no importe la validez, rigurosidad y fiabilidad técnica, científica o artística de este tipo de pericia, en la medida que es sospechosa por defecto. La consecuencia es evidente: se penaliza la iniciativa probatoria y, por ende, la efectiva contradicción y defensa de quien no es el Ministerio Público.
6. Conclusión
La prevalencia probatoria de la pericia oficial sobre la de parte que impone la Corte, revela un patrón pernicioso: la justicia penal premia la apariencia de objetividad estatal en desmedro de una valoración pericial mínima y contrastada. Creer en la autoridad desplaza a la verificación técnica. La confiabilidad se convierte en principio, mientras la corroboración y contrastación se vuelven irrelevantes.
Las consecuencias sobre los principios que rigen el proceso penal son negativas y graves: se debilita la igualdad de armas y la contradicción pierde eficacia en la prueba pericial, reducida a un papel simbólico. Así, el proceso penal, contradictorio por naturaleza, deja de ser proceso y se convierte en un ritual de apariencias, donde la autoridad es sinónimo de verdad y las formas son sustancia epistémica.
7. Bibliografía
Mendoza Ayma, Francisco Celis. La necesidad de una imputación concreta en la construcción de un proceso penal cognitivo. Lima: Zela Grupo Editorial, 2016.
Rosas Yataco, José. La prueba en el nuevo proceso penal. Lima: Ediciones Legal, 2016.
Martorelli, Juan Pablo. “La Prueba Pericial. Consideraciones sobre la prueba pericial y su valoración en la decisión judicial”. En Derechos en acción, núm. 4, (2017), pp. 130-139.
Miranda Estrampes, Manuel. “Pruebas científicas y estándares de calidad”, en La prueba en el proceso penal acusatorio. Reflexiones adaptadas al Código Procesal Penal peruano de 2004, (2011), pp. 142 y 143.
Sobre el autor: Solín David Núñez Facundo, Abogado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Egresado de la Maestría en Derecho con mención en Derecho Penal y Procesal Penal, por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque- Perú. Miembro del grupo de Investigación “Derecho, Tecnología e inclusión social” de la Universidad Privada Norbert Wiener. Defensor Público.
[1] Se precisa que, solo en casos donde no puedan realizar la pericia por carecer de peritos para realizarla o de las condiciones necesarias, la pericia criminalística oficial puede ser realizada por otra entidad, conforme al art. 173, numeral 2 del código adjetivo.
[2] Fundamento 11 del Recurso de Nulidad N.° 1239-2024 Nacional, de fecha 21 de agosto de 2025.
[3] Véase el fundamento 16 del Acuerdo Plenario 4-2015/CIJ-116.
[4] Véase en: Martorelli, Juan Pablo. “La Prueba Pericial. Consideraciones sobre la prueba pericial y su valoración en la decisión judicial”. En Derechos en acción, núm. 4, (2017), pp. 130-139; y Miranda Estrampes, Manuel. “Pruebas científicas y estándares de calidad”, en La prueba en el proceso penal acusatorio. Reflexiones adaptadas al Código Procesal Penal peruano de 2004, (2011), pp. 142 y 143.
[5] Véase el apartado §3 de los fundamentos jurídicos del Acuerdo.

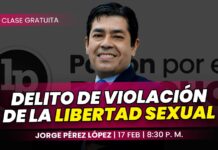

![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Jurisprudencia del artículo 200.2 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-218x150.jpg)


![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)






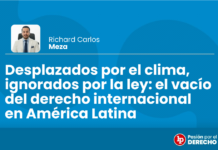


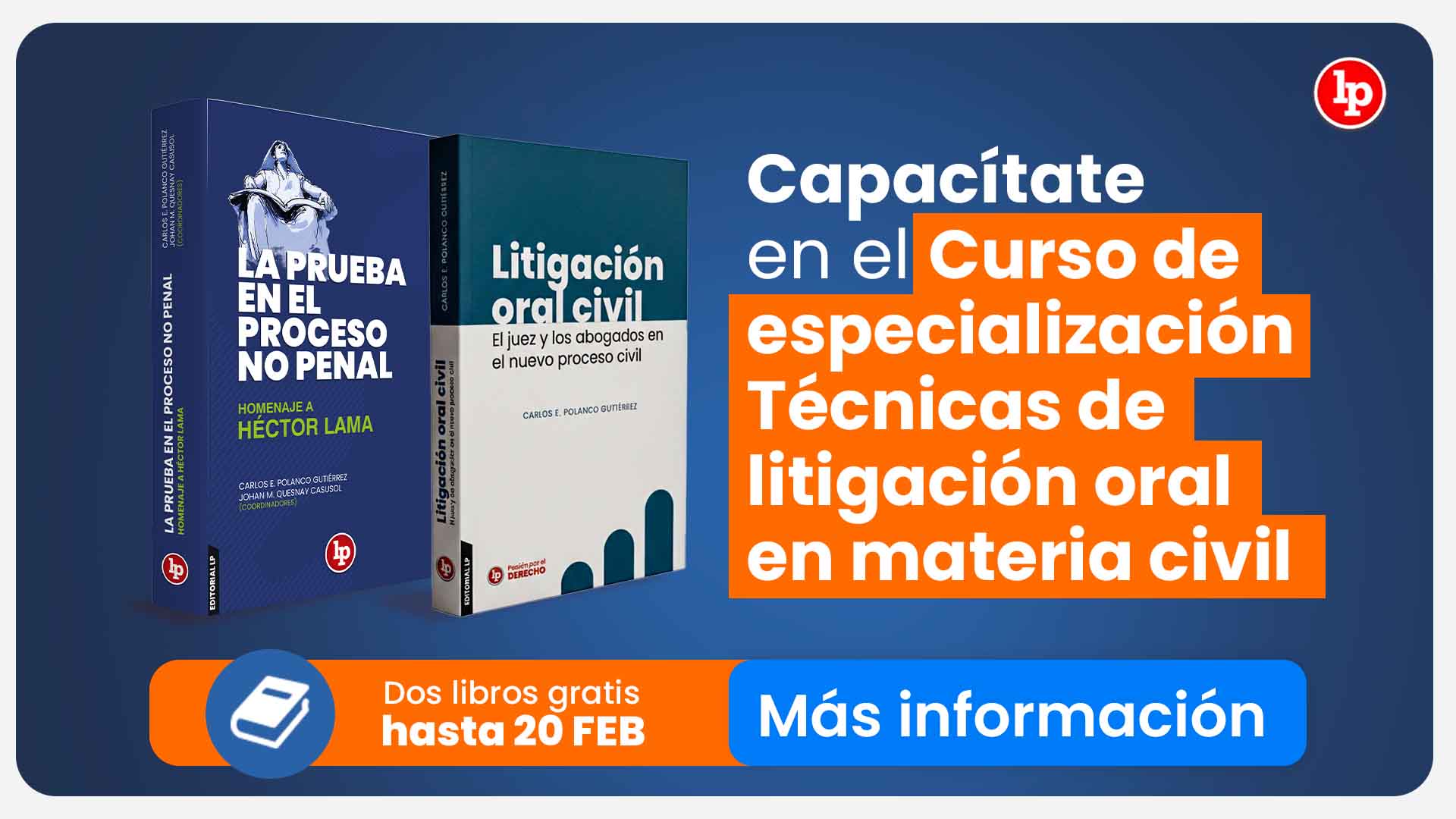
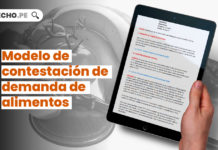
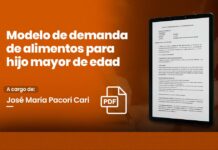
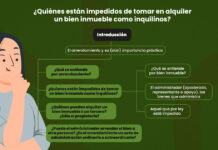
![[Balotario notarial] Competencia notarial en asuntos no contenciosos. Bien desarrollado](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/COMPETENCIA-NOTARIAL-CONTECIOSOS-LPDERECHO-218x150.jpg)
![CAS: Solo pueden negociarse condiciones de trabajo permitidas en el régimen CAS; por ende, no es válido homologar beneficios de régimen laboral distinto (como CTS u otros) [Informe técnico 000518-2025-Servir-GPGSC] servidor - servidores Servir CAS - LPDerecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Trabajadores-Servir-LPDerecho-218x150.jpg)

![¿Si te has desafiliado de tu sindicato te corresponde los beneficios pactados por convenio colectivo? [Informe 000078-2026-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Servir-CAS-LPDerecho-218x150.jpg)
![Mediante el contrato por incremento de actividad el empleador puede aumentar la producción por propia voluntad y no por factores exógenos o coyunturales, lo cual debe estar establecido en el contrato y poderse acreditar [Casación 41701-2022, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/11/contratacion-irregular-de-un-trabajador-LPDERECHO-218x150.jpg)


![Disponen el aumento del alumbrado público en vías con índices de criminalidad comprobada [Decreto Legislativo 1740]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/07/Cableado-Cables-electricos-luz-poste-corte-LPDerecho-218x150.png)
![Reglamento de la Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográficas [Decreto Supremo 001-2026-MTC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/08/cine-LPDerecho-218x150.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![TUO del Reglamento General de los Registros Públicos (Resolución 126-2012-Sunarp-SN) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/TUO-del-Reglamento-general-registros-publicos-LPDerecho-218x150.png)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-REGLAMENTO-NOTARIAL2-218x150.jpg)
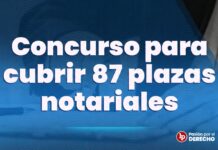








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)
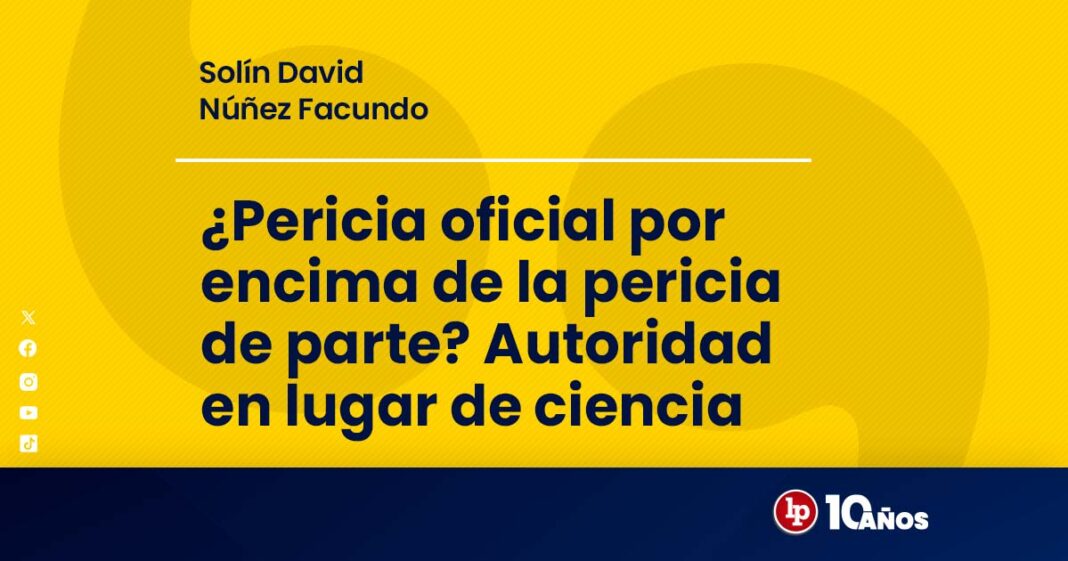
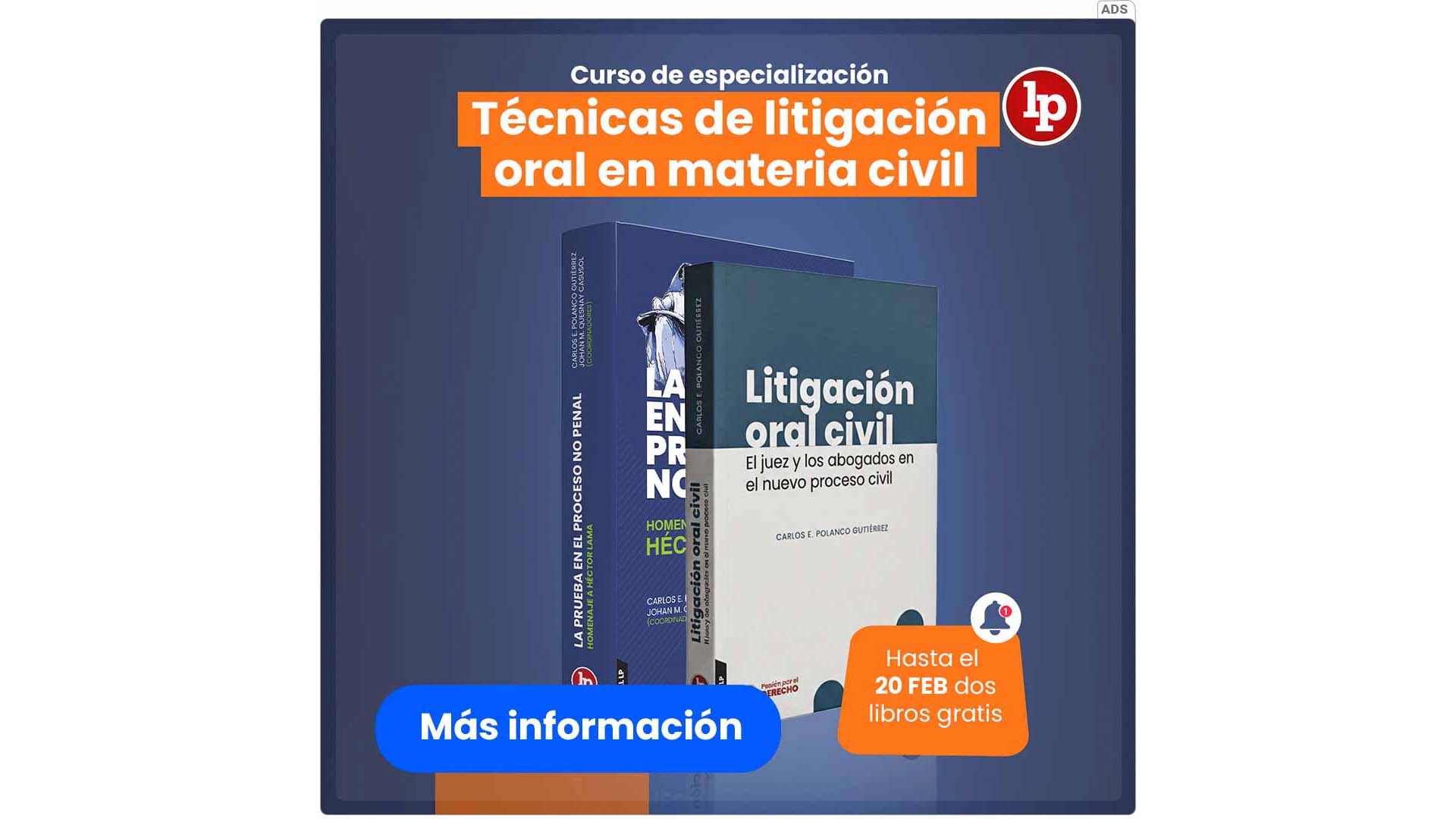

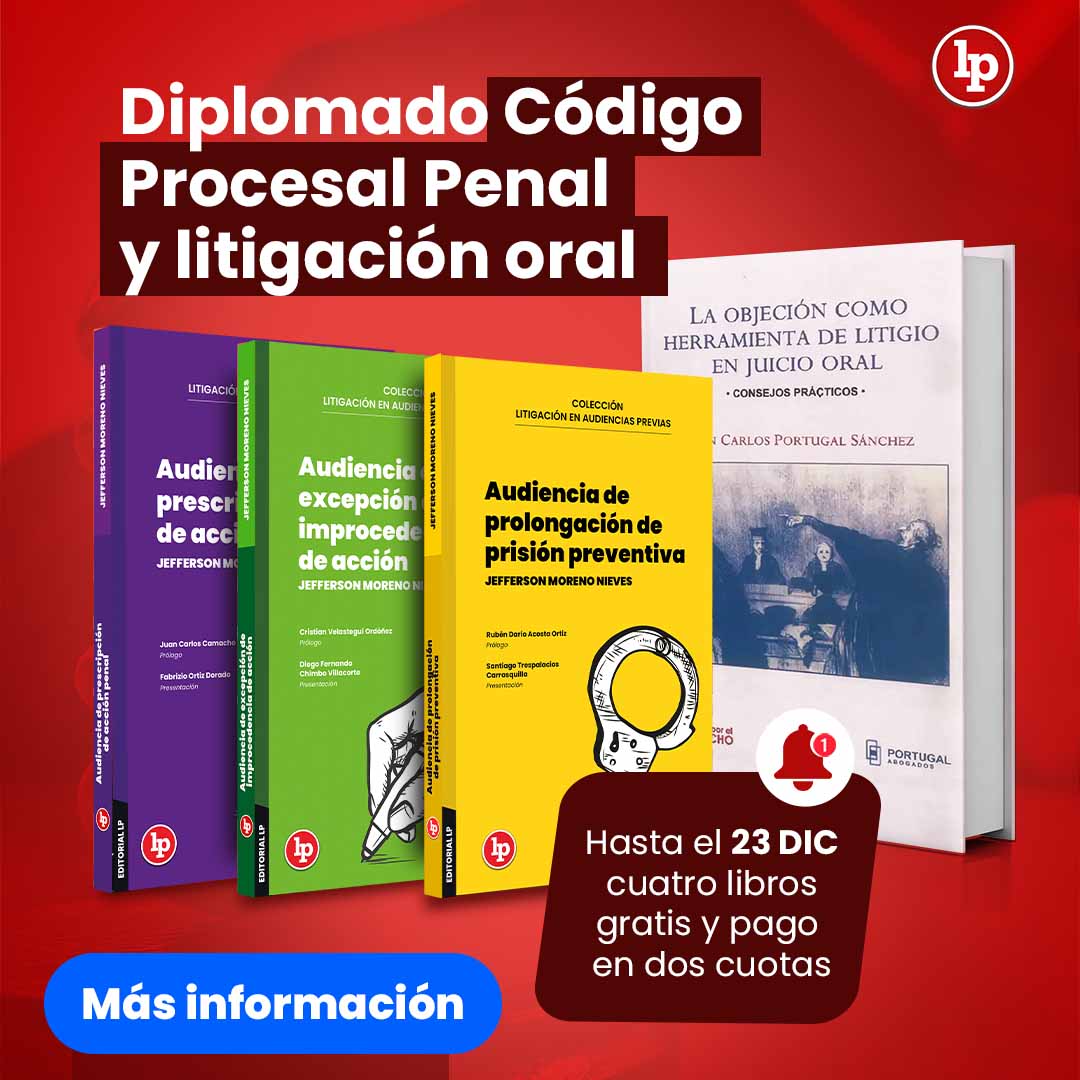
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-324x160.jpg)
![Nombre del año 2026: Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia [Decreto Supremo 011-2026-PCM]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/12/palacio-gobierno-1-LPDerecho-100x70.png)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Jurisprudencia del artículo 200.2 de la Constitución.- [Procesos constitucionales]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/BANNER-UNIVERSAL-CONTITUCION-LIBRO-LPDERECHO-1-100x70.jpg)


![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)





