
A principios de este año, el 18 de enero, la entrada en vigencia de la Ley 30414, que —entre otras cosas— proscribía el clientelismo a través del ofrecimiento o la entrega de dádivas o regalos en campaña electoral, no me entusiasmó en lo absoluto. Desde el saque su artículo 42 me pareció un dispositivo demasiado ingenuo para sancionar nada menos que a los campeones de la impunidad: los políticos. «Hecha la ley, hecha la trampa», me dije. En un país en el que reina a un tiempo la viveza y la vileza, este dispositivo era el perfecto candidato para convertirse en uno más de los tantos que adornan nuestra insufrible informalidad.
Lea también: ¿Por qué el «control judicial de las leyes» es una institución tan atractiva?
En efecto, para cualquier analista racional la norma era fácil de burlar e imposible de aplicar. La primera gran dificultad que asomaba era la incapacidad logística del órgano electoral para detectar casos flagrantes de clientelismo en una campaña en la que se daban cita cerca de veinte candidatos presidenciales y una muy gruesa cantidad de candidatos al Congreso y al Parlamento Andino. Y más todavía si tenemos en cuenta que el clientelismo tiene formas fáciles y eficaces de camuflarse, ora mediante «demagogia electoral» ora a través de «ayuda humanitaria». Otro grave escollo era determinar lo que debía entenderse por «bien entregado como propaganda electoral» (¿un taper con el logo del partido?, ¿un polo de algodón pima con el nombre del candidato?, etc.). Y si estos obstáculos fueran removidos, aun quedaba la ardua tarea de establecer un criterio objetivo para cotizar el valor de este tipo de bienes y verificar si se había sobrepasado el 0.5% de una Unidad Impositiva Tributaria.
Lea también: Breve defensa de la seguridad jurídica (post prohibido para iusnaturalistas).
Sin embargo, todas estas consideraciones se fueron al tacho. Estábamos en el Perú, en este país que viola hasta las normas más elementales. La Ley 30414, lejos de encaminar la conducta de los candidatos, se convirtió en un insumo más dentro de las estrategias de campaña. Ahora no solo se trataba de insultar y agraviar al rival, o de sacar al fresco sus antecedentes penales, judiciales y policiales, sino también de atacar alegando que el colega ¡había comprado votos! Tamaño puyazo se tornaba útil no solo porque provocaba un bajón en las encuestas sino también porque podía excluir de los comicios al contrincante. Así las cosas, buena parte de la campaña (me refiero a la verdadera campaña que arrancó en enero) nos la pasamos con abundantes denuncias de clientelismo (dinero en efectivo, cajas de cerveza, bidones de agua, etc.).
Lea también: En busca del «núcleo duro» de los derechos fundamentales (I).
Todo comenzó con la expectoración del ex candidato César Acuña y podría terminar con la exclusión de Keiko Fujimori. A estas alturas ya no sé a qué teoría sociológica acudir para explicar por qué los candidatos con mayor intención de voto echaron por la borda su suerte, o por lo menos la pusieron seriamente en peligro, regalando cosas en eventos públicos que cualquier simpatizante o infiltrado podía filmar y subir a la red para provecho de los rivales. La extrema desfachatez de los infractores no lo explica todo.
Lea también: Dworkin frente al concepto de «textura abierta» de Hart.
¿Alguien dijo internet? Sí, pues. El aparato logístico que le faltaba al órgano electoral competente lo puso internet. Gracias a este maravilloso fenómeno es que hoy tenemos pruebas irrefutables de las constantes vejaciones que ha sufrido el ya famosísimo artículo 42 de esta truculenta Ley, el verdadero outsider de esta campaña. Nadie daba un centavo por él, ahora muchos lo podrían perder todo por él.
Lea también: Todos estamos bajo la Constitución, pero los jueces dicen qué es la Constitución.
![La falta de notificación al imputado del auto que concede el recurso de casación planteado por el fiscal lesiona su derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 8] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-218x150.jpg)

![[VIVO] Clase modelo sobre exclusión probatoria en juicio. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-DIEGO-VALDERRAMA-MACERA-BANNER-218x150.jpg)
![[VIVO] Clase modelo sobre prueba nueva en juicio. Llena el formulario para recibir las diapositivas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/CLASE-MODELO-JUAN-ORTIZ-BENITES-BANNER-218x150.jpg)
![A pesar de que no le corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema notificar el auto que concedió el recurso de casación, sí le es exigible verificar que ello se haya realizado, pues existe un especial deber de protección del derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-218x150.jpg)
![El trabajador que solicita la nulidad del despido no se encuentra liberado de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables del despido [Casación Laboral 18431-2023, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-218x150.jpg)
![Indecopi multa a BBVA con más de S/1.5 millones por realizar llamadas spam [Resolución Final 083-2025/CC3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/banner-bbva-logo-LPDerecho-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)








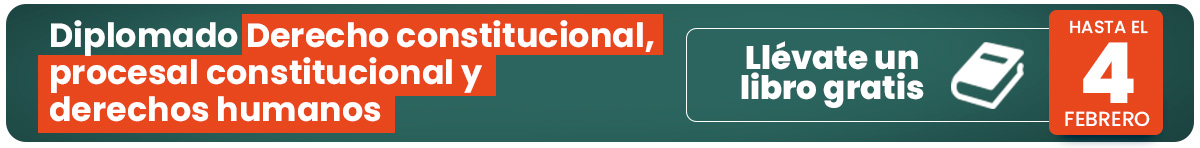






![La indemnización por daños y perjuicios ocasionados por un despido incausado, no puede equiparse a las remuneraciones que se dejaron de percibir por esta causa de despido [Casación 18589-2023, Del Santa]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-desconcierto-trabajador-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
![¿Qué ocurre si una entidad no entrega la información solicitada por el portal de transparencia o no responde dentro del plazo legal? [Informe Técnico 002766-2025-Servir-GPGSC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/03/SERVIR-LPDERECHO-218x150.jpg)




![Lineamientos sobre la designación y funciones del oficial de integridad electoral [Resolución 000021-2026-P/JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/JNE-FACHADA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)


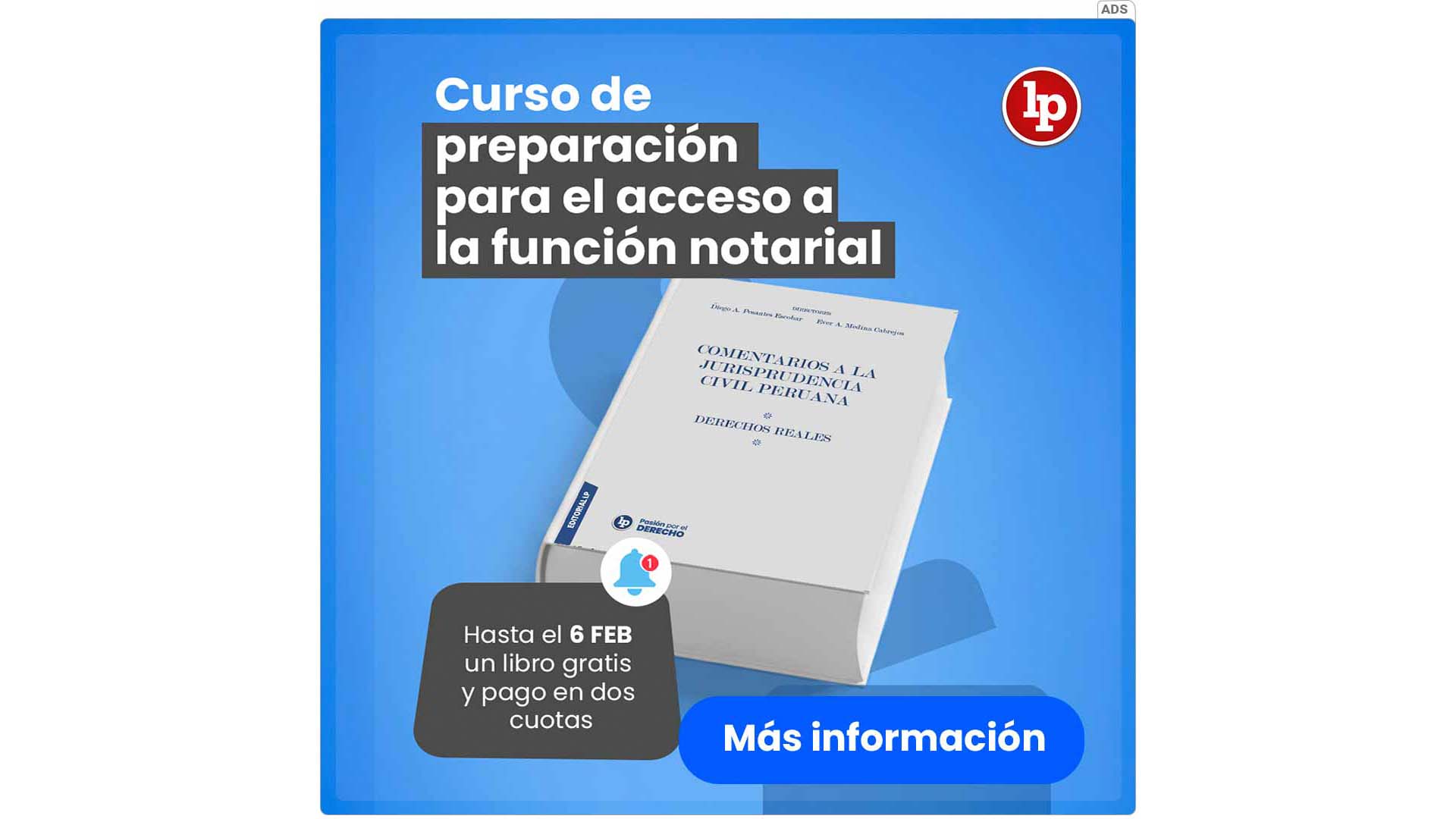
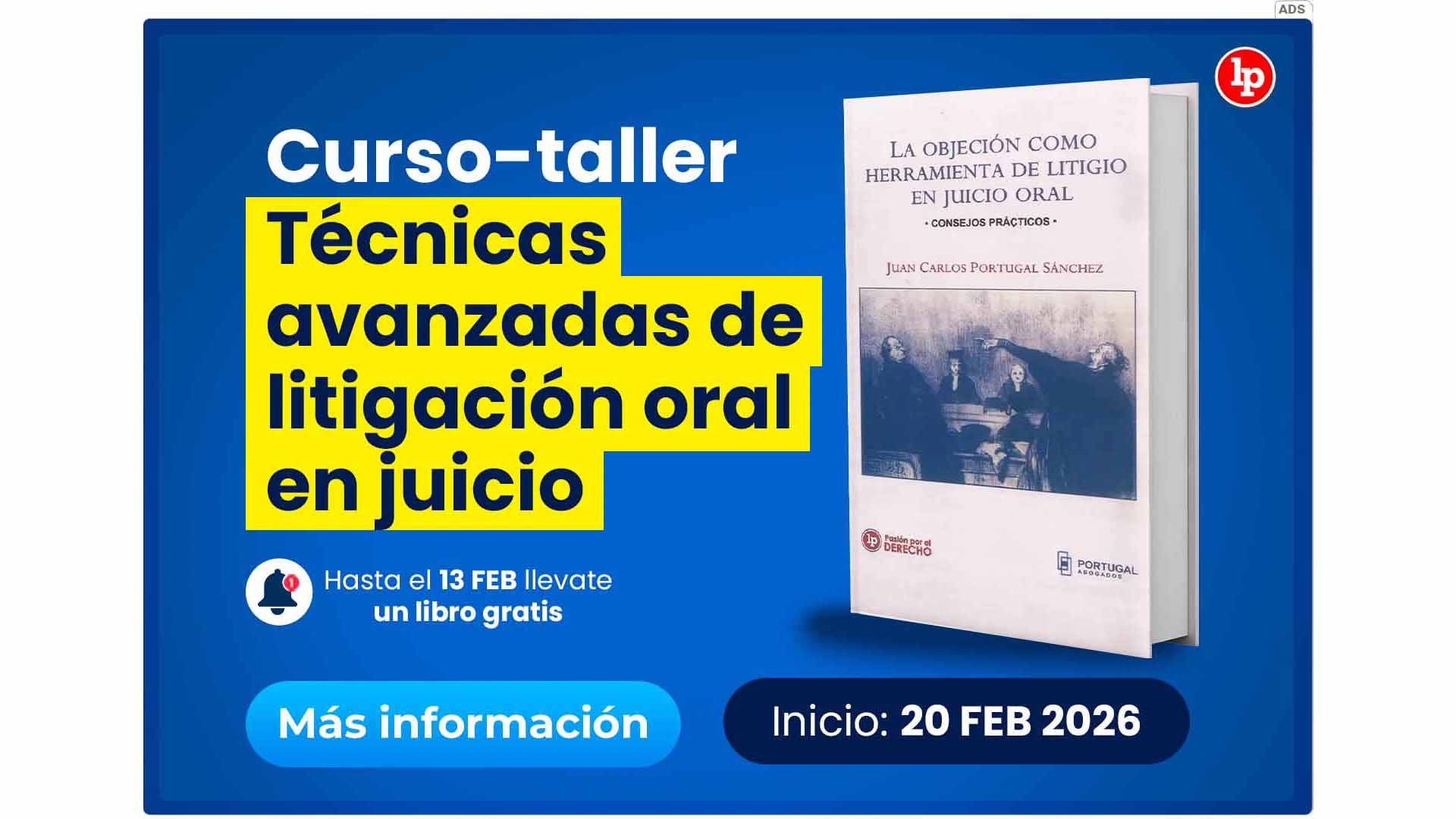
![Reajustan pensiones del régimen 20530 [Decreto Supremo 009-2026-EF]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/senor-en-la-ventanilla-de-un-banco-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Protocolo para el otorgamiento de medidas de protección en el marco de la Ley 30364 (Versión 001) [RA 000483-2025-CE-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/12/VIOLENCIA-CARCEL-MUJER-LPDERECHO-218x150.jpg)



![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)

![La falta de notificación al imputado del auto que concede el recurso de casación planteado por el fiscal lesiona su derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 8] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-324x160.jpg)
![A pesar de que no le corresponde a la Sala Penal de la Corte Suprema notificar el auto que concedió el recurso de casación, sí le es exigible verificar que ello se haya realizado, pues existe un especial deber de protección del derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 5]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-4-LPDerecho-100x70.jpg)

![El trabajador que solicita la nulidad del despido no se encuentra liberado de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables del despido [Casación Laboral 18431-2023, Cajamarca]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/despido-vacaciones-desacanso-horas-libres-feriado-trabajador-formal-LPDerecho-100x70.jpg)
![[Entrevista] Hay indicios de falsedad ideológica: abogado sobre denuncia contra funcionario del INPE por donación irregular de terreno de Challapalca](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/01/BANNER-GENERICO-ABOGADOPENALISTA-LPDERECHO-100x70.jpg)

![La falta de notificación al imputado del auto que concede el recurso de casación planteado por el fiscal lesiona su derecho de defensa [Exp. 03341-2024-PHC/TC, f. j. 8] TC usura servicios financieros](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/tribunal-constitucional-fachada-tc-LPDerecho-100x70.jpg)




