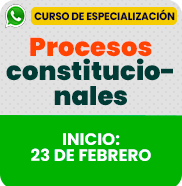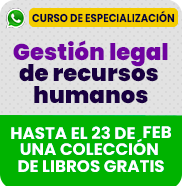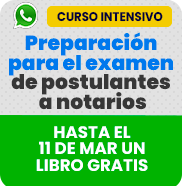Sumario: 1.- Introducción, 2.- Aspectos centrales, 3.- Conclusiones, 4.- Recomendación
1. Introducción
El régimen de la economía social de mercado consagrado en el art. 58 de la Constitución Política del Perú de 1993 se incorporó como una suerte de punto medio entre el intervencionismo estatal y el libre mercado, en un afán de corregir los errores de ambos sistemas. Sin embargo, al mezclarlos y no respetar sus autonomías enfatizaron sus fallos de origen, entorpeciendo los resultados esperados en la norma constitucional como la promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura para conseguir el desarrollo del país.
2. Aspectos centrales
Dentro del capítulo del régimen económico de la Constitución Política del Perú de 1993, el artículo 58 consagra que la economía social de mercado “Se ejerce en una economía social de mercado”.
El término economía social de mercado fue acuñado por Müller-Armack quien lo conceptualizó como la combinación del principio de la libertad del mercado con el principio de la equidad social [1]. Advertimos entonces una suerte de amalgama entre el principio de libertad, propio del derecho natural, y la equidad social, entendida como la materialización del principio de la justicia social, propio del derecho positivo. Así lo entiende también Resico cuando sostiene que la economía social está incorporada dentro de un marco de referencia antropológico-social y es definida como la libertad del hombre complementada por la justicia social.[2]
De este modo, la economía social de mercado nace como un punto medio entre el conservadurismo económico defendido por las monarquías absolutistas determinadas por el orden natural de las cosas, y el liberalismo económico defendido por las élites burguesas quienes buscaban revolucionar el orden natural de las cosas, para reemplazarlo por un orden artificioso. A Müller-Armack le parecía que tanto el conservadurismo como el liberalismo en su estado original y de pureza habían fracasado para satisfacer las necesidades económicas de la humanidad. Por eso, ideó que la mejor alternativa en todo caso sería combinar ambas corrientes para potenciar las bondades de ambas y mitigar los defectos de la otra. El autor desarrolló el concepto de economía social de mercado como una alternativa liberal frente a la economía planificada y como una alternativa social a la economía de mercado auto- regulada.
Sin embargo, el autor no deparó que, en realidad el libre mercado es propio de las monarquías absolutistas. Es decir, un sistema donde rija la libertad económica, la libertad de mercado, la acumulación de capital y el crecimiento ilimitado. De hecho, Gournay y los fisiócratas al describir la frase Laissez faire et laissez passer, le monde va de lui même («Dejen hacer, dejen pasar, el mundo va solo»), se identificaban con el despotismo de los reyes siempre y cuando cumplieran con las leyes naturales. Si bien Adam Smith jamás habló sobre el Laissez faire sí desarrolló más bien el concepto de la mano invisible que actuaba de manera espontánea dentro del mercado con una intervención mínima del Estado.
Inscríbete aquí Más información
Esta postura se inspiraba en la filosofía griega que argumentaba que la naturaleza ha otorgado al hombre 3 derechos básicos e inherentes a su dignidad: la vida, la libertad y la propiedad. Cualquier vulneración a estos derechos suponía un menoscabo y afrenta a la dignidad y por lo tanto a la condición humana del individuo. De esta manera, los reyes entendían que había un campo inimpugnable donde su poder no podía ser ejercido con arbitrariedad por cuanto era reconocido por el derecho natural, es decir, la dignidad humana. Si el monarca caía en la tentación de violentar virulentamente contra los derechos naturales de sus súbditos entonces, a su vez, estaría afectando la ley que justificaba el origen de su poder, lo cual servía muchas veces de pretexto, para que sus opositores lo derroquen de su cargo por haber caído en la condición de tirano. Por eso, los romanos además de crear el ius civile, el cual era exclusivo para sus nacionales, reconocieron el ius gentium o derecho común el cual comprendía también a los extranjeros. Los romanos comprendieron que los derechos naturales estaban por encima de la existencia del Estado y regular sobre lo impuesto por la naturaleza era un contrasentido y un despropósito.
Las guerras santas y persecuciones religiosas, pero de connotación política y económica, eran muy comunes, para conservar el orden natural el cual estaba regulado incluso por fuerzas supra humanas y divinas. Por eso, Aristóteles llegó a decir que, si bien nacemos libres, unos nacen para gobernar, otros nacen para ser gobernados. Sin embargo, a partir del siglo XV y XVI comenzaron a surgir fenómenos culturales contestatarios y reaccionarios contra el orden político y económico establecido a través del humanismo renacentista de Francisco Petrarca y Erasmo de Róterdam. En este periodo Montaigne en sus Ensayos, III y V llegó a argüir: Nuestro mundo acaba de encontrar otro [3]. En el siglo XVII gracias a la gran acogida de la Ilustración por parte de las élites dominantes, pero también de las aspirantes, como el gremio de comerciantes (lo que posteriormente Marx denominó la creciente burguesía) aparecen las primeras revoluciones tendientes a cambiar radicalmente lo determinado por la naturaleza por considerarlo un orden injusto. En el mundo anglosajón apareció la revolución inglesa o gloriosa que cuestionaba el origen divino del poder real para ser sustituido por la designación del parlamento. Luego, en el siglo XVIII estalla la revolución de las 13 colonias que exigía el cumplimiento de la ley sobre el otorgamiento de curules en el Parlamento inglés a favor de los colonos por haber pagado cabalmente sus impuestos. Ante la negativa inicial del rey, se le tildó de tirano, en aras de alcanzar la igualdad formal, es decir, la igualdad ante la ley. Poco después, se desencadena la revolución francesa para hacer frente a una crisis económica sin precedentes, motivada principalmente, por la financiación de la guerra de independencia de los Estados Unidos. Entonces advertimos que los revolucionarios no se alzaron contra la tiranía de su rey, que efectivamente era un tirano, sino para exigir la igualdad material por cuanto la población sufría de hambre y miseria. De hecho, a la postre el rey francés nunca fue condenado por déspota sino por traición a la patria.
La revolución gloriosa se enarboló bajo los principios siguientes:
a. Ley natural: La dada por la naturaleza para imponer un orden espontáneo de las cosas. Está impulsada por fuerzas supra humanas y están más allá de toda creación artificiosa o acción del hombre. En consecuencia, la distribución del poder y la riqueza no puede considerarse justa ni injusta por cuanto es superior a los criterios valorativos que el individuo y la sociedad pueden instituir y practicar.
Por ejemplo: en cuanto a la distribución del poder, la naturaleza ha determinado un orden jerárquico piramidal en la cual las minorías gobiernan a las mayorías. Este orden está regulado en el derecho consuetudinario. En la antigüedad la nobleza, los militares y el clero eran la minoría que detentaba el poder por cuanto las tradiciones e incluso Dios así lo habían establecido. El resto eran la mayoría que tenían la condición de súbditos o plebeyos. En cuanto a la distribución de la riqueza la minoría concentraba la mayor parte mientras que la mayoría tenía la condición de pobre.
b. Igualdad formal: Se refiere a la igualdad ante la Ley, descartando de plano toda pretensión gubernamental arbitraria y mercantilista para favorecer a unos y perjudicar a otros a través de leyes politizadas que avalen a corporaciones monopólicas y oligopólicas. Más bien el Estado debe garantizar el libre comercio y competencia sin proteccionismos como subvenciones y aranceles que distorsione el mercado y la voluntad de sus agentes.
Por ejemplo: Si el Estado garantiza la libertad entonces habrá algunos empresarios y comerciantes que tengan éxito y otros no porque los exitosos tomaron las decisiones acertadas y descartaron las equivocadas, si las tomaron recularon y se reorientaron entonces a las correctas. De este modo, el mercado premia a los exitosos, pero castiga a aquellos que no lo son.
c. Integración global: Orientada a la instauración de bloques políticos y económicos, para mejorar la calidad de vida de la población mediante la apertura del mercado respetando los derechos individuales que por naturaleza le son reconocidos. El Estado solo interviene para brindar seguridad y justicia frente a la amenaza o vulneración de los derechos naturales por parte del mismo Estado y de los demás individuos. De este modo, observamos que no solo los súbditos estaban obligados a cumplir la ley sino también el monarca de turno. En la antigüedad estos acuerdos de integración se lograban a través de los matrimonios entre las casas reales, los cuales incluso eran endogámicos, para asegurar las alianzas políticas y comerciales entre los reinos.
Por ejemplo, los reinos que lograron configurarse en imperios fuertes y vastos se consolidaron a través de los tiempos gracias a que no siempre se extendían sobre la base de la conquista y la opresión sino a través de la materialización de alianzas con otros reinos a cambio de respetar su cultura como las tradiciones, usanzas, credo y legislación, tales como la Antigua Grecia, Roma y los reinos medievales europeos como el Carolingio, la Confederación Helvética y el Sacro Imperio Romano Germánico.
Por otro lado, la revolución francesa se enarboló bajo los principios siguientes:
a. Positivismo mágico: Es la ley escrita dada por la obra del hombre para imponer un orden artificioso de las cosas. Está impulsada por fuerzas humanas, pero revestido por los conceptos contractualistas sociales rousseaunianos tales como sociedad, voluntad general e interés común. En consecuencia, la distribución natural del poder y la riqueza es considerada injusta por cuanto como la minoría nace con más poder y riqueza que la mayoría es indispensable destruir el viejo orden, para imponer nuevos criterios valorativos los cuales se plasmaran en la ley escrita con la finalidad de resolver los problemas de injusticia generados por la naturaleza.
Por ejemplo: Si la condición natural del ser humano es la pobreza entonces este problema es injusto por cuanto la minoría lo puede resolver a través de las cuantiosas herencias propias a su pertenencia a una clase social privilegiada. Entonces este problema será resuelto a través de la dación de una ley mágica que regule las herencias para corregir este error de la naturaleza. En cuanto a la distribución del poder, como la naturaleza ha determinado un orden jerárquico piramidal en la cual las minorías gobiernan a las mayorías entonces era preciso reemplazarlo por un distorsionado sistema democrático, en el cual, la mayoría iba a gobernar a la minoría aplastándola. Según Marx, la burguesía en su afán de reemplazar a la clase dominante manipuló a la mayoría para detentar el poder en aras de revertir su condición de pobreza y miseria por cuanto el dios de la razón así lo había establecido. Sin embargo, tal como predijo Edmund Burke, tal pretensión no estaba orientada a librar a la mayoría de la tiranía sino a consolidarla. De hecho, luego de la revolución en Francia se instauró el régimen del terror y el imperio napoleónico, por cuanto la población estaba dispuesta a aceptar un gobierno autoritario y dictatorial siempre y cuando les asegure la igualdad material.
b. Igualdad material: Se refiere a la igualdad de bienes materiales para garantizar la libertad en la sociedad, descartando de plano el orden natural de las cosas, es decir la desigualdad, por considerarlo injusto. Para John Dewey la libertad debe ser entendida como un poder positivo para garantizar efectivamente la reducción de la brecha entre ricos y pobres con el propósito de hacer frente a la libertad negativa que solo se opone a la coacción arbitraria. Dentro de esta era modernista se desprenden vertientes como: las monarquías constitucionales, parlamentarias, el liberalismo, el socialismo y el fascismo tendientes a crear un nuevo sistema valorativo opuesto a lo determinado a los individuos en sociedad tendientes a redistribuir el poder y la riqueza. Así pues, la libertad en la sociedad solo se puede garantizar si sus integrantes acumulan con las manos la misma riqueza que los demás. Entonces el Estado debe garantizar la redistribución de los recursos a través de programas asistencialistas que velen por el valor de la justicia social.[4] Aquí la solidaridad deje de ser uno de los valores máximos del espíritu humano, para ser financiada obligatoria y violentamente a través de un concepto sumamente contradictorio como el impuesto de solidaridad. Por eso, Keynes arguyó que el ser humano no puede nacer libre porque es una tabula rasa, conforme lo establecía Aristóteles y John Locke y que para rellenar lo raso, es decir, lo vano y lo vacío, se tenía que proveer al sujeto de experiencias, pero en la práctica era rellenado por cualquier cosa, tal como confesaron los jerarcas nazis en los juicios de Núremberg cuando fueron interrogados por el éxito popular del discurso hitleriano.
Por ejemplo, durante el siglo XVIII, las reformas borbónicas habían comenzado a surgir sus efectos anti mercantilistas para favorecer a unos y perjudicar a otros a través de leyes politizadas afectando las corporaciones monopólicas y oligopólicas que se habían instaurado desde los albores de los virreinatos españoles en América. Esta situación provocó las primeras insurrecciones contra el mal gobierno como la del rico terrateniente José Gabriel Condorcanqui, mejor conocido como Túpac Amaru. El Estado no solo le impuso el libre comercio y la competencia al desarticular su monopolio de la ruta del trasporte de minerales Potosí-Callao abriendo la ruta alterna de Buenos Aires sino también el pago de nuevos aranceles cuando el Perú se dividió en otros virreinatos. Años más tarde los criollos ante la invasión napoleónica de la metrópoli crearon juntas de gobiernos autonómicas, en ciertos virreinatos, para tentar el reconocimiento de ciertos privilegios políticos y económicos en la Constitución de 1812. Sin embargo, el desistimiento real de aquellos privilegios luego de la expulsión de los franceses generó la independencia de los virreinatos, quienes adoptaron el camino revolucionario justamente de los franceses, para instaurar repúblicas que a la postre degeneraron en gobiernos igual o más cruentas que la monarquía a la cual combatieron.
Si el Estado garantiza la libertad planificando la economía entonces habrá algunos empresarios y comerciantes que tengan éxito y otros no porque los exitosos aceptaron las prebendas a través de lobbies, para asegurar su hegemonía en el mercado y los gobernantes de turno su acceso y permanencia en el poder. De este modo, el gobernante premia a los prebendarios, pero castiga a aquellos que no lo son, pasando estos últimos a la informalidad, por no poder adecuarse a las exigencias burocráticas vigentes. Al no poder incorporarse a la formalidad, estos empresarios jamás podrán dejar la condición de pymes y competir con las grandes empresas.
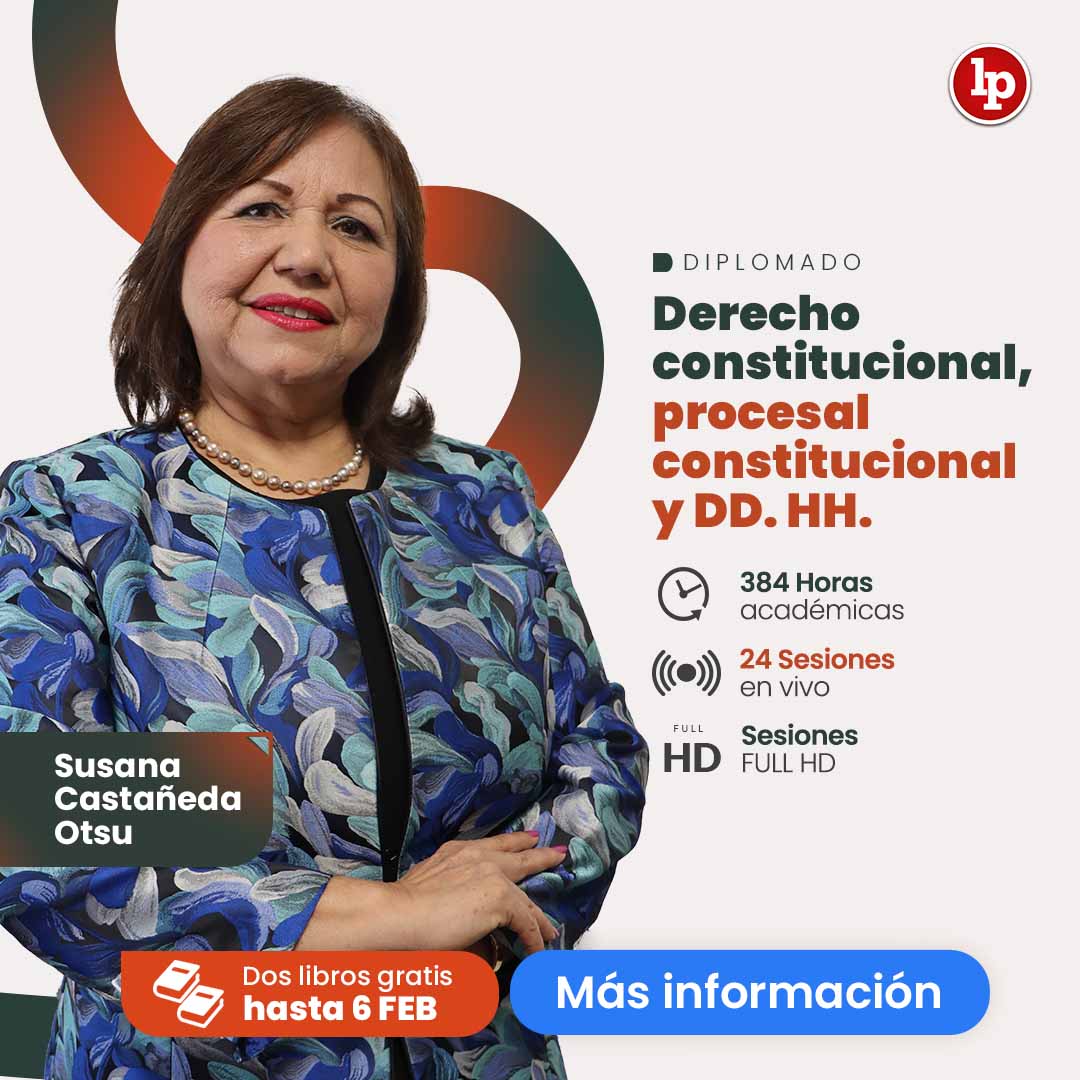
c. Soberanía atomizada: Orientada a la instauración de pequeños nichos y archipiélagos políticos y económicos desintegrados entre sí, para mejorar la calidad de vida de grupos de influencia y aspirantes mediante el cierre del mercado trasgrediendo los derechos individuales que por naturaleza le son reconocidos para reemplazarlos por derechos colectivos. El Estado interviene de manera omnisciente, omnipresente y omnipotente para brindar los recursos necesarios conforme el criterio discrecional del gobernante de turno. De este modo, observamos que solo los que concentran el poder político y económico están exentos a cumplir la ley o cumplirla solo cuando le es conveniente bajo el pretexto que solo ellos son los únicos facultados por el pueblo para satisfacer las necesidades del interés común porque después de todo, como dijo Eva Perón, donde hay una necesidad surge un derecho. En la Modernidad los acuerdos de integración perdieron fuerza para ser reemplazados por políticas económicas aislacionistas y proteccionistas a favor de las clases privilegiadas. Los movimientos revolucionarios basaron su éxito en realidad para emprender cambios lampedusianos, gatopardinos o epidérmicos dentro de las estructuras sociales. Si bien la soberanía ya no iba a justificar en un origen divino sino en el poder del pueblo, sin embargo, las relaciones de poder se mantuvieron incólumes. Los nobles y la aristocracia con menores privilegios durante la monarquía se aliaron con la burguesía, una clase aspiracional configurada principalmente por comerciantes que anhelaban su cuota de poder en el nuevo orden luego de las revoluciones, con el propósito de manipular a las masas para socavar la monarquía. Tal como había predicho Aristóteles las monarquías degeneran a la postre en tiranías, pero las aristocracias en oligarquías y las repúblicas en democracias, es decir, regímenes arbitrarios orientados a aplastar, invisibilizar y vulnerar al individuo y su naturaleza. Nos damos cuenta que, en realidad los revolucionarios no buscaron revertir los excesos en el ejercicio del poder por parte de un rey despótico y absolutista, sino que esos excesos pasaran a sus manos, revestidos de una aparente legitimidad y legalidad dados por el pueblo. En ese periodo Chateaubriand diseñó el esqueleto del Estado-Nación para sustituir al antiguo régimen y el concepto de ciudadano para reemplazarlo por el de súbdito. Con las revoluciones americana, francesa, y latinoamericanas se daba inicio a una nueva forma de organizar políticamente a las comunidades. La nación es una construcción política en sus fundamentos a través del nacionalismo, que es su pilar ideológico. No hay rastro de los fundamentos étnicos preexistentes en la construcción de la nación, por mucho que luego el nacionalismo los utilice para distinguir a una nación de otra, pero más como elementos de diferenciación que de solidificación de la misma. La nación es el principio legitimador de las luchas políticas inauguradas por las nuevas relaciones de poder de la Edad Moderna.[5] Aquí es donde el nacionalismo nace como doctrina política. Para responder a la necesidad de nuevas estructuras sociales, el nacionalismo invoca a la nación como ente donde la sociedad se pueda identificar. En resumidas cuentas, la premisa fundamental del modernismo es que el nacionalismo y la nación son producto de unos determinados acontecimientos históricos rigurosamente definidos.[6] Encontramos dos características básicas en el modernismo sociológico: el nacionalismo y el Estado-nación son nuevos y a la vez novedosos y recientes [7]; y el nacionalismo y el Estado-nación son producto de la Modernidad y de la división moderna del trabajo y sus necesidades [8].
Por ejemplo, Raúl Prébisch, secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), conocido como el Keynes latino, frente al éxito inusitado de los países que se habían industrializado a partir del siglo XIX, presentó un plan desarrollista para sacar de la pobreza a los países latinoamericanos a través de industrias creativas e innovadoras sustituyendo las importaciones, sin deparar que el cierre de los mercados extranjeros le quitarían competitividad a las empresas nacionales, lo que supuso a la postre una industria precaria con productos de mala calidad y con precios inalcanzables para la mayoría de la población. Sin embargo, los gobiernos persistían en mantener este sistema enarbolando el nacionalismo para subvencionar a empresarios que terminaron perjudicando a los consumidores con bienes que no satisfacían sus necesidades.
3. Conclusiones
El art. 58 de la Constitución peruana califica a la iniciativa privada como libre como si el sector privado fuera un colectivo o un bloque sin variantes en sus propuestas o posiciones. A su vez, consagra un régimen económico único, exclusivo y excluyente en el país: la Economía Social de Mercado descartando otras alternativas que también podrían aportar al desarrollo del país. Por último, el Estado es el único orientador el desarrollo del país, provocando de este modo el efecto contrario a la promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. En realidad, el desarrollo del país es una tarea de todos los peruanos y no solo del Estado.
4. Recomendación
Por lo tanto, recomendamos la reforma del art. 58 y presentamos la propuesta siguiente:
La economía social de mercado se ejerce de manera dual, tanto en el libre mercado como en el asistencialismo, para consolidarlas en políticas públicas conducentes al desarrollo del país.
[1] Müller-Armack, Alfred. «Estudios sobre la economía social de mercado». En Revista de Economía y Estadística, Tercera Época, núm.6 vol. 4(1962), pp. 173-221.
[2] Resico, Marcelo. «La Economía Social de Mercado y las corrientes de pensamiento». En: Introducción a la economía social de mercado. Edición Latinoamericana. Río de Janeiro: Fundación Konrad Adenauer Stiftung, 2011.
[3] Weinberg, Liliana. «Montaigne y el ensayo del Nuevo Mundo». En Revista Acta Hispánica. Supplementum II (2020). pp. 759-769. [En línea]: https://doi.org/10.14232/actahisp.2020.0.759-769 [Consulta: 19 enero de 2025].
[4] Serrano, Enrique. «¿Libertad negativa vs libertad positiva?». En Revista Andamios núm.11, vol. 25 (2014), pp. 217-241. [En línea]: https://doi.org/10.29092/uacm.v11i25.221 [Consulta: 20 enero de 2025].
[5] Smith, Adam. Nacionalismo (trad. O. Bernárdez Cabello). Madrid: Alianza 2004, p. 63.
[6] Day, Graham y Andrew, Thompson. Theorizing Nationalism. Basingstoke-Nueva York. Palgrave MacMillan, 2004, pp. 9 y 41.
[7] Conversi, Daniele. «Mapping the Field: Theories of Nationalism and the Ethnosymbolic Approach». En S. Athena, y S. Grosby (eds.), Nationalism and Ethnosymbolism. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.
[8] Vildoso, Erick y otros. Economía y Derecho. Lima: Editorial Universidad César Vallejo, 2022, p. 68.
![Requisitos de la ley penal en blanco propia: que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición para que la norma infralegal solo regule aspectos complementarios; y, que sea satisfecha la exigencia de certeza o se dé la suficiente concreción para que la conducta delictiva quede suficientemente precisada en el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite [Casación 1993-2021, Lambayeque, f. j. 3] PALACIO DE JUSTICIA-INTERIORES-1](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/PALACIO-DE-JUSTICIA-INTERIORES-1-218x150.jpg)
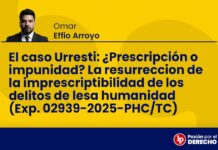


![La interpretación constitucional del art. 29 y la Segunda Disposición Complementaria Final del NCPC —que establece la competencia del juez constitucional en los procesos de hábeas corpus— involucra que el PJ habilite provisionalmente a los juzgados ordinarios para conocer las causas cuando se exceda la capacidad operativa de los juzgados constitucionales (caso NCPC II) [Exp. 00030-2021-PI/TC, punto resolutivo 4]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/INTERPRETACION-CONTITUCIONAL-NCPC-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Que policía haya demorado menos de 20 minutos en llevar al hospital a una víctima con herida superficial (rozamiento de bala en área no vital como el pómulo), no constituye retardo en la prestación de auxilio, porque en modo alguno pudo poner en peligro la integridad física o la vida del agraviado, aun cuando al pasar por la comisaría se detuvo a informar a sus colegas lo sucedido antes de llegar al nosocomio (la tutela penal solo interviene en casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos más importantes) [RN 2411-2017, Lima, ff. jj. 7-9]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/palacio-justicia-2-LPDerecho-218x150.jpg)
![Delitos imputados a Daniel Urresti, cometidos antes de la vigencia en el Perú del Estatuto de Roma, no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/urresti-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)




![[VÍDEO] Aplica el «ne bis in idem» en San Valentin: nadie puede ser celado dos veces por el mismo hecho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/02/aplica-principio-ne-bis-in-idem-san-valentin-LPDERECHO-218x150.png)




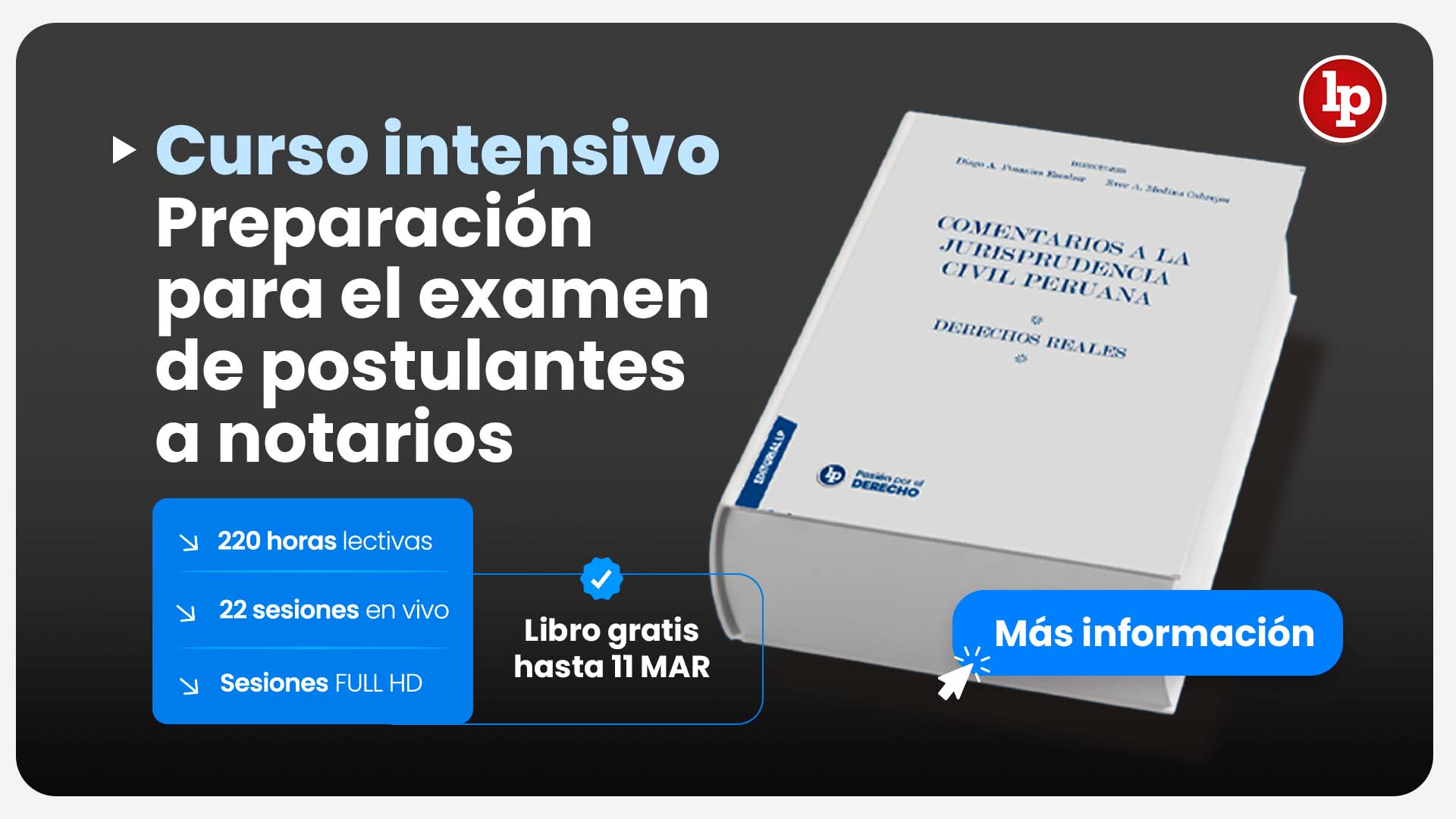

![[Balotario notarial] Todo sobre el poder notarial, sus clases y formalidades](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/PODER-NOTARIAL-CONCEPTO-LPDERECHO-218x150.jpg)


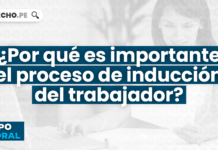
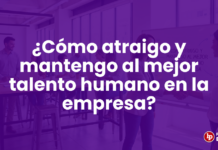
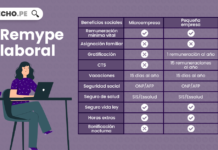
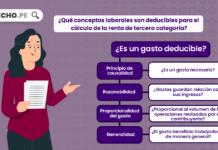


![Reglamento del registro electoral de encuestadoras [Resolución 0340-2026-JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/JNE-218x150.png)
![[VÍDEO] JNJ destituyó a juez superior por maltratar a juezas: «Usted ha aceptado un alto cargo sin saber leer ni escribir»](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-NOTICIA-JUEZ-DESTITUIDO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nueva conformación de salas de la Corte Suprema (salas constitucional y social, y salas civiles) [RA 000042-2026-P-PJ]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/placio-de-justicia-pj-poder-judicial-2-LPDerecho-218x150.jpg)
![Multan a Pacífico Seguros y a empresa de peritaje por calcular indemnización con un valor menor al real de los bienes asegurados [Resolución 3228-2025/SPC-Indecopi]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/fachada-indecopi-10-anos-LPDerecho-218x150.jpg)
![Constitución Política del Perú [actualizada 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/08/CONSTITUCION-RELEVANTE-Y-ACTUAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Nuevo Código Procesal Constitucional (Ley 31307) [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-3-218x150.jpg)
![Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2026/02/BANNER-CONSTI-REGLAMENTOS-218x150.jpg)
![Ley de Delitos Informáticos (Ley 30096) [actualizada]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/08/ley-de-delitos-informaticos-ley-30096-actualizada-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Código Penal peruano [actualizado 2026]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
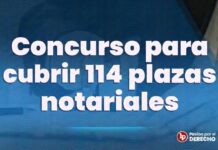








![[VÍDEO] ¿Quieres postular a la Fiscalía? Estas son las preguntas que hacen en las entrevistas](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2021/10/postular-fiscalia-preguntas-entrevista-LP-218x150.jpg)
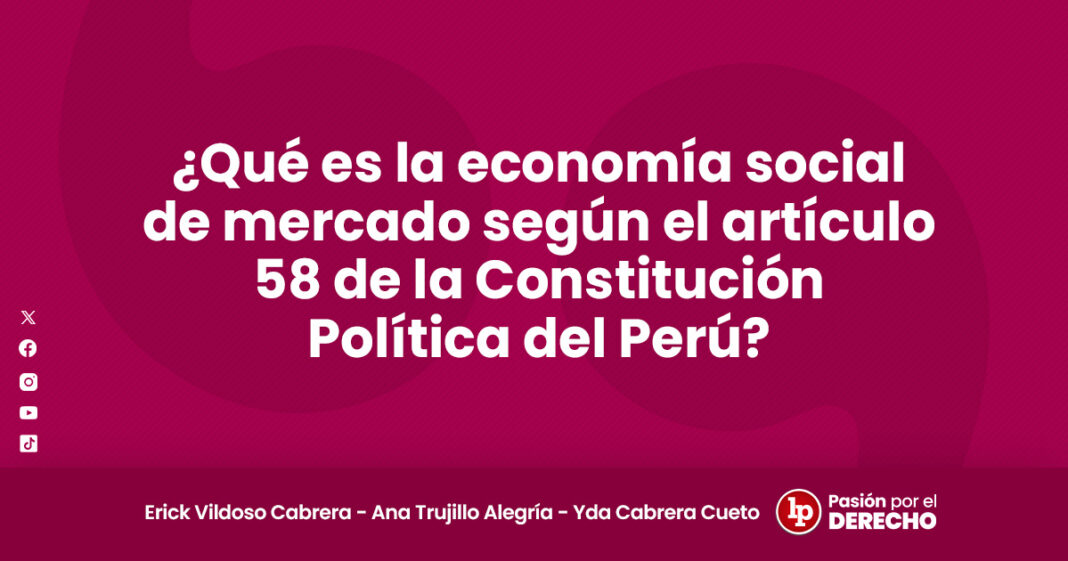






![Delitos imputados a Daniel Urresti, cometidos antes de la vigencia en el Perú del Estatuto de Roma, no pueden ser calificados como delitos de lesa humanidad [Expediente 02939-2025-PHC/TC]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/06/urresti-LPDERECHO-100x70.jpg)


![Requisitos de la ley penal en blanco propia: que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición para que la norma infralegal solo regule aspectos complementarios; y, que sea satisfecha la exigencia de certeza o se dé la suficiente concreción para que la conducta delictiva quede suficientemente precisada en el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite [Casación 1993-2021, Lambayeque, f. j. 3] PALACIO DE JUSTICIA-INTERIORES-1](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/PALACIO-DE-JUSTICIA-INTERIORES-1-324x160.jpg)
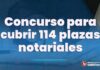




![Requisitos de la ley penal en blanco propia: que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal; que la ley, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición para que la norma infralegal solo regule aspectos complementarios; y, que sea satisfecha la exigencia de certeza o se dé la suficiente concreción para que la conducta delictiva quede suficientemente precisada en el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite [Casación 1993-2021, Lambayeque, f. j. 3] PALACIO DE JUSTICIA-INTERIORES-1](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2022/01/PALACIO-DE-JUSTICIA-INTERIORES-1-100x70.jpg)