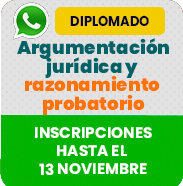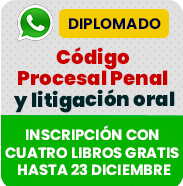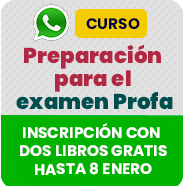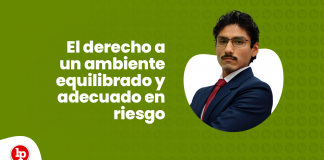Sumario: 1. Introducción; 2. La manipulación de la verdad; 3. Las reglas de comprobación y la carga del acusador; 4. Un caso: las conversaciones de Messenger (documento o pericia); 5. Una reflexión sobre las reglas; 6. Conclusiones; 7. Bibliografía.
1. Introducción
La resolución de un problema jurídico-penal impone la búsqueda de el «ars boni et aequi», es decir el dominio de la regla dogmática. Ésta tiene una estructura reconocible: relaciona la constatación de unos determinados hechos con la producción de un determinado efecto jurídico de: (i) asignación de sentido; (ii) valoración o (iii) imputación[1]. En este artículo no voy a discutir los métodos de construcción, la obra del genio español Silva Sánchez es mi referencia y a la que se debe recurrir, no obstante, me enfocaré en la parte “constatación de unos determinados hechos”.
Ante ello, dejó en claro que el Estado tiene el deber de perseguir y sancionar el delito, pero hay que diferenciar -siguiendo a los teóricos de la guerra- entre el “ius ad bellum” (derecho a hacer la guerra -cuando existe una causa justa) y el “ius in bello” (las reglas que rigen el desarrollo de una guerra, por ejemplo: como tratar a los prisioneros)[2].
Las reglas para la constatación del hecho poseen distintas dimensiones dentro del sistema acusatorio. Me concentraré específicamente en las reglas de comprobación, comúnmente identificadas como Derecho probatorio, y en la manera en que estas reglas condicionan la posibilidad de acreditar el hecho punible, lo cual constituye una carga del fiscal.
2. La manipulación de la verdad
Es evidente que en el proceso penal garantista predomina una concepción de verdad entendida como correspondencia entre la hipótesis y el contenido de los medios de prueba. Sin embargo, sería ingenuo asumir que dicha noción, por sí sola, resulta operativamente suficiente.
La actividad probatoria requiere herramientas metodológicas que permitan someter las hipótesis a contrastación. Por ello, sostengo una concepción de verdad por correspondencia limitada por las reglas de legalidad y por un análisis racional de la prueba, estructurado conforme al método hipotético-deductivo-experimental, en la línea propuesta por Iacoviello[3].
Antes de comprobar la verdad de un hecho imputado, resulta imprescindible presentar las reglas de ingreso y tratamiento de la información en el proceso penal (límites objetivos para la averiguación de la verdad -Maier). Sin un control riguroso, datos manipulados, sesgados o interesados —sean los que favorecen a la acusación, a la mayoría o a los grupos de poder— pueden infiltrarse en la actividad probatoria y permitir que un inocente pise la jaula[4].
3. Las reglas de comprobación y la carga del acusador
El derecho probatorio, tiene dentro de sus objetivos, formalizar los canales a través de los cuales se incorpora la información de calidad al proceso penal. Sólo siguiendo sus pasos se disminuye -nunca se eliminará- el temor a la manipulación de la verdad, y así evitar que un inocente sea condenado. Interpretado de esta forma, los medios de prueba se convierten en un sistema de garantías.
Siguiendo a Binder los medios de prueba en el sistema garantista son seis (i) el testimonio; (ii) la pericia; (iii) los documentos; (iv) los informes; (v) los objetos materiales y (vi) la declaración de las partes. Ahora bien, cada uno tiene un conjunto de reglas legales, que tienen la siguiente finalidad: “filtrar y estabilizar la información que circula a través de cada uno de ellos”. Esas reglas conforman lo que se conoce como “Derecho probatorio”.
Tipología de reglas:
(1) Reglas de adquisición à indican los requisitos que debe tener un determinado canal para ser considerado válido o apto para transmitir información. Por ejemplo: lo que dice una persona se ingresa por el testimonio.
(2) Reglas de conservación à evitan la manipulación y contaminación de la información, pretenden su no alteración hasta uso (cadena de custodia).
(3) Reglas de control à mecanismos que permiten a las partes controlar la información (emplazar al investigado de la pericia para que la pueda cuestionar u ofrecer pericia de parte).
(4) Reglas de producción à aquí se regula su forma de exteriorización en el proceso y en el juicio, prohibición de preguntas en el interrogatorio directo, lectura de la prueba documental, etc.
(5) Reglas que imponen prohibiciones probatorias à están prohibidos los medios de prueba que en su obtención se lesionó derechos fundamentales[5].
Los expuesto fundamenta el litigio sobre la legalidad de la prueba. Es decir, este conjunto de reglas, están al servicio de la tutela judicial efectiva de las víctimas y a la vez protegen al investigado (inocente). Aquí juega un papel importante el Ministerio Público, ya que estas formas son su marco de actuación, define lo que significa “objetivo”, pero que quede claro, no hay formas “a favor” de los fiscales. Éstas constituyen fórmulas de orden que forman parte del principio de objetividad y encauzan su actividad en las senda de la ley.
Ante ello, debe quedar sentado y debe recordársele a los fiscales que el incumplimiento de las formas nunca afecta un interés del Ministerio Público, por el contrario, afecta a los intereses de la víctima o del imputado, en nuestro sistema pesa sobre sus hombros la carga de la prueba la cual debe ser buscada respetando las formas legales. El Estado los contrata para que conduzcan estrictamente la persecución penal por los carriles legales y sean, también estrictamente, defensores de las formas procesales, ser un fiscal objetivo significa respeto a la limitaciones en la búsqueda de la verdad[6].
4. Un caso: las conversaciones de Messenger (documento o pericia)
Dado que el caso se encuentra en trámite, me abstendré de brindar los datos completos.
Hechos: Según el Ministerio Público en enero de 2024, Juan entregó a Karin un congelador valorizado en aproximadamente S/1500, con el acuerdo de que sería utilizado temporalmente para almacenar hielo que él proveía. El equipo fue instalado en el local denominado “El Mirador”, donde Karin laboraba. Tras un mes, Karin dejó de trabajar en dicho establecimiento y el congelador fue retirado del lugar. Juan solicitó reiteradamente su devolución, sin obtener respuesta efectiva. Existieron comunicaciones en las que Karin reconoció la tenencia del bien y pidió tiempo para retornarlo. Durante una constatación fiscal posterior, el congelador ya no se encontraba en el local originalmente señalado.
El Ministerio Público ofreció como medio probatorio el documento denominado “Acta de constatación de hecho en cuenta Messenger”, extendida por un notario público. Dicha acta se elabora cuando una persona acude a la notaría, accede a su cuenta de Messenger en un equipo informático, y el notario verifica y transcribe el contenido visualizado, dejando constancia de ello en el acta correspondiente.
Durante la audiencia de control de acusación, la defensa señaló que esta acta fue obtenida sin la intervención del fiscal ni del abogado del imputado. En efecto, el Ministerio Público, mediante Providencia, dispuso que el agraviado acuda a una notaría para realizar la lectura y transcripción de las conversaciones, pero al incorporar el documento a la carpeta fiscal no se notificó a la defensa ni se le emplazó para ejercer contradicción. De haber sido informada, la defensa hubiera solicitado que la transcripción se realizara en sede fiscal, con posibilidad de control y verificación. Pese a ello, el fiscal presentó acusación directa, impidiendo todo control respecto del procedimiento de transcripción.
Asimismo, se requirió que el juez determine la vía de incorporación de dicho documento, es decir, si corresponde ser tratado como prueba documental o pericial, pues en cualquiera de los dos supuestos se ha vulnerado el principio de legalidad procesal en la obtención y conservación del medio probatorio. En consecuencia, al haberse afectado el derecho de defensa y el principio de contradicción, corresponde declarar la exclusión del referido medio de prueba.
El juez de investigación preparatoria respondió de la siguiente forma:
Respecto al acta de constatación de hecho dé cuenta de Messenger si bien, se considera por la defensa que se habría violado su derecho de defensa, sin embargo, las mismas no son actuaciones fiscales, se trata de medios probatorios ofertados por el agraviado, por ende, no correspondía su participación en las mismas, más por el contrario, deberán ser materia de contradictorio en su estadio procesal, si corresponden o no a la acusada.
Por otro lado, deberán ser admitidas debido además que las conversaciones que se desarrollen empleando dichas aplicaciones, si bien están resguardadas por el derecho al secreto de las comunicaciones, el cual se encuentra reconocido en el artículo 2.10 de la Constitución, sin embargo, no se puede invocar la exclusión de una prueba fundamentada en los mensajes en las aplicaciones cuando esta información haya sido aportada por uno de los integrantes de la conversación respectiva3, como ha ocurrido en autos.
Comentario: el juez desvió el objeto de la controversia, pues concentró su argumentación en la titularidad del derecho al secreto de las comunicaciones y en la legitimidad para aportar mensajes cuando uno de los interlocutores lo consiente. Sin embargo, ese no era el punto en discusión. La defensa no cuestionaba el acceso a las comunicaciones por parte del agraviado, sino la falta de control de legalidad en la transcripción y formalización notarial del contenido, realizada sin intervención fiscal ni garantía de contradicción.
Este desplazamiento del eje del debate constituye una falacia de desvío del tema (ignoratio elenchi): se introduce una premisa ajena al problema central con el fin de aparentar respuesta, evitando pronunciarse sobre la afectación de las garantías procesales. Se trata de un razonamiento típico en prácticas de corte inquisitivo: trasladar la discusión desde la legalidad del procedimiento a la supuesta legitimidad sustantiva de la información, neutralizando el control de la defensa.
La labor garantista exige precisamente reconducir la discusión al punto correcto: sin legalidad en el método de obtención y conservación del medio probatorio no puede existir prueba válida, el contenido pueda resultar verídico o puede ser falso y construido para el caso. Aquí radica la importancia de la reglas de comprobación.
5. Una reflexión sobre las reglas
Recordemos al juez Coke[7]: La Alta Comisión, órgano del gobierno eclesiástico inglés, comenzó a intervenir en asuntos que involucraban a laicos, actuando sin sujeción a normas procesales y dictando decisiones sin posibilidad de apelación. Este proceder generó preocupación porque el tribunal se mostraba ajeno al derecho común y actuaba con poderes discrecionales que vulneraban garantías básicas.
Ante la denuncia de los afectados, un tribunal ordinario ordenó detener tales procedimientos, reafirmando el principio de legalidad.
Para evitar esa intervención, se alegó que el rey podía asumir cualquier caso, desplazando a los jueces. El arzobispo de Canterbury defendió esa prerrogativa real sosteniendo que los magistrados no eran más que representantes del monarca y que, por tanto, este podía actuar directamente sin necesidad de someterse al derecho común.
El juez Edward Coke respondió que el rey no podía juzgar por sí mismo, ya que todos los asuntos civiles y penales debían resolverse en tribunales y conforme a la ley.
Añadió que la justicia no dependía de la “razón natural” del monarca, sino de la razón jurídica, compleja y técnica, propia del derecho. Con ello afirmó que la jurisdicción no era extensión del poder real, sino un límite a la autoridad del rey. Por sostener este principio, Coke fue finalmente destituido de su cargo.
El caso comentado líneas arriba, pudo ser corregido en un recurso de apelación, pero, la pretensión fue lesión al derecho de defensa por no determinar el objeto del delito en la hipótesis de culpabilidad, otro de los males que tiene los acusadores, no saben presentar hipótesis con capacidad deductiva. Ante ello, se llevó a cabo un nuevo control de acusación y seguimos a la espera del pronunciamiento, y ojalá la información manipulada no ingrese al proceso.
6. Conclusiones
La regla dogmática sólo puede operar —esto es, asignar sentido, valorar o imputar— si los hechos han sido previamente acreditados conforme a las reglas de comprobación. Sin una constatación rigurosa y legal del hecho, toda imputación es aparente. La dogmática penal no sustituye la prueba; la presupone.
Las reglas de adquisición, conservación, control, producción y prohibición probatoria no obstaculizan la persecución penal; determinan qué información puede ingresar al proceso como conocimiento válido. Sin legalidad probatoria no existe verdad procesal, sólo afirmaciones.
El control judicial no se limita al juicio, sino que se proyecta desde el ingreso mismo de la información al proceso. Admitir medios obtenidos sin garantías equivale a abdicar la función jurisdiccional y sustituir el proceso penal por la imposición de una verdad interesada.
7. Bibliografía
Silva Sánchez, Jesús-María.
Metodología del Derecho Penal. Lima: Palestra, 2023, p. 135.
Atienza, Manuel.
Curso de argumentación jurídica. Madrid: Trotta, 2013, p. 170.
Iacoviello, Francesco.
La motivación de la sentencia penal y su control en casación. Lima: Palestra Editores, 2022.
Binder, Alberto.
Derecho Procesal Pena. Teoría del juicio de conocimiento, Tomo VII. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2020, pp. 40, 119 y 188.
Binder, Alberto.
Derecho Procesal Penal. Teoría de las formas procesales. Actos inválidos. Nulidades, Tomo III. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2018, pp. 226–227.
Andrés Ibáñez, Perfecto.
El tercero en discordia: Jurisdicción y juez del Estado Constitucional. Madrid: Trotta, 2015, p. 50.
Sobre el autor: Diego Armando Oña Roque, Abogado por la Universidad Alas Peruanas – Filial Tumbes.
[1] Silva Sánchez. Metodología del Derecho Penal. Pág. 135.
[2] Atienza Manuel. Curso de Argumentación Jurídica. Pág. 170.
[3] Iacoviello Francesco. La motivación de la sentencia penal y su control en Casación
[4] Binder. Alberto. Derecho Procesal Penal, Tomo VII. Pág. 40.
[5] Ibidem pág. 188 y 119.
[6] Binder. Alberto. Tomo III. Teoría de las formas procesales. Actos inválidos. Nulidades. Pág. 226 y 227.
[7] Andrés Ibáñez, Perfecto. Tercero en discordia: Jurisdicción y juez del Estado Constitucional. Editorial Trotta, 2015, p. 50

![Los problemas de salud constituyen un factor razonable que, desde el principio de proporcionalidad, debe considerarse al evaluar la necesidad de imponer o continuar la medida de prisión preventiva [Casación 244-2022, Áncash, f. j. 3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-218x150.jpg)
![No solo el extraneus, sino también el funcionario público que realice un acto de colaboración punible tiene la calidad de cómplice primario y no de autor, siempre que su contribución sea esencial e indispensable para la comisión del delito de colusión [RN 1017-2024, Loreto, ff. jj. 52-53]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-JUEZ-DOCUMENTO-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Trabajadores CAS deben efectuar sus reclamaciones de orden laboral vía proceso contencioso-administrativo [Cas. Lab. 21508-2023, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/11/contratacion-irregular-de-un-trabajador-LPDERECHO-218x150.jpg)
![No hay «amenaza mínima» o «insignificante» en el robo: Dos sujetos quitaron los pasadores de las zapatillas a una de las agraviadas y les amarraron los pies, mientras les tomaban fotos y les decían que miraran a la arena, si no les «meterían plomo» y se llevarían sus cuerpos [RN 683-2025, Lima Sur, f. j. 11]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-ESPOSAS2-LPDERECHO-218x150.jpg)

![Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Ley 26497) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-del-registro-nacional-de-identificacion-y-estado-civil1-LPDERECHO-218x150.jpg)



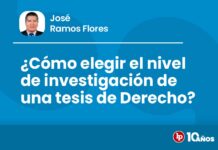

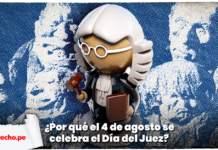



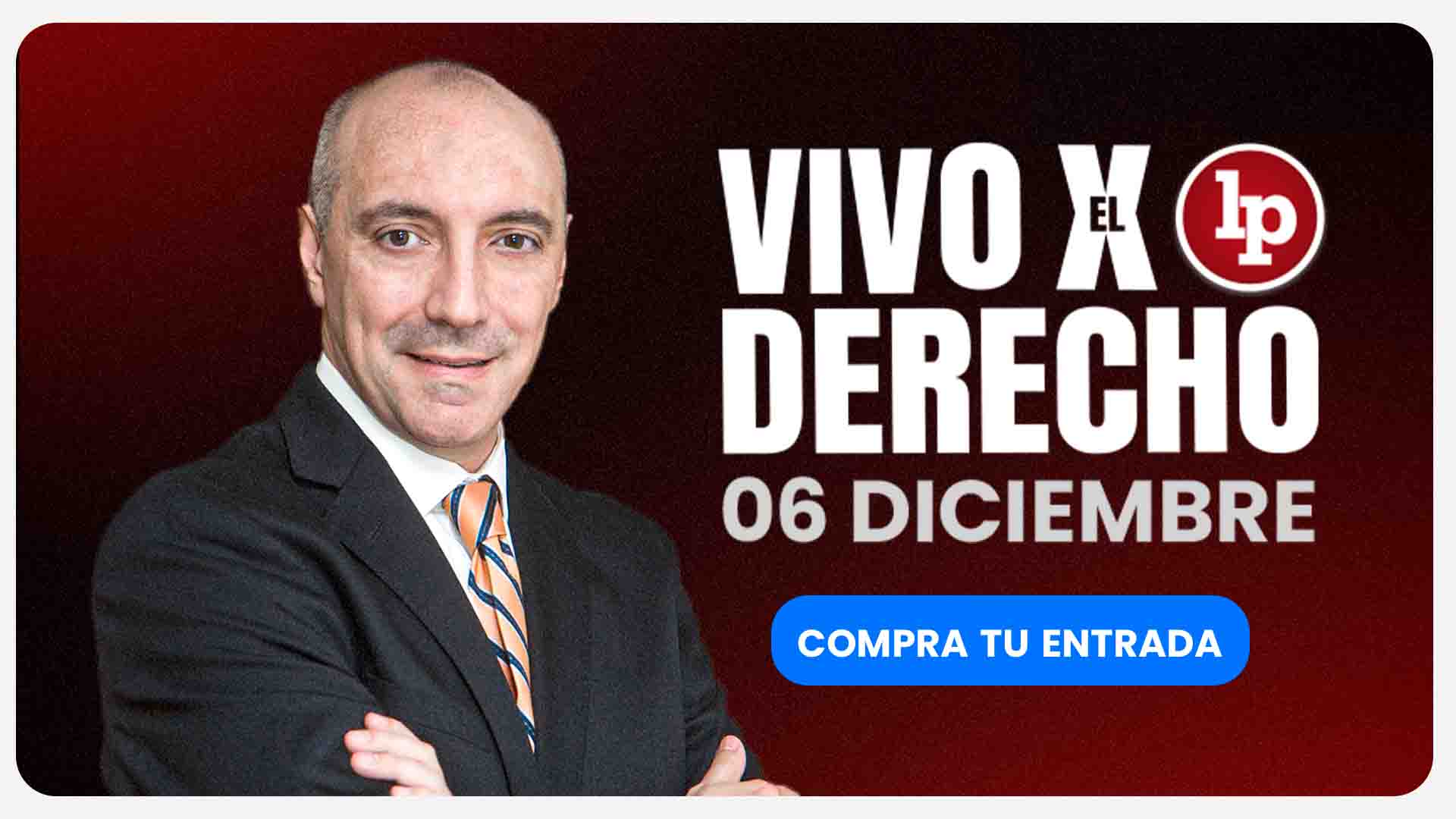
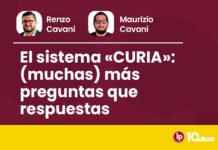
![Curso modelo de preparación para el examen PROFA [GRATUITO]. Inicio: 26 NOV](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/11/MODELO-PREPARACION-EXAMEN-PROFA-LPDERECHO-218x150.jpg)
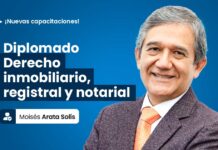
![Prescripción adquisitiva de dominio: pago de servicios públicos no acredita posesión [Casación 3357-2021, Sullana]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/vivienda-casa-propiedad-posesion-divorcio-separacion-bienes-herencia-desalojo-civil-mazo-LPDerecho-218x150.jpg)
![El empleador es quien debe acreditar la jornada de trabajo, de no hacerlo deberá asumir el pago de horas extras [Casación 15471-2023, La Libertad]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/horas-extras-sobretiempo-sobre-tiempo-trabajo-laboral-LPDerecho-218x150.jpg)
![Suprema validó despido de un trabajador que asistió a una reunión social mientras tenía licencia con goce de haber por ser persona de riesgo durante la pandemia [Cas. Lab. 16063-2023, Moquegua]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/04/fallecimiento-despido-laboral-trabajador-estres-renuncia-LPDerecho-218x150.jpg)
![Suprema ordena reposición de trabajador despedido por motivos de salud [Exp. 7352-2018-0-1801-JR-LA-04]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/11/TRABAJADOR-DOLOR-ESPALDA-LPDERECHO-218x150.jpg)
![La «jurisdicción comunal» no constituye «jurisdicción independiente», pues su competencia objetiva por razones de materia de ninguna manera puede encontrarse más allá de los principios, valores y derechos que la Constitución promueve [Exp. 03583-2022-HC/TC, ff. jj. 20-21]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2023/01/Logo-LP-con-fondo-guinda-LPDERECHO-218x150.png)
![Reglamento de la Ley de prevención y control de la contaminación lumínica [Decreto Supremo 021-2025-Minam]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/11/CONTAMINACION-LUMINICA-LEY-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Destituyen a juez de paz por emitir acta de constatación de vivienda desocupada y cobrar por ello un monto superior al permitido [Inv. Def. 2667-2023-La Libertad]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-DOCUMENTO-ESCRITORIO-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Precedente JNE: pertenecer a un comité u organismo político no basta para sancionar por falta de neutralidad [Resolución 0571-2025-JNE]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/03/jurado-nacional-elecciones-JNE-LPDerecho-218x150.jpg)

![Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley 29571) [actualizado 2025] Codigo proteccion defensa consumidor - LPDercho](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/Codigo-proteccion-defensa-consumidor-LPDercho-218x150.png)
![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Decreto Legislativo del Notariado (Decreto Legislativo 1049) [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DECRETO-LEGISLATIVO-NOTARIO-1049-2025-LPDERECHO-218x150.jpg)
![Ley General de Contrataciones Públicas [Ley 32069] (actualizada 2025)](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/01/NUEVA-LEY-GENERAL-CONTRATACIONES-PUBLICAS-LPDERECHO-218x150.png)
![Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859) [actualizada 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/Ley-organica-de-elecciones-LPDerecho-2025-218x150.jpg)
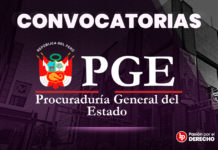

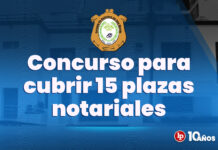




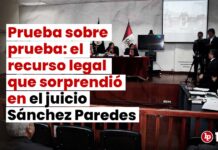
![[VIDEO] Juez propone que todos los delitos se tramiten en unidades de flagrancia, sin excepción](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/05/DELITOS-PLANTEA-TABOA-LPDERECHO-218x150.jpg)
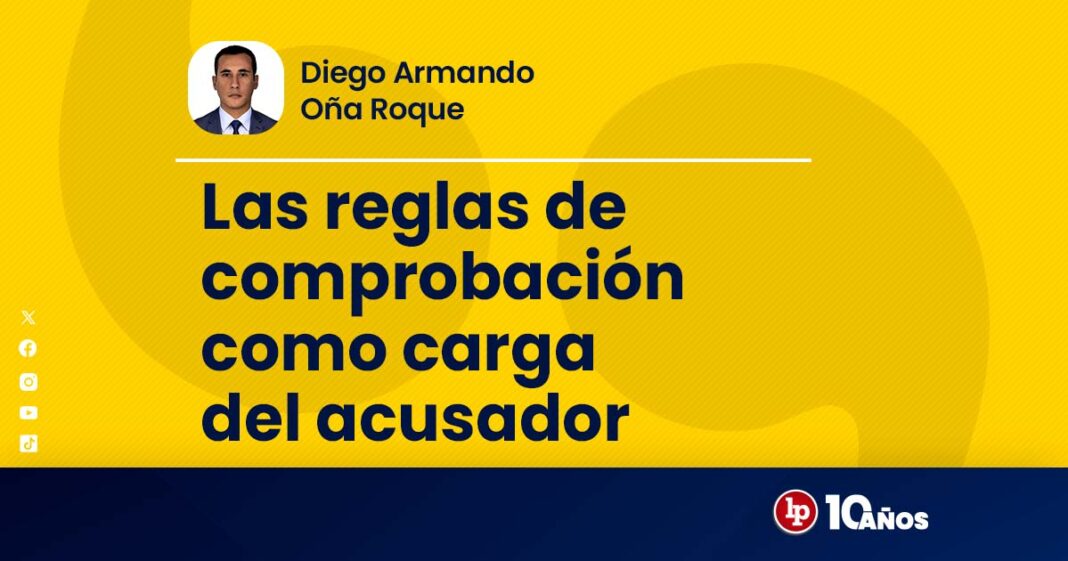
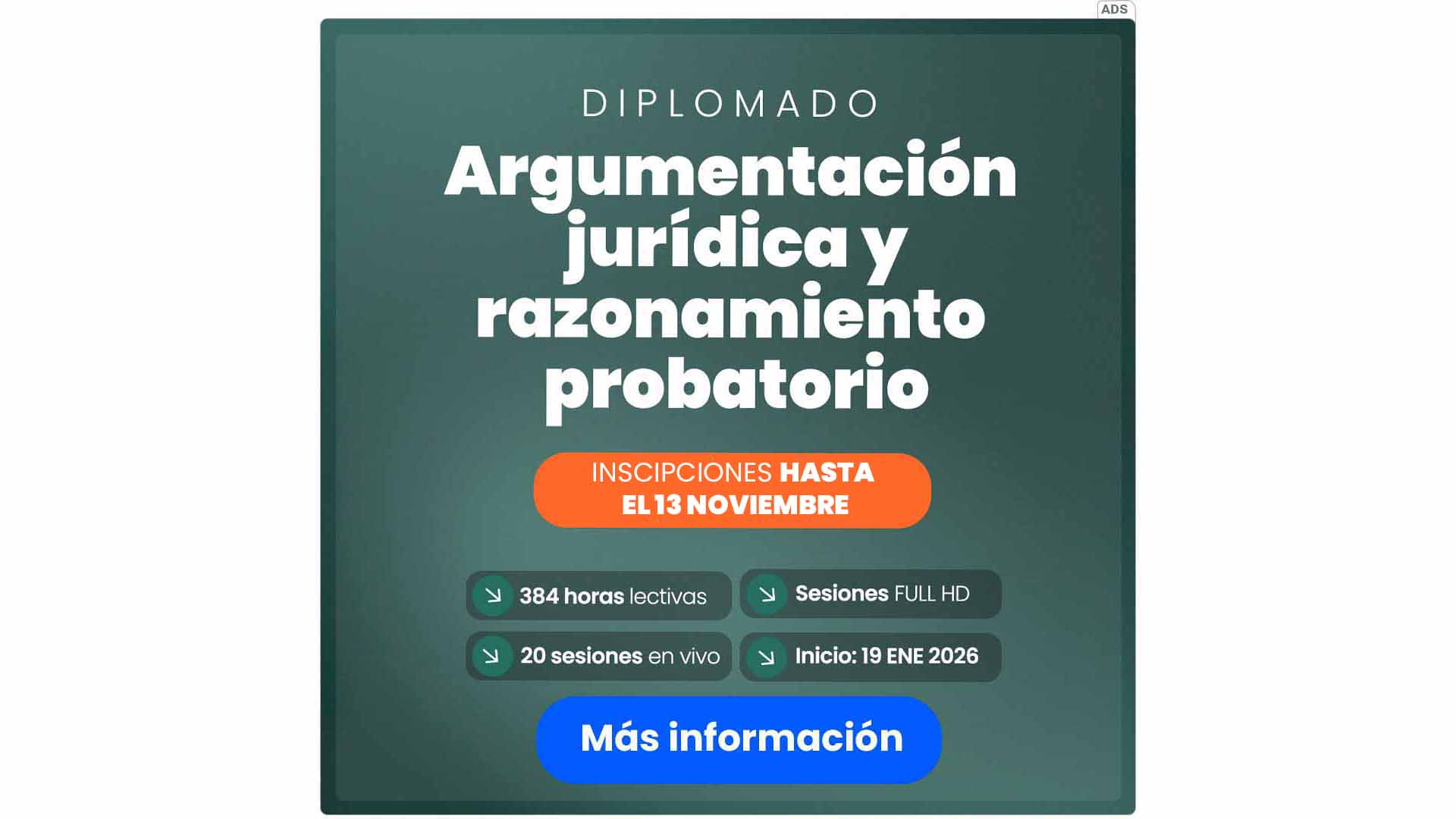
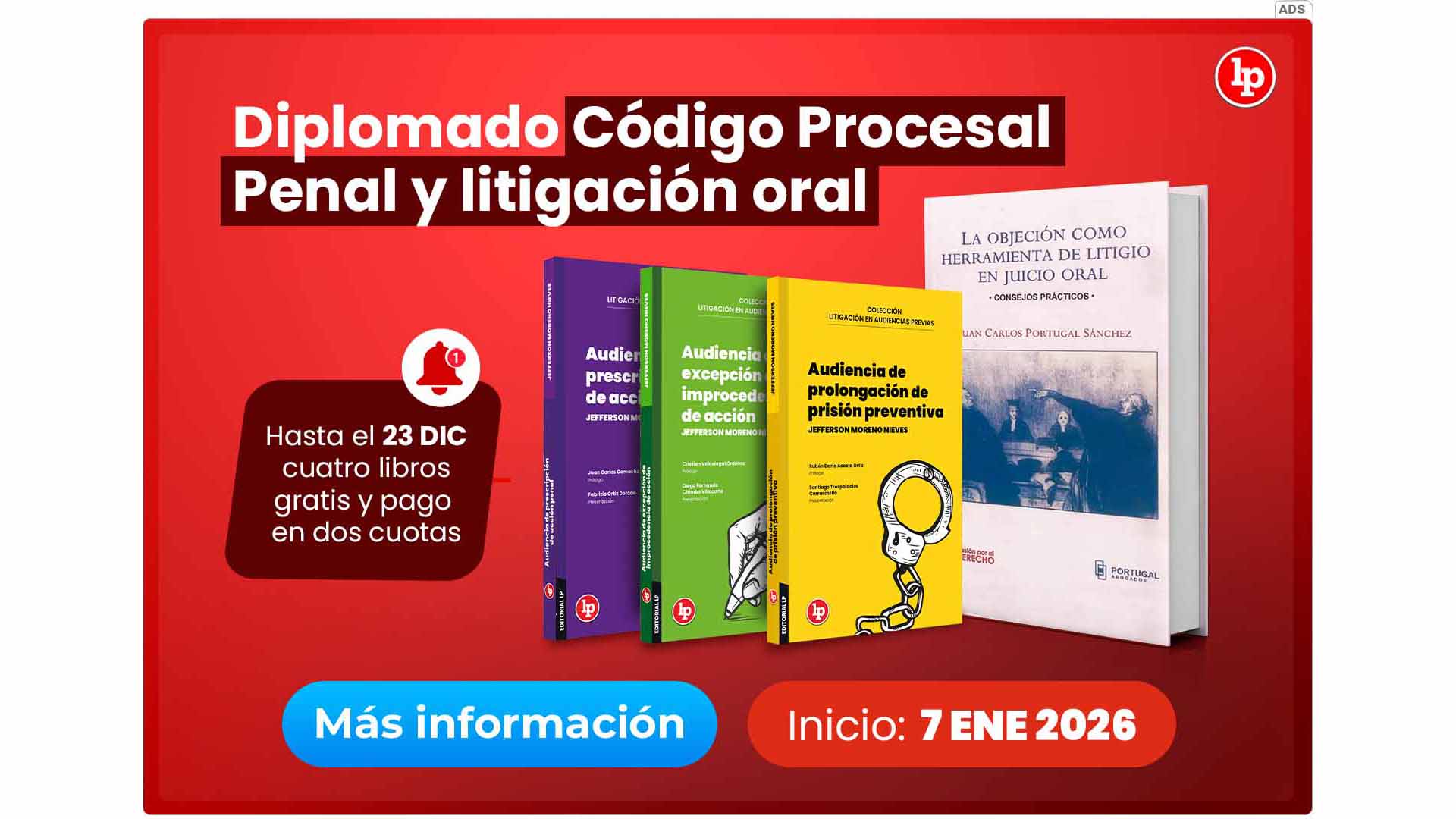



![Código Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-CODIGO-PENAL-LPDERECHO-100x70.jpg)
![PJ ordena a la JNJ reponer a Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación dentro de los dos días siguientes a la notificación [Exp. 10506-2025-26]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/DELIA-ESPINOZA-JNJ-LPDERECHO-1-100x70.jpg)
![Código Procesal Penal peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/02/VENTA-CODIGO-PENAL-BANNER-POST-TAPA-DURA-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Código Civil peruano [actualizado 2025]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/05/VENTA-OFICIAL-CODIGO-CIVIL-2024-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Los problemas de salud constituyen un factor razonable que, desde el principio de proporcionalidad, debe considerarse al evaluar la necesidad de imponer o continuar la medida de prisión preventiva [Casación 244-2022, Áncash, f. j. 3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-324x160.jpg)
![No solo el extraneus, sino también el funcionario público que realice un acto de colaboración punible tiene la calidad de cómplice primario y no de autor, siempre que su contribución sea esencial e indispensable para la comisión del delito de colusión [RN 1017-2024, Loreto, ff. jj. 52-53]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/MAZO-JUEZ-DOCUMENTO-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Trabajadores CAS deben efectuar sus reclamaciones de orden laboral vía proceso contencioso-administrativo [Cas. Lab. 21508-2023, Lima]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2024/11/contratacion-irregular-de-un-trabajador-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Reglamento de la Ley de prevención y control de la contaminación lumínica [Decreto Supremo 021-2025-Minam]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/11/CONTAMINACION-LUMINICA-LEY-LPDERECHO-100x70.jpg)
![Destituyen a juez de paz por emitir acta de constatación de vivienda desocupada y cobrar por ello un monto superior al permitido [Inv. Def. 2667-2023-La Libertad]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/07/JUEZ-DOCUMENTO-ESCRITORIO-LPDERECHO-100x70.jpg)

![Los problemas de salud constituyen un factor razonable que, desde el principio de proporcionalidad, debe considerarse al evaluar la necesidad de imponer o continuar la medida de prisión preventiva [Casación 244-2022, Áncash, f. j. 3]](https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2025/10/MAZO-LIBRO-JUEZ-LEY-LPDERECHO-100x70.jpg)